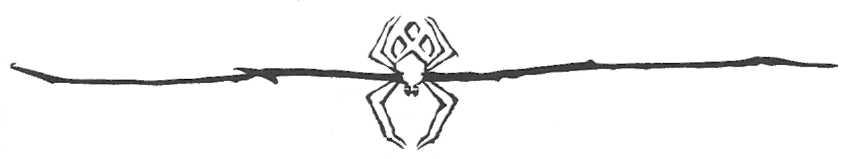
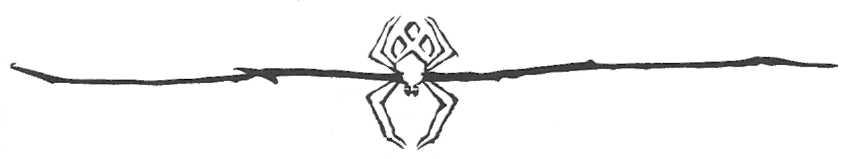
La comida se había acabado y con ella se había ido el calor. Todo era hueco y vacío, salvo la exhortación a liberarse. La cual llegaba con insistencia, un sutil apremio a la desesperación.
Ocho patas diminutas respondieron a su implorante llamada. Ocho armas golpearon el muro cóncavo. Machacaron y desgarraron. Buscaban la sombra más clara en ese oscuro lugar.
Se abrió un agujero en la superficie correosa y las ocho patas dirigieron sus ataques a ese mismo punto. Sentían su debilidad. La debilidad no podía tolerarse. Tenía que aprovecharse, de inmediato y sin piedad.
Una, decenas, millares, millones, las patas se agitaron en el espacio neblinoso entre los mundos, librándose de sus prisiones esféricas. Llevadas por la voracidad y la ambición, por el miedo y la vileza instintiva, los millones de arácnidos libraron su primera batalla contra una barrera coriácea y flexible. Apenas era un adversario digno, pero combatieron con el apremio de saber que la primera en salir tendría una gran ventaja, pues sabían que todas estaban hambrientas.
Y que no había más comida que ellas mismas.
La calidez de la bolsa de huevas desapareció, devorada. Los silenciosos momentos de soledad, de despertar, de la primera sensación de conciencia, ya eran pasado. Las paredes que les habían servido de abrigo y protección se tornaron un impedimento. La blanda coraza era un obstáculo para obtener la comida, para la necesaria lucha, para su satisfacción a todos los niveles.
Ante el poder.
Y eso no podían tolerarlo esas endemoniadas y malditas criaturas. Así que lucharon y desgarraron, forcejearon y pugnaron para salir.
Para comer.
Para trepar.
Para dominar.
Para matar.
Para transformarse…