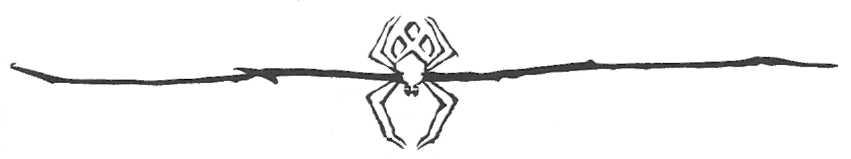
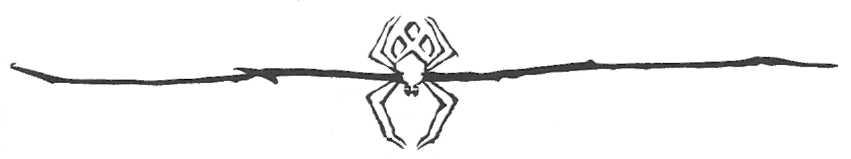
Al principio era por comida, un ansia profunda y exigente. Eran criaturas vivas, que competían y forcejeaban, una masa de millares que avanzaba, mordía y pataleaba. Sin alianzas, ni repartos, un millón de arácnidos que se daban un festín con sus hermanos, masticando caparazones y succionando los dulces jugos de la vida.
Los que sobrevivieron a los primeros minutos de libertad fuera del saco de huevos encontraron su apetito saciado, y sus cuerpos de ocho patas hinchados. Y por un momento, descansaron.
Pero el hambre demostró no ser más que un catalizador, y esas bestias, la descendencia de la Dama del Caos, pasaron de la necesidad física a las exigencias del ego, del simple apetito a la primera degustación del poder, y de nuevo surgió la guerra. Mordieron y comieron. Atacaron y se alimentaron, se nutrieron del dolor exquisito de sus rivales al igual que del olor de la sangre.
El alarido de la agonía de una víctima.
El miedo en los ocho ojos diminutos cuando una cobraba ventaja y la otra se daba cuenta de su destino. El júbilo por la sangre derramada.
Eso marcó el segundo nivel, más allá del físico, para las que sobrevivieron a la primera oleada de apetito. Eso marcó la saciedad del ego, el sentido de la supremacía, el dulce sabor de la victoria. Y aquellos millares descansaron.
Pero no acabaron.
Porque más allá del hambre y el poder llegó la necesidad de las emociones, la verdadera marca de Lloth, el último y contradictorio anhelo por encaminarse al borde del desastre.
Y así empezó de nuevo. Aquellos millares atacaron, consumieron y fueron consumidos, y para los que sobrevivieron a los primeros instantes de la renovada prueba llegó el sentido del sí mismo, porque eran criaturas de Lloth, seres del caos, y en el torbellino de la batalla, donde el olvido se extendía por doquier, los vástagos vivían, disfrutaban de la idea de que cada momento podía ser el último.
Ésa era la belleza del caos.
Ésa era la belleza de Lloth.
Ése era el destino para todas, excepto una.