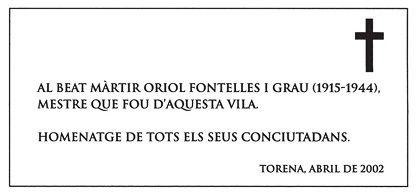
La memoria de las piedras
Nunca se sabe cuándo acabará la desgracia.
BIBIANA LA DE CASA DE MOROS DE BAIASCA
Exactamente es un estado patológico de la materia viva (órgano, tejido o célula) que se manifiesta en modificaciones de la estructura morfológica, física o química. Y en mi caso era una degeneración hepatocerebral adquirida llamada de Woerkam–Stadler–Adams, en honor a los tres colegas míos que la estudiaron. Y concretamente es un cuadro anatomicoclínico no congénito ni heredado, sino adquirido, de tipo neuropsíquico, muy parecido al de la enfermedad de Wilson que se observa en pacientes con dolencias hepáticas crónicas.
—Recórcholis.
—Sí. Y el doctor coronel Celio Villalón Cañete de Híjar, así como el doctor José Puig Costa, confirmaron que la tal degeneración hepatocerebral adquirida de Woerkam–Stadler–Adams había remitido y desaparecido completamente de manera médicamente inexplicable después de que la enferma, es decir, una servidora, implorase al venerable José Oriol Fontelles que intercediera ante el Altísimo con una oración que me inventé y que es esta misma de la estampa, tenga, sí, y usted también, era guapo, eh, y que dice ah, sí, Dios, que en Tu misericordia acoges las almas de tus creaturas cuando les llega el momento, concédeme la gracia de [citar aquí favor solicitado] por la intercesión directa del venerable mártir José O punto Fontelles, que vive contigo en el Reino de los Bienaventurados. Amén. Y después se aconseja rezar diez avemarías, y la gracia implorada os será concedida. No–fa–lla–nun–ca. Nunca.
—Señorita Báscones.
—Estoy hablando con esta señora.
—De eso se trata. Cállese.
—Oiga, mosén Rella: le estoy contando la importancia de mi caso en el proceso de beatificación de…
—De acuerdo, pero ahora cállese, que ya nos han llamado la atención.
—Qué sabrán ellos.
Uno de los sicarios de roquete y pelo corto se acercó al rincón en el que Cecilia Báscones repartía estampas que, además de la oración en el reverso, tenían en el anverso la única fotografía existente de Oriol, con el uniforme falangista desdibujado en el laboratorio. Tres señoras y dos señores besaron devotamente la imagen del, desde hoy, beato de la Iglesia, y la guardaron junto al papel que solicitaba, no, exigía, la inmediata canonización del general Franco; en el conjunto, unos magníficos recuerdos de esta fiesta inolvidable. Mosén Rella ahuyentó al del roquete dándole a entender con un gesto que ya estaba solucionado, que comprendiese las emociones de la ceremonia y otras cosas por el estilo.
—¿Cuándo sucedió eso, señora?
—Pues, a ver, si ahora tengo ochenta y seis…
—Imposible.
—Como lo oye.
—Quién lo iba a decir. Aparenta usted, no sé…
—Pues eso, de aquélla tenía yo cuarenta y un años. Hacía muy poco que habían declarado venerable a nuestro beato José.
—Beato Oriol.
—No. Beato José. Máximo, beato José O punto.
—Beato Oriol Fontelles.
—¿Quién lo sabrá mejor, si la víctima del milagro fui yo?
—Señorita Cecilia Báscones, señoras, hagan el favor de callarse.
—Sí, claro, doña Elisenda puede charlar lo que le dé la gana con el Santo Padre y nadie le dice nada, pero yo digo dos cosas y, hala, capón que me gano. —En voz más baja—. Mosén Rella me tiene envidia, está más claro que el agua.
—Dicen que la señora Vilabrú ha pagado personalmente todo el proceso de beatificación.
—Es rica, conque hace bien, ya que puede permitírselo. Está forrada la buena señora.
—¿La conoce usted?
—Somos del mismo pueblo. Pero ella es muy…, no sé, muy distante. Se cree que nadie le llega ni a la suela del zapato. Pero hay que reconocer que tiene las ideas claras. Fíjese, ésos deben de ser los familiares del polaco. Qué cara de paletos, ¿eh?
A pesar de los del roquete, a pesar de mosén Rella, Cecilia Báscones logró contar a su fiel público un resumen de su interesante biografía, que empezaba cuando su padre, el valeroso guardia civil Atiliano Báscones Atienza, natural de Calahorra, España, fue malherido por la cuadrilla de los embozados, unos contrabandistas que, con inusual violencia, expulsaron a la banda de Caregue, que operaba en los valles de Tor y Ferrera desde hacía años y tenía contactos consolidados en Andorra y a total satisfacción de todas las partes. Port de Boet, Port Vell y Port Negre, en el Pallars, eran como su casa mucho antes de que la Brigada decimoquinta hiciera el ridículo en Vall Ferrera por no haber consultado nada a los que lo conocían de verdad. Por lo visto, Caregue fue a Sort a quejarse oficialmente, censuró a la juventud, que no respeta nada, y se ganó la comprensión de las autoridades porque los embozados no pagaban comisiones a nadie. Malas lenguas bien informadas aseguraron que a Caregue no le sobrevino la desgracia por la petulancia del joven Valentí Targa, sino porque uno de sus hombres, no se sabe cuál, robó unos manteles de la colada que las Encantades habían tendido delante de la cueva Bones Dones de Tor y las escondió junto con la mercancía. El caso es que, a raíz de las gestiones desesperadas de Caregue, enviaron una patrulla a rastrear el Noguera de Tor y a detener a los embozados para meterlos en la cárcel; levantaron las piedras, metieron la nariz en los hormigueros, treparon a los árboles y entraron en todas las cuevas, pero en vano. Fue una derrota (un muerto, tres heridos, entre ellos, el padre de Cecilia Báscones, que se destrozó una rodilla) que obligó a las autoridades a hacer la vista gorda, porque nadie quería complicaciones, ahora que Primo de Rivera se pone al timón de la nave. Mi padre, retirado por la herida de bala, se fue a vivir a Torena con mi madre y yo, que tenía cinco añitos. Y el contrabando con Andorra quedó en manos de los embozados, aunque nadie sabía quiénes eran. Hasta que pasó lo de la Malavella, claro. Ah, ¿no ha oído hablar de eso? Claro, si no es usted de allí… ¿De Balaguer? Tengo unos primos allí, sí. Bueno, han muerto. Los Campàs, eso. Total, que lo de la Malavella fue un escándalo. Y en el año cuarenta me dieron el estanco, sí. Bueno, estanco y un poco de todo; en un pueblo, ya se sabe. He tenido mucha suerte, porque, con la pensión de huérfana, no habría tenido ni para pipas. ¿Qué opinan ustedes de canonizar al Caudillo?
—¿Cómo dice?
—Me refiero a estos papeles, que Franco merece la…
—Es una barbaridad.
—Pues en mí van a tener a una firme partidaria. Y no crea que me voy a negar a intervenir personalmente aportando un milagro, fíjese lo que le digo. Huy, ésos seguro que son los familiares de la japonesa. Es que estoy un poco teniente, no oigo todo lo que dicen. La vista, en cambio, la conservo igual que de pequeña, desde luego. Sin embargo, la pobre señora Vilabrú… ¡hace una de tiempo que está ciega!
—Ah, ¿es ciega de nacimiento?
—No, qué va. Es por la diabetes sacarina, que se caracteriza por una excesiva excreción urinaria o poliúrica. Por decirlo en términos exactos, es una vasculopatía diabética, una retinopatía diabética que produce amaurosis.
—Amaurosis… —Ojo, no sea contagioso.
—O, lo que es lo mismo, ceguera.
—Ah, ceguera. ¿Y cómo sabe tanto de medicina?
—Es que tengo una voluntad de hierro. Como me aburría en el estanco, me puse a estudiar farmacia. Las cosas de la salud me interesan desde siempre. Sindromología. Sinectenterotomía. Partenogenético.
—Extraordinario.
—Me gustan las palabras de medicina. Ortopantomografía.
—Quién pudiera llegar a su edad con la cabeza tan despejada, señora.
—¿Qué quieres ser de mayor, Cecilia? —le preguntaba su padre. Y ella respondía Franco. Y el padre, con la rodilla machacada, se reía y decía a los clientes de ca de Marés ¿veis qué ricura de niña? Quiere ser Franco. Y los parroquianos miraban fija y fríamente el culo silencioso del vasito de café con gotas.
—De pequeña quería ser Franco o médico, pero como era chica, no podía ser médico.
—Pero un estanco… no está nada mal, ¿no?
Báscones no contó que, de joven, cuando despachaba Celtas cortos a Gassia (mierda de republicano catalanista) o caldo y librito al de ca de Feliçó (mierda de republicano catalanista) o farias y tres latas de sardinas a Burés (patriota íntegro y abnegado), en lugar de sardinas, farias, caldo, librito de papel de arroz o Celtas cortos, ella administraba dosis de insulina, comprimidos de paracetamol o una ampollita de un poderoso antifibrinolítico de efectos inmediatos y hasta gotas de antihistamínico, eficaz protector en casos de shock anafiláctico.
—Bisonte, Cecilia.
Báscones se metía en la trastienda, donde guardaba latas de tomate y madejas de hilo de color, ponía el paquete de Bisontes en la balanza de precisión, veía caer los polvos de Seidlitz en el otro platito, se imaginaba que fabricaba los comprimidos y salía a la tienda con el paquete de Bisonte y la mirada perdida.
—Y una póliza de cincuenta céntimos. Cecilia, ¿me oyes?
—Paracetamol, sí.
—Cecilia…
—Sí, un estanco no está mal, pero que nada mal. Hay que ver lo mayorín que está el Papa.
—Hemos llegado por los pelos para que nos dé a nuestro beato Oriol.
—Beato José O punto Fontelles.
A las tres de la madrugada, rendida, apagó el ordenador. Acababa de copiar el último cuaderno de Oriol Fontelles por culpa de un sueño. Hacía unas cuantas noches que se despertaba bañada en sudor de un sueño en el que perdía la caja de puros. Jordi quemaba los cuadernos para encender la chimenea, al parecer sin saber lo que hacía, y, cuando llegaba ella al escenario del crimen, su marido estaba haciendo astillas la caja y había una desconocida junto a él; Tina se desmayaba y al momento se despertaba. Jordi dormía tranquilamente en su lado de la cama, con la conciencia tranquila. Tuvo que levantarse a ver si la caja de puros seguía guardada en el segundo cajón de su mesa. Allí estaba. Entonces se hizo tres propósitos: copiar el contenido de los cuadernos en el ordenador, preguntar por el funcionamiento de las cajas fuertes de los bancos y no decir a Jordi ni una palabra de los cuadernos de Oriol.
Acababa de cumplir el primer propósito. Un montoncito respetable de páginas que se leía mejor pero carecía de la pátina que habían dejado casi sesenta años de envejecimiento en las hojas de papel.
Entonces se le ocurrió la idea, a las tres de la madrugada, cuando lo más lógico es estar durmiendo, sobre todo si en el exterior la temperatura está muy por debajo de cero, según indicaba el termómetro de la ventana de la salita. Hizo café, porque a esas horas era imposible encontrar algo abierto, cogió el anorak que más abrigaba y salió de casa procurando no hacer mucho ruido. En la calle, el aliento se condensaba en una nube espesa. No nevaba, pero el suelo estaba lleno de nieve sucia y pisada. El doscaballos, acurrucado frente a una casa cercana, no falló. Medio minuto después estaba fuera del pueblo, en la carretera, sola, con el alma fría, los ojos cansados de tanto mirar la pantalla, aunque ahora tenían que acostumbrarse a la cinta lisa de asfalto, flanqueada por tiras larguísimas de nieve. Temblaba de frío, porque la calefacción del coche tardaría unos cuantos kilómetros en notarse un poco. Pero eso era lo de menos, pensó. Era lo de menos porque lo peor era saber que Jordi la engañaba y que probablemente la mujer que formaba parte del engaño fuera una conocida. ¿Y si era una prostituta? ¿La misma todas las semanas? No, no podía ser una desconocida: Jordi la habría encontrado en la escuela, porque no tenía tiempo ni oportunidad de iniciar relaciones nuevas en ningún otro ambiente, porque no frecuentaba ningún otro ambiente. Por lo tanto, tenía que ser de la escuela. Pero es que allí eran diecinueve maestras, dos secretarias, dos cocineras y tres mujeres de la limpieza; veintiséis candidatas posibles. Veinticinco, sin ella. Un coche le hizo señales con los faros desde atrás y se asustó, porque inmediatamente pensó que la perseguía Jordi. Redujo la marcha e incluso se arrimó a un lado hasta casi rozar la nieve. Las compañeras de ciclo. Otro repaso más. A ver: Dora, Carme, Agnès o Pilar. Pilar, no, que tenía sesenta años. Supongo que no. Agnès, que parecía pánfila de nacimiento pero no daba puntada sin hilo… O Carme, que contaba con un divorcio y dos maridos en su historial. Es una insaciable, desde luego, se le nota en el fuego de los ojos; nunca tiene bastante, siempre piensa en lo mismo, como los tíos. Dora, demasiado joven. El coche de atrás dejó de hacer señales y puso el intermitente para adelantar. ¿Demasiado joven? Pues precisamente por eso… Era un tormento tener siempre la cabeza entretenida con la ruleta de los posibles nombres de mujer. Cuando pasó a su lado el vehículo que la había incordiado con las luces, hizo un corte de manga al conductor. Casi se muere del susto al ver que era Jordi. La adelantó y se quedó pensando imposible, esas luces son amarillas, y cuando el coche volvió a su carril vio que tenía matrícula francesa y respiró de alivio. Y se enfadó. ¡No era ella la que debía tener miedo a que la descubrieran! No tenía nada que ocultar, salvo una caja de puros. Encendió las luces largas un par de veces y así devolvió la molestia al gabacho; y se quedó un poco más a gusto.
—Espero que sea importante —dijo el hombre con suspicacia, y la invitó a entrar.
El local, iluminado precariamente por las luces de emergencia, parecía dormitar, como si descansara para iniciar al día siguiente otra jornada de humo, ruido, conversaciones y frío. La mayor parte del espacio estaba ocupada por una docena de mesas y sillas. En un extremo, la barra del bar, y al fondo, envuelto en una luz cálida que iluminaba la madera del pequeño mostrador, el rincón de la recepción del hotel y los casilleros de las llaves. Tina se quitó la gorra y se desabrochó el anorak. El hombre fue hacia el mostrador iluminado.
—¿Desea una habitación? —insistió el hombre, deseoso de acabar de una vez y volver a la cama.
—No. —Por la bata y el pijama—: Disculpe usted, pero creía que siempre había alguien de guardia. Y precisamente quería hablar con el recepcionista de noche.
—No hay tanto movimiento como para contratar personal de noche.
—¿Y si alguien tiene que marcharse a esta hora?
—¿Qué quiere usted? ¿Pasar el rato… —acercó la muñeca al círculo de claridad de la luz de encima del mostrador. Tina vio que al hombre le costaba enfocar bien la distancia—… a las cuatro de la madrugada? —Con severidad—: pues le advierto que a las seis empiezo a servir cafés.
Tina le enseñó una foto de Jordi. Se la había hecho ella hacía dos años, cuando fueron a Andorra a gastar la paga extraordinaria de Navidad. Los ojos oscuros de Jordi brillaban como si amasen el objetivo de la máquina.
—¿Lo conoce?
El hombre, entre confuso, extrañado e irritado, miró a Tina, cogió la foto y la puso a la luz. Observó a Jordi, pero se quedó impasible.
—¿Quién es usted? ¿Policía? ¿Detective?
—Soy su mujer.
El hombre le devolvió la foto y con un gesto le indicó que se marchara.
—Señora, sus líos me… —Sacudió la cabeza—. Oiga, no quiero saber nada. Esto es un hostal y un bar y no contesto preguntas sobre los clientes.
—Es decir, lo conoce. Es cliente de este hostal.
—Yo no he dicho eso. Lo que digo…
—Gracias.
Tina se fue dejándolo con la palabra en la boca, cosa que le dio una fuerte sensación de ridículo. El hombre cerró la puerta con llave y cerrojos, estaba enfadado, irritado con la imbécil esta que viene a afilarse los cuernos de madrugada.
Había dejado el doscaballos en el mismo sitio en el que se había apostado el día en que los descubrió. Desde allí se quedó mirando la puerta del hostal, ahora sin iluminar. Había transcurrido un mes desde entonces y sólo había sacado en limpio incertidumbre e inquietud; pensó que era infinitamente más cómodo olvidarse de lo que duele que enfrentarse a ello. Pero pasar por alto lo que se sabe era imposible. En su caso, había llegado al colmo de la cobardía, porque seguía con Jordi y no tenía el valor de planteárselo abiertamente. Sólo se dedicaba a jugar a espías. Furiosa consigo, arrancó el motor y maldijo a la madre que parió al tío del hostal, que no ha tenido siquiera el detalle de… Sólo había avanzado cuatro metros cuando pisó el freno súbitamente. Eran más de las cuatro. Lamentó que no se le hubiera ocurrido llevarse un termo.
La mujer miró la foto de Jordi un buen rato, como valorando la calidad de las queridas y odiadas facciones. ¿Cómo se puede aborrecer una cara a la que tanto se ha querido? Tina pensó en Oriol; él también sabía que Rosa lo detestaba, aunque, poco antes, lo amaba. Con una uña cuidada, la mujer señaló a Jordi apuntando a uno de sus ojos castaño oscuro y se quitó las gafas, que le quedaron colgando del cuello.
—Una vez a la semana. Con su mujer.
—Su mujer soy yo.
—Vaya…
—Sí.
Tina cogió la taza de café con leche con las dos manos para calentárselas. Tras el mostrador, el dueño repartía cafés entre los primeros excursionistas y camioneros y de vez en cuando echaba una mirada rencorosa a las mujeres.
—¿Qué quiere que haga? —suspiró la dueña.
—Quiero saber quién es ella.
—En mi opinión, más le vale dejar el asunto.
—No. No puedo dormir sin saber quién es.
—Viviría más tranquila sin esa obsesión.
—Es que tiene que ser alguna conocida. Seguro. Y no quiero que me tomen el pelo ni hacer un papelón. Quiero argumentos para decírselo a la cara.
—No lo hará. Eso es muy difícil.
—Lo haré.
—Pues venga luego a contármelo.
El dueño sirvió el bocadillo a Tina. Enfadado, en voz baja, a su mujer:
—No tienes que contar nada de nuestros clientes.
—Atiende la cafetera, anda, chato… —casi sin mirarlo, moviendo la cabeza autoritariamente en dirección al mostrador. Sonrió a Tina. Abrió el libro y se puso las gafas—. A ver…, el martes pasado, según esto.
—Todos los martes, pero no sé desde cuándo.
—Desde el verano. Al menos, según consta aquí, desde el verano.
Desde el verano, Dios mío, Jordi mentía y ocultaba una parte de su vida desde el verano. Desde el verano estaba decapitada por el desamor de su amor.
—Lo siento mucho —dijo la dueña—. ¿Quiere saber algo más?
—Sí.
La dueña fue a buscar el libro del registro mascullando entre dientes martes, martes…
—Aquí. —Señaló dos nombres con la cuidada uña. Ella se llama Rosa Bel.
—Rosa Bel.
—¿La conoce? —Ahora la curiosa era la dueña.
Rosa Bel. En la escuela había dos Rosas pero no eran Bel. Rosa Bel. Rosa Bel. Es decir, no la conocía. No conocía a la amante de su marido, aunque había sospechado de alguna de sus compañeras de trabajo. Mejor, quizá. Quizá mejor que… Pero ¿de dónde la había sacado? No había tenido tiempo de conocerla…
—Puede ser un nombre falso.
—No, señora. Siempre pedimos el carnet; aquí todo es legal.
—Perdone.
Tenía el bocadillo a medias y parecía que se le había atragantado. Pero ¡tendría que alegrarse de que no la engañara ninguna compañera del colegio! En cambio estaba decepcionada porque, así, Jordi se alejaba un poco más, porque tenía un mundo que ella desconocía por completo y la traición iba más allá, era oceánica. Y entonces se le ocurrió una cosa.
—¿Y el nombre de él?
—Jordi Oradell.
—¿Qué?
La dueña dio la vuelta al libro para que lo leyera con sus propios ojos. Jordi Oradell, escrito con su letra. Y la otra…, ¿de quién era la otra? Debajo ponía Rosa Bel en una letra que no le era desconocida del todo. Empezaba a entenderlo.
Mientras se duchaba para entrar en calor, Jordi abrió la cortina, extrañado.
—¿No te has acostado esta noche?
—Me he levantado hace un rato —dijo ella, abriendo el grifo para evitar más preguntas. Ahora, la de los secreteos era ella. Jordi se afeitó en silencio, tal vez pensando cosas extrañas, tal vez pensando en sus cosas. Todavía estaba en el cuarto de baño cuando Tina se marchó a la escuela sin haber tenido que pasar por la segunda tanda de preguntas incómodas.
En secretaría, Rosa y Joana levantaron la cabeza al verla entrar y volvieron a su trabajo al ver que era Tina.
—¿Tenéis una lista del profesorado?
—Sí. ¿Qué quieres saber?
—Un par de teléfonos.
—Te los doy yo, si quieres. —Joana movió la silla para ponerse frente de la pantalla—. ¿Cuáles son?
—El de Agnès y…, y el de Ricard Termes —improvisó.
Con la eficiencia fría que la caracterizaba, dos segundos después Joana le dijo apunta. Y ella tuvo que apuntarse los teléfonos de Agnès y de Ricard Termes, que le importaban un bledo. Sonrió satisfecha, se despidió y en cuanto desapareció, Rosa levantó la cabeza de su quehacer y dijo a Joana por qué no se lo preguntará a ellos directamente.
Miedo. La escuela de noche le daba miedo. No podía pasar nada, pero la penumbra que derramaban las cajas de emergencia era peor que la oscuridad total, porque alimentaba fantasmas y sombras. Levantó la palanquita del cristal corredero de la ventanilla de atención al público, lo corrió a un lado y tanteó la pared hasta que se pinchó la palma de la mano con el gancho de las llaves. Cogió el manojo y, tras dos minutos de pruebas, dio con la llave de la puerta y entró en la secretaría. Llevaba consigo una linterna, como los ladrones. Como un ladrón entraré en tu hogar, oh, Jehová, y como un ladrón saldré al alba.
La claridad de la pantalla le dio en la cara y la convirtió en un fantasma. Tardó un cuarto de hora desesperadamente largo en encontrar el fichero correspondiente a la lista de profesores. No tuvo paciencia para imprimirlo y empezó a leer la lista, a ver quién se apellidaba Bel de segundo, porque Jordi había escrito el segundo apellido que constaba en el carnet de identidad y que, sin embargo, ocultaba. Agnès es López de segundo; Dora, Espinalt; Carme se apellida Duc de segundo. ¿Y Maite? Riera. ¿No hay nadie que se apellide Bel?
No hay ninguna maestra que se apellide Bel de segundo. Ninguna, ¿te enteras? Ninguna. Tu perspicacia, por los suelos; todo el riesgo de la operación para nada, tanta ansia y tanta angustia para nada. Entonces se le ocurrió mirar las fichas del resto de personal de la casa, que se encontraban en el otro documento, y dio con ella. Ya lo creo que la encontró. La hija de puta de Joana Rosa Candàs Bel. Rosa Bel. Joana se llamaba Joana Rosa. La secretaria de la escuela, una buena compañera de trabajo, ejemplar, irreprochable, franca, honrada, imaginativa, sincera, capacitada, decente, seria, honesta, recta, discreta, fría, cordial, cumplidora, correcta, íntegra, educada, trabajadora, eficiente, callada, práctica, formal, culta, eficaz, ambiciosa, falsa, arribista, astuta, artera, bífida, turbia, hipócrita, mentirosa, deshonesta, maquiavélica, malévola, traidora, pérfida, odiosa, impúdica, execrable, perversa, infame, nefasta, nefanda, vil y miserable compañera de trabajo, Rosa Bel. Tina apagó el ordenador y se hizo la noche en su alma.
Cuando Marcel Vilabrú i Vilabrú, hijo de Oriol Fontelles Grau (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany Roure) y de Rosa Dachs Esplugues (de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, una puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm), cumplió treinta y dos años, hacía exactamente uno que había muerto Franco, medio que su madre había cortado la relación con algunas amistades, las más incómodas, pringosas diría, de las que había cultivado en el régimen anterior (no cortó de repente con todo porque, en principio, los cambios que deben producirse y que el país reclama se llevarán a cabo de manera razonable, para evitar giros drásticos), y tres meses que había conseguido que el rey la recibiera en audiencia tras presentar en su currículo la oportunísima recepción que logró concertar a última hora (por suerte avisé a tiempo a unos fotógrafos que, en fin) con Pablo VI, preocupado y desgastado, quien, pensando en otra cosa, le dijo sí, hija, el Vaticano ve con interés el que tienes tú en la causa del venerable Fontelles. A la audiencia real la acompañó su hijo y se lo presentó a Su Majestad en calidad de garantía del futuro de los deportes de la nieve. Mediante una maniobra de altos vuelos, se las arregló para arrancar la promesa real (no al rey, sino a la real casa) de que, las próximas vacaciones invernales, la familia real dejaría de hacer el primo en las praderas de Vaquèira y lo haría, en cambio, en las espléndidas instalaciones de la Tuca Negra, municipio de Torena, y en agradecimiento a su excelente gestión, coronel, usted y toda su familia tienen pagadas de por vida cuantas estancias deseen pasar en nuestras instalaciones. Amén.
Marcel aprendió en directo a hacer esas cosas. Vio que, en primer lugar, es necesario estudiar con detenimiento el organigrama de la organización de la víctima, para descubrir quién toma las decisiones, qué clase de decisiones suele tomar y qué aspectos quedan por decidir. Después hay que prever los posibles núcleos de resistencia, para atacar sólo los imprescindibles con sonrisas y gastando mucho dinero, aunque no necesariamente en sobornos, sino en especie. Es un arte sutil al que no se accede en función de la brillantez en los estudios ni del alto coeficiente de inteligencia, sino gracias a la etérea circunstancia de tener o no tener el alma preparada para hacerlo. Y la suya lo estaba enteramente. Tanto, que se convirtió en el mejor discípulo de su madre. En el transcurso de los contactos con la realeza, trabó amistad con el personal joven de la casa e invitó diversas veces a varios representantes a hacer lo que les viniera en gana en la Tuca Negra, menos aburrirse. Tal capacidad de iniciativa tranquilizó a su madre, pues comprendió que, en cuanto Marcel se puliera un poco, sería un sucesor dignísimo. El caso es que en septiembre de mil novecientos setenta y seis, Elisenda Vilabrú i Ramis disponía de un buen gerente para Vilabrú Sport y para las instalaciones de la Tuca Negra y además todavía contaba con la fidelidad a toda prueba del abogado Gasull, que podía enseñar prudencia a Marcel. Por tanto, se dispuso sin inquietud a comprar un billete de avión para ir de nuevo a Roma.
—No somos insensibles a la generosa aportación que ha hecho usted para poder terminar la construcción del santuario de Torreciudad en vida del venerable padre fundador —dijo, con la misma untuosidad que el venerable padre fundador y la misma actitud modesta, el director de la Institución y futuro obispo de la futura prelatura personal, monseñor Álvaro del Portillo.
—Me gustaría que esa ausencia de insensibilidad se tradujera en hechos.
—Señora, cualquier paso que se dé en esa dirección debe ser forzosamente lento. Por prudencia, por amor a la verdad y aún diría más: por modestia evangélica.
Monseñor puso las manos en la mesa y recitó devotamente: honores, distinciones, títulos…, cosas del aire, tumefacciones de soberbia, mentiras, nada.
—En tal caso ¿por qué se han iniciado ya las actuaciones del proceso de beatificación del venerable padre fundador? —Ante el silencio de monseñor Portillo, la señora Elisenda Vilabrú sonrió—. ¿Monseñor? ¿Tumefacciones de soberbia?
—No comprendo.
—Lo que quiero decir es que si la Institución hace suyo el proceso de beatificación del venerable Oriol Fontelles… seguro que le imprime un gran impulso. Estoy de acuerdo en que sea lento, pero sin eternizarse.
—Apreciada señora… Debería usted justificar el interés que la…
—Interés, ninguno, monseñor —dijo, echando fuego por los ojos—. Fui testigo de su muerte heroica. Quiero que todo el mundo lo recuerde. Se enfrentó solo a las hordas rojas. Y murió por su ideal, defendiendo el Santísimo Sacramento y a la Santa Madre Iglesia. Lo sabe a la perfección, monseñor.
Se calló otros argumentos. Se calló que su muerte había sido a destiempo, no te mueras ahora, Oriol, ahora que te amo con locura, ahora que por primera vez en mi vida amo a un hombre, no te me mueras, no podré perdonármelo nunca. Lo incorporó un poco, le apoyó la cabeza en su pecho. Y él la miraba con sus ojos tan oscuros, tan profundos, hasta que se dio cuenta de que adquirían un frío tono vidrioso. Qué salvajada me has hecho, Oriol, morirte ahora que yo decía que no, que no, que no puedes morirte, ¿es que no lo entiendes? Y tú, Dios, prepárate.
—Señora, ha expirado.
Cuando volvió de Roma, la esperaba el informe de Gasull en el que le decía que, sintiéndolo muchísimo, se veía en la obligación de comunicarle que Marcel no es prudente en sus relaciones extramatrimoniales y resulta que, un día que salió de juerga, vino al trabajo con una meretriz y…, no sé cómo decirlo, aquí, encima de su mesa. ¿De verdad lo has hecho, Marcel?
—Bueno, mamá. Verás…
—Pero bueno… ¿Qué es lo que quieres?
Cuando su madre empezaba a hacer preguntas capciosas, el suelo se le movía peligrosamente bajo los pies.
—No te entiendo, mamá.
—Es muy sencillo. ¿Quieres ser un gran empresario? ¿Quieres a Mertxe? ¿Quieres separarte de ella? ¿Quieres divorciarte cuando sea posible, que lo será? ¿Es eso? ¿Te da igual lo que pase con tu hijo, que es mi nieto?
—Como si hubieras sido tú un ejemplo de dedicación maternal.
Elisenda echó a su hijo la mirada que reservaba a los enemigos y dijo en voz muy baja tú no eres quién para juzgarme. Y, por tercera o cuarta vez en la vida, estuvo a punto de decirle si no te hubiera recogido, niñato, habrías sido carne de hospicio, conque cállate. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse.
—¿Quieres que se lo cuente a Mertxe?
—No quiero separarme. No fue más que una tontería, un desahogo, nada más. No tiene la menor importancia.
Desde el día en que despidió a Quique Esteve de su vida privada, Elisenda inició un largo camino de abstinencia sublimada que, por un lado, la llevó a conservar un recuerdo más nítido de Oriol y, por otro, a acercarse tanto a la Institución que ahora era su aliada. Y, sobre todo, le dio la confortable sensación de saber que ejercía control total sobre su vida las veinticuatro horas del día, de manera que difícilmente podía colarse un enemigo por las grietas de alguna debilidad.
—No te entiendo, hijo.
—Una beata como tú no puede entenderlo.
¿Qué le digo? ¿Le cuento mi vida? ¿Se la perdono a él?
—Si vuelvo a verte con una mujer… que no sea Mertxe…, la vida se te va a poner mucho más difícil.
—Pero ¡si Mertxe y tú no os soportáis!
—¿Y qué? —gritó mamá—. Es tu mujer y la madre de mi nieto. De tu hijo.
El padre de su nieto se levantó y por primera vez en la vida la desafió. Le dijo mira, mamá, tengo mi vida personal, pero nunca podrás entenderlo. No, un momento, que todavía no he acabado. Tengo treinta y dos años recién cumplidos y puedo hacer lo que quiera. ¿No he conseguido muy buenos clientes en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia? ¿Eh? ¿Acaso no os parecía imposible porque nos dan cien vueltas en deportes de invierno? ¿No es cierto que el sesenta y tres por ciento de nuestra exportación de esquíes es a los países nórdicos?
—Sí.
—Sin embargo, Gasull no paraba de decir, esto podría hundirnos, y yo le decía, nos salva el precio. La calidad es casi la misma, pero nos haremos un hueco gracias al precio.
—Tienes razón.
—¿Y no es verdad que la estación de esquí es una máquina de hacer dinero, sobre todo desde que he instalado los cañones de nieve artificial?
—Sí.
—Muy bien, pues quédate en Torena, que puedo llevarlo todo yo solo.
—No. Lo haces bien, pero lo llevarás todo cuando así lo disponga yo.
—Pues, ahora, deja de tocarme los huevos.
—Eso no te lo consiento, ni a ti ni a nadie.
—Pues ya lo he dicho. Y tengo trabajo.
Elisenda también se levantó y rodeó la mesa hasta situarse delante de Marcel, que, de pie, encolerizado, guardaba documentos en la carpeta del informe. Lo miró a los ojos y a continuación le propinó una bofetada sonora y muy dolorosa. Así era como, ya en la decadencia, Elisenda decía la última palabra.
El coronel Silván se apeó del coche negro con cara de forzudo, se caló la gorra militar y tomó posesión de la plaza Mayor de Torena en la misma actitud que solía adoptar el alcalde Targa: con los brazos en jarras, mirando a todas partes, levantando ligeramente los talones tres o cuatro veces y girando sobre sí mismo con las puntas de los pies en tierra. Actitud de dueño y señor. Aunque no medía más que un metro sesenta, era el dueño y señor. Aunque peinaba canas y tenía voz de falsete, era el dueño y señor. El alcalde, vestido de uniforme falangista completo, igual que los hombres que lo acompañaban, lo esperaba en las escaleras del Ayuntamiento. El coronel entró en el edificio seguido por su asistente y por Valentí Targa. En el despacho del alcalde, el militar se detuvo en seco, sorprendido. El retrato de Targa. Alargó una mano hacia atrás y el asistente le dio un farias y después, fuego. Escrutó en silencio la mirada viva del retrato de Targa mientras daba las primeras caladas. Sin hacer ningún comentario, se plantó en el centro de la sala, se quitó la gorra, que le recogió el asistente, y se inclinó sobre unos mapas que había en la mesa de reuniones, alrededor de la cual dos tenientes cartógrafos y el maestro falangista Fontelles, también de uniforme, aguardaban órdenes en posición de firmes. El coronel Silván, sin mirarlos, les indicó que descansaran y con un gesto dio a entender qué pasa, aquí.
—Dos pastores han alertado a esta alcaldía de la presencia de individuos sospechosos en la ruta vieja de los contrabandistas.
—¿Y los pastores de qué pie cojean? —golpeando el suelo con la suela del zapato, impaciente.
—Son afectos al régimen.
—¿Cuál es la ruta de los contrabandistas?
—La que discurre por la cresta de la sierra de Altars en dirección norte —señaló uno de los cartógrafos. Con un lápiz rojo marcó dos cruces cerca del pico del Montsent.
—Pero la ruta de los contrabandistas va por el puerto de Salau.
—Ha cambiado después de la guerra —intervino Targa—, Salau está muy vigilado.
—No hay vigilancia en ninguna parte.
Dándose un poco de importancia, el coronel les confió, a ellos y al espía del maquis, el falangista Fontelles, cómo coño quiere el alto mando que se vigile tanta puñetera frontera en la que no hay más que nieve, ventisca y fagüeño. No disponemos de soldados ni guardias civiles suficientes y los maquis no están dispuestos a jugar a los…
—¿Y los individuos sospechosos? —terció Judas Fontelles para no destacar por silencioso—. Los vieron, sin duda.
—Mandaremos patrullas al lugar. Y que peinen la zona hasta Sant Maurici. —Miró el mapa con detenimiento—: ¡Es un trayecto larguísimo! ¿Por qué entran por ahí? —Volviéndose al asistente—: Que patrullen quince días. —A los presentes—: No se puede bajar la guardia en Salau bajo ningún concepto. Nos pasamos el puto día peinando el monte, parecemos peluqueras.
—Claro, claro —los comprensivos asistentes, en voz baja.
—¿Qué nos recomienda, coronel? —Targa, ansioso por rendir un servicio a la patria, al Caudillo, al ejército y al coronel Silván, uno de los pocos militares de alta graduación que era amigo de los falangistas y, por lo tanto, podía promocionarlo en la Falange gracias a la circunstancia de que era hermano del heroico camarada Silván, presente, y del camarada Silván, jefe de zona de la provincia de Lérida y, sobre todo, hijo del camarada Silván, el del asunto de José Antonio.
—Nada. A ver si esos bandoleros se confían. El ejército peinará la zona hasta fin de mes. Porque después hay que…
—¿Es que el ejército se retira del Pallars?
El espía profesional que ha hecho cursos intensivos del eme y cinco británico, o aunque sólo haya recibido una serie de instrucciones de uso detalladas de una persona con experiencia, lo primero que siempre aprende es que el agente doble jamás debe hacer preguntas directas e importantes, porque entonces, en medio de un silencio muy pesado, todos los presentes lo miran y, según los reflejos de cada cual, desenfundan las pistolas y no os hacéis una idea de lo difícil que es infiltrar nuevos agentes.
Todos los presentes: Valentí Targa, alcalde de Torena, el coronel Silván, comandante en jefe del destacamento del ejército en el Pallars, surgido de la primera agrupación de la sexagésimo segunda división del Cuerpo de Ejército de Navarra, el cabo Benicio Fuentes, asistente del coronel Silván, y los dos tenientes cartógrafos adscritos a la segunda agrupación de la sexagésimo segunda, en servicio especial, a requerimiento del mando de la primera agrupación del mismo Cuerpo de Ejército, se callaron y, en medio de un silencio de plomo, miraron al falangista Judas Fontelles y las palabras envenenadas que le acababan de salir de la boca resonaron entre las cuatro paredes. De momento, no desenfundaron.
—¿Por qué lo pregunta…, camarada…?
—Es el maestro Fontelles, un…
—Lo sé, lo sé. —A Oriol—: ¿Por qué? —Otra calada al farias, bastante consumido ya.
—Por… —Se imaginó que era Viriato y los demás, los romanos, y dijo en voz alta y con orgullo para irme preparando, si se da el caso, señor, para imbuir de espíritu combativo a todo el cuerpo de maestros de la zona. Creo que puedo llegar a convertirlos en buenos informantes, coronel.
El coronel tiró el farias al suelo y lo pisó:
—Camarada Fontelles, ¿se da cuenta de que esa pregunta no es una tontería?
Tendió la mano hacia atrás y el asistente le devolvió la gorra. A continuación salió de la alcaldía con la misma prisa con que había entrado. Por no faltar a la costumbre, proverbial entre los presentes, la reunión presidida por el coronel Silván duró el tiempo justo de fumarse un farias.
Valentí Targa estaba eufórico porque, al despedirse, el coronel le puso la mano en el hombro con gran cordialidad, y eso podía interpretarse muy positivamente. Mucho. Al volver a la sala, en la que el falangista Fontelles miraba detenidamente los mapas, le entraron ganas de hablar. Señaló el pueblo de Torena con el dedo.
—Aquí —dijo.
—¿Aquí, qué?
—Aquí me construiré una casa. Estoy hasta los huevos de vivir de pensión.
—¿Por qué no vives en Altron?
—No me hablo con mi familia.
Valentí Targa no contó al camarada Fontelles el sistema que había empleado para adquirir el terreno porque no quería enfadarse con el maestro. Era una explanada tentadora, cerca de Arbessé, con vistas a todo el valle de Àssua, y soñaba con construirse una mansión igual que casa Gravat, también con criadas silenciosas, con su cuadro colgado en la pared del salón, con un reloj de pared de madera noble que, al dar las horas, pareciese una catedral. Y llevaría allí a Ramo de Flores, para que la ocupara y ejerciera de señora, si conseguía convencerla de que se fuera a vivir a un pueblo tan alejado de la plaza Urquinaona. Y adornaría la fachada con esgrafiados, como en casa Gravat, un detalle elegante: a la derecha, Dios Padre Omnipotente y la Falange, una mujer sosteniendo un escudo con la efigie de José Antonio; a la izquierda, el Caudillo, la Virgen del Pilar, patrona del ejército, y unos soldados valerosos. Y tú harás los dibujos previos. Por cierto, si piensas quedarte en Torena mucho tiempo, ahora es buen momento para pensar en hacerte una casa. Dicho queda, y no voy insistir.
A las once de la noche, desde la ventana de la casa del maestro, Oriol hizo al faro la señal convenida para comunicar pido entrevista terreno neutral urgente peligro. Y confió en que hubiera alguien en el puesto a quien no le importase exponerse a una pulmonía por mor de la resistencia. Nadie, que no pase nadie por la sierra de Altars, que no venga nadie a la escuela hasta dentro de quince o veinte días. Que abran nuevas rutas. Que es posible que el ejército se retire del Pallars en verano.
—¿Estás seguro?
El teniente Marcó se frotó la barba y lo miró con los ojos enrojecidos de falta de sueño.
—No. Pero se habla de ello.
—A ver, vamos a explicarte el funcionamiento de esta radio.
Dos hombres silenciosos abrieron el paquete que traían y lo depositaron con cuidado en el suelo del desván de la escuela. Una caja de hierro, unas agujas, unos auriculares y un peligro más.
La acompañó hasta la puerta y, tal vez debido a la presencia del fraile portero, que fingía interés en la pantalla de su ordenador, lleno de misterios monacales, la despidió allí mismo con un beso que le pareció muy breve. Cerró la puerta suavemente y ella bajó los cuatro escalones, desolada, despojada de su hijo, me lo han cambiado, lo han convertido en un hombre suave, resignado. Pero es feliz. Y todavía se llama Arnau…, ni Arni, siquiera. En la explanada de la basílica se dejó deslumbrar por la ridícula luz de la tarde y de pronto se le vino encima todo el peso del dolor, como si la estuviera esperando a la salida, agazapado a la puerta del monasterio, para abalanzarse sobre ella sin compasión. Durante la hora que duró la entrevista, consiguió mantener a raya la visión obsesiva del engaño y la humillación en que la habían sumido la perra rastrera de Joana y el malnacido de Jordi. Durante esa hora se concentró en averiguar si realmente Arnau había encontrado la felicidad o lo fingía. Hasta el hábito de novicio le sentaba bien. Llevaba el pelo más corto y se había afeitado la barbita, pero tenía los mismos ojos y la misma manera de hablar, en voz no muy alta, con una autoridad que emanaba de no sabía dónde.
—Estás triste.
—Todavía no he aceptado perderte.
—No me has perdido. Estoy aquí. Puedes venir a verme de vez en cuando.
—Te he perdido.
—¿Y si hubiera ido a estudiar a Boston o a Cambridge?
—Estarías más cerca. Ahora hay entre nosotros una barrera que…
Señaló las sillas de madera negra, la mesa inútil, el pequeño locutorio en el que hablaban, la imitación chapucera de un Mir que podía ser cualquier rincón de Montserrat, frente a la cual estaba sentada. Lo cierto es que no sabía qué quería decirle, pero, evidentemente, no era ése un lugar para estar como en casa. Había ido a ver a su hijo y tenía la sensación de estar de visita.
Arnau la tomó de las manos y la miró a los ojos:
—Mamá, no hay ninguna barrera entre nosotros.
—Seguro que rezas por mi conversión.
Lo dijo con acritud y se arrepintió inmediatamente. En cambio, él esbozó una sonrisa, no la terminó porque estaba pensando y finalmente, con el aplomo que lo caracterizaba y que no había aprendido de ella, respondió no soy quién para querer cambiar tu manera de ver las cosas. Si rezo por ti es para que sigas siendo tan buena persona como siempre.
Maldito fraile, que siempre tenía a punto la respuesta más liberal, más tolerante, más inteligente, más coherente y tranquilizadora, como si lo hubiera estudiado y medido todo de antemano. Como si tuviese la vida entera dibujada en el mapa de la Verdad y sólo necesitara desdoblar una parte para consultarlo en caso de duda. Y siempre tenía respuesta, siempre, nunca una duda, porque jugaba en el equipo de Dios.
—Ojalá creyera en Dios. Sería un alivio creer en algo…
Arnau era demasiado listo para responder y no dijo nada, seguramente, porque la entendía. Tina prosiguió:
—Pero ese asunto de la divinidad es un enigma sin solución.
—Para mí, no. Un enigma requiere buscar pruebas, hallar soluciones, resolver problemas… Para mí, Dios es un misterio y sólo puedo afrontarlo con la fe.
—¿No necesitas pruebas?
—La fe se nutre de fe, no de pruebas.
—¿Y tú eres hijo mío?
—Eso tengo entendido.
Se calló porque realmente no sabía qué decir. Pero el silencio la incomodaba. Y aún le fastidió más que no afectase a Arnau ni un poquito. Tenía que desarmarlo como fuera.
—¿Hace mucho frío aquí?
—No.
—Pero ¿te hace falta ropa? ¿Coméis decentemente?
—¿Qué tal está Jordi?
—Tu padre no sabe que he venido.
—¿Y por qué no quieres que lo sepa?
—Es que no vengo de casa. —Con una irritación que no supo contener—: No te imagines cosas raras. ¿Sabes que lo han nombrado concejal del Ayuntamiento?
—Sí. Tuve carta suya hace unos días.
Cuánta prisa se ha dado en contárselo. ¿Y no te dijo nada más? ¿No te dijo que me pone cuernos?
—Es que Porta dimitió y, como él era el sexto de la lista, pues eso.
—¿Le hace ilusión?
—Supongo. No nos vemos mucho últimamente. —Por cambiar de tema—: ¿Coméis bien?
—Muy bien, no te preocupes por eso.
—Me preocupo por tu salud.
—En la comunidad hay ocho monjes de más de ochenta años.
—¿Quieres quedarte toda la vida entre estas paredes? ¿Hasta los ochenta años? ¿Hasta que te mueras? —Sabiendo que empezaba a jugar sucio—: ¿Y el mundo? ¿Y los inventos, el progreso, el paisaje, las películas, las necesidades de los pobres, tu progreso personal? —Después de una pausa malévola—: ¿Y las mujeres?
Arnau le tomó las manos de nuevo y dijo mamá, esto no es un sacrificio, soy feliz, estoy tranquilo y me gustaría que no te hicieras más daño por mí: tu hijo es feliz, caramba, cosa que no pueden decir todas las madres.
—¿He venido en mal momento?
—No, qué va, faltaría más. Dentro de tres semanas celebramos la fiesta… Si queréis venir…
—¿Qué clase de fiesta?
—Pues… una celebración de la Eucaristía dedicada a la familia de los monjes de la comunidad. Ya sé que…
Dentro de tres semanas estaré en el hospital; intentarán rescatarme de las garras de la muerte a base de quimioterapia o algo parecido.
—¿Mandáis una invitación o algo?
—Si no queréis venir, no…
Tina miró la parodia del Mir de la pared. Después, con los ojos fijos en el cuadro:
—¿Quién dice que no queramos venir?
—Como celebramos una misa y todo esto…
Tengo miedo, Arnau. Me da miedo la muerte.
—Sabemos comportarnos. No te preocupes.
—¿Por qué estás triste?
La autoridad moral del hijo. Ahora es el hijo quien manda sobre ti y quiere saber por qué estás triste. Y tú, como todos los hijos, no le cuentas que tienes un problema de pareja y otro de pecho, aunque no sabes si van en ese orden de importancia. Y la identidad de un maestro maqui, que sobrevive rodeada de unas cuantas mentiras y quieres desenmascararla, aunque no sabes muy bien por qué, seguramente para salvarte, para aliviar el peso de la culpabilidad. Y la vida es complicada porque tengo ganas de decirte que estoy enferma y me da miedo esta enfermedad. Pero no quiero decírtelo porque no quiero que reces por mí, no quiero que se mezclen las oraciones y la quimioterapia; por coherencia, Arnau, ¿lo entiendes? Por la coherencia que Jordi ha perdido de repente. El silencio me mata, porque me muero de ganas de decirte una y otra vez que estoy mala, que tienen que extirparme el pecho derecho y espero que no haya secuelas; la doctora dice que no, que no habrá secuelas, que he tenido suerte, pero yo me pregunto qué clase de suerte es tener que operarme un pecho.
—Cosas.
Tina se acercó a Arnau y le acarició la cabeza. Lo miró. No le hacía la menor ilusión verlo vestido de negro, con el hábito de novicio. Ninguna ilusión. En todo caso, le daba sensación de derrota, pero no dijo nada porque tampoco quería hacerle daño.
Cuando preguntó por Arnau al hermano portero, el monje se quedó un poco perplejo en nombre de la Comunidad, porque, al parecer, no son horas de visita, pero ella le dijo que venía de fuera, qué tontería, en Montserrat, todo el mundo viene de fuera. Y que tenía que comunicarle una noticia urgente y que por favor, y el hermano portero desapareció discretamente y volvió más discretamente aún y, sin decir nada, la condujo a una salita despersonalizada, decorada con un inútil afán personalizador. En la pared, un rincón desconocido de la montaña en tonos ocres y verdes, una imitación de Mir, pero firmada por un tal Cuscó. O Cussó. Un olor característico, difuso, que no sabía definir, impregnaba el ambiente. Esperó sola cinco minutos, pensando a saber dónde habrán ido a buscarlo, con lo inmensa que es esta casa. En el huerto, en la sacristía, en la biblioteca, en la cocina, todo a mil kilómetros. Entonces se abrió la puerta que daba a los locutorios y oyó unos pasos que se acercaban a la salita. Un monje… No, Arnau. Arnau con hábito negro y pelo corto, sano, abundante, pero corto. Sin la barbita. El fugitivo que se había refugiado en un monasterio. Arnau disfrazado de monje. Dios mío. Y las manos blanquísimas, como dos pájaros del alba, escondiéndose entre los ropajes negros, y una sonrisa reposada y dijo mamá, ¿qué sucede, te pasa algo? Entonces ella lo abrazó sin decir nada, porque la visión de Arnau vestido de monje la desbordó. Y no podía contárselo a Jordi. Quedarse con tantas cosas dentro hace daño, al final.
—No estoy triste. Más bien, cansada. ¿Sabes que estoy terminando el libro?
—¿Sobre qué era?
Decepción. No se acuerda. No vive nada mi vida.
—Sobre casas, pueblos y cementerios del Pallars.
—Ah, cuánto me alegro. ¿Me vas a regalar uno para el Monasterio?
—Te lo regalaré a ti. Me está costando más trabajo de lo previsto… Los textos, los pies de foto… y cosas que voy descubriendo sobre la marcha. Pero sigo adelante.
Entonces sonó una campana en las dependencias, una campana que apenas llegaba a los locutorios. Pero Tina se dio cuenta de que Arnau se ponía en guardia y, veinte segundos después y con la mayor habilidad, logró que se levantara de la silla y la acompañó al recibidor del hermano portero, el ordenador, los secretos, las gafas y la sonrisa parecidísima a la de Arnau. Cuando, desconcertada, se encontró en las escaleras, oyó decir a Arnau ¿qué tal está Yuri Andréievich?, en el mismo tono en el que antes le preguntó qué tal está Jordi. Entonces entendió que jamás lo recuperaría para sí y que, de un solo golpe, perdía a su hijo, a su marido, a su gato y, con un poco de mala suerte, el pecho y la vida. Y las escaleras grises, el frío de la explanada, la luz del atardecer y la desolación. Hizo una fotografía con esa luz para fijar en algún sitio una tristeza que no cabía en las palabras.
El tren a Zaragoza no salía hasta las diez de la noche. Tenía tiempo de sobra para ir a cualquier rincón a llorar y a considerarse la mujer más desgraciada del mundo. Hacía tantos años que no entraba en una iglesia, que le extrañó encontrarse de pronto buscando la pila de agua bendita. El olor a cera quemada, el rastro de incienso litúrgico, la penumbra y el silencio. Fue a sentarse en un extremo discreto de un banco de las primeras filas. Cuatro curiosos admiraban las capillas laterales. Una sombra oscura colocaba un cartel que anunciaba que se había concluido el horario de visitas al camerino de la virgen e, inesperadamente, el altar empezó a llenarse de monaguillos mancos que, sin encomendarse a Dios, empezaron a cantar El Virolai[6]. A pesar del cansancio, Tina prestó atención: cantaban con rotundidad, con una perfección un poco monótona, sin máculas, sin vacilaciones, no como ella. Se acordó de que, después de muchos años sin entrar en ninguna iglesia, había vuelto a hacerlo de manera sistemática para asistir a conciertos y había reencontrado signos, símbolos, lemas, logos, imágenes y olores que la llamaban desde muy lejos y a los que podía responder con cierta indiferencia. Pero esa tarde no sentía ninguna indiferencia, porque la iglesia se había convertido otra vez en el enemigo, que le había robado al hijo que ya no tenía. Y ese día entró como enemiga. Dios, tú y yo hemos reñido. Por eso no te hablo, como la madre de los Ventura.
Cuando se despertó, la basílica estaba a oscuras y se estremeció de frío. Miró alrededor de reojo, sobresaltada. Estaba sola, se había dormido en ese rincón y… Se levantó bruscamente y se dirigió a la puerta. Estaba cerrada. Pánico. ¿Qué hay que hacer cuando se queda una encerrada en una iglesia? Podía ponerse a gritar, que el miedo resonara en las bóvedas y se multiplicara, que Arnau tuviera que soportar un momento de ridículo cuando le dijeran tu madre es una impresentable, caramba, anda que dejarse encerrar… Miró el reloj. Las nueve de la noche, y en toda la nave no había más señales de vida que ella. Entonces cogió el móvil y, por inercia, llamó al número de casa. Pero reaccionó en cuanto oyó la voz de Jordi diciendo diga, diga, ¿Tina? ¿Eres tú?, y colgó. No quería que Jordi supiera que había ido a ver a Arnau. No quería que su voz resonara en la nave oscura; le habría dado miedo. No quería que Jordi se enterase de que se había quedado encerrada en una iglesia, no quería que Jordi llegara a saber que había entrado en una iglesia. No quería que la ayudase Jordi. No quería a Jordi para nada.
Las pocas bombillas encendidas, de luz mortecina, espesaban las sombras más aún. Se sentó en un banco, desasosegada por la oscuridad que se acumulaba detrás, pero resignada a esperar no sabía qué. Un buen rato después se dio cuenta de que estaba llorando, pero no porque le escocieran los ojos, sino por pura desolación. Pensó en rezar, en pedir ayuda a Dios, pero enseguida entendió que una plegaria en un momento difícil sería una invocación obscena. Era lógico que los creyentes vivieran mucho mejor que ella. La cuestión era creer en algo, aunque fuera en una idea política. Ella sólo daba clases y hacía fotografías y creía en lo que se podía impresionar en una película, ya fuera materia, recuerdo o sentimiento. Pero no creía en muchas cosas más. En la educación como concepto abstracto, tal vez. Y, desde hacía unos meses, no creía ni en Jordi, su gran amor, que, de la noche a la mañana, se había convertido en su gran odio. Mejor dicho, en su gran indiferencia. No, indiferencia, tampoco; en su gran desprecio. Darse cuenta de que se ha perdido la confianza en alguien a quien se ha querido sin reservas es como si esa persona muriera en los brazos de una sin consentimiento. Por tanto, no podía rezar, no podía aprovechar el tiempo en esa basílica que tenía a su disposición en ese momento. Derrotada por la pena, sólo podía reconocer que su hijo y su marido habían elegido otro amor y habían rechazado el suyo.
Hacía muchos meses que Tina no estaba tanto tiempo en silencio, pensándose. Muchos meses. Exactamente, desde el momento en que la Renom le dijo que había visto a Jordi en Lérida cuando tenía que estar en la Seu, encerrado, reunido, trabajando. Era incapaz de estar quieta mucho rato desde el día en que supo que Jordi la engañaba, porque se la llevaban todos los demonios. Afortunadamente, ahora tenía que terminar el libro y desentrañar la vida de Oriol Fontelles. Afortunadamente, tenía facilidad para evitar los momentos de reflexión. Hasta el día triunfal en que se dejó encerrar como una boba en la basílica del monasterio de Montserrat y, sin poder evitarlo, vio desfilar ante sus ojos toda la miseria que arrastraba, como un pase de modelos irónico y cruel.
Hacia las nueve y media de la noche, cuando tenía que estar en la estación de Sants, oyó un ruido detrás y vio encenderse una luz tenue. Se volvió a mirar. Era arriba, en el coro. Había movimiento en el coro. ¿Y si gritaba? Por un atavismo incontrolado, se escondió detrás de una columna y miró hacia el coro. Empezaron a entrar monjes y, por lo que podía ver, seguramente cada uno se iba situando en un sitio determinado.
Por primera vez en su vida, Tina Bros asistió al rezo de las completas. Cantaron una cosa breve y austera que no identificó y pensó que una de las voces era la de Arnau. Le pareció muy bonito y de ninguna manera habría roto la magia del momento dándose a conocer. Concluida la oración, el coro se quedó vacío y oscuro en menos de medio minuto y ella retuvo en la memoria la agradable sensación que acababa de vivir. Hasta entonces no se acordó del tren, pero ya era tarde. «Como un ladrón entraré en tu hogar, oh, Jehová, y como un ladrón saldré al alba», leyó en un libro de salmos que encontró en un mueble adosado a una columna. Como un ladrón me pasearé por mi vida y por la vida de los demás, si me dejan.
La noche fue gélida, pero logró conciliar el sueño, a pesar del miedo y la incomodidad del banco. Cuando, con los huesos molidos, se coló entre los primeros visitantes y la agresiva luz exterior la obligó a parpadear, se dio cuenta de que, a pesar del deslumbramiento, el día estaba nublado, envuelto en una niebla fría de primeros de marzo, el mejor paisaje para soñar, porque la sábana de la niebla cubre piadosamente los detalles, las anécdotas, los defectos, y deja sólo el concepto y el sueño. Cuando vuelva de Zaragoza, se dijo ante el abismo de niebla, pasaré otra vez por Montserrat y le diré que nos hemos separado, hijo, aunque tu padre todavía no lo sabe, y no preguntes por los detalles porque no pienso decírtelos.
Miró atrás, al monasterio. Le repelía ponerse melodramática, pero se le ocurrió que tal vez no volviera a verlo nunca más. Te quiero, Arnau. No tengo obligación de entenderte, pero sí de aceptarte. El monasterio de su hijo. Le hizo una foto triste. Además de perder el tren de Zaragoza, no recuperó ni un poquito de fe.
Feliu Bringué el de ca de Feliçó cruzó el umbral de la puerta principal de casa Gravat por primera vez en la vida a los treinta y ocho años. Casa Gravat estaba en boca de todos y cualquier persona del valle de Àssua podía recitar sin error la disposición de los muebles, la textura de la madera, el matiz del color de las cortinas, el retrato de la señora, que la mantenía eternamente joven y radiante, el silencio de la alfombra gruesa, el perfume suave de espliego o de manzana que impregnaba la atmósfera de la casa, las campanadas profundas de un magnífico reloj de pared, que parece imposible que haya una casa así en Torena, las escaleras de madera noble que subían hacia secretos mayores, las múltiples fotos expuestas en el salón, el crepitar suave de los troncos en la chimenea. Y un aroma delicioso en cuanto entró la señora.
—Eres un joven con futuro y con ambición.
—Me presento para servir al pueblo, no por ambición personal.
Sin tener en cuenta que el muchacho era hijo de uno de los hombres que más aborrecía y que había dudado mucho antes de invitarlo a casa, sonrió.
—Naturalmente —dijo—. Y, tal como van rodando las cosas, ganarás las elecciones.
—Eso espero.
—La otra lista no puede ser más disparatada.
—La otra lista —Bringué no cayó en la cuenta de que no hacía falta poner voz de mitin en ese momento— agrupa a los franquistas nostálgicos que no quieren dejarse arrebatar el poder.
—Estoy segura de que son unos incompetentes.
La miró a los ojos, como comprendiendo al fin que estaba en casa Gravat porque ella le había comunicado su deseo de conocer los puntos de vista y etcétera.
—Pero ¿qué quiere usted? —dijo finalmente.
—Eres muy joven y hay cosas que… —Llenó la taza de té del futuro alcalde.
En vez de atender a la taza, el joven miró el reloj.
—Me hace una gran ilusión —empezó a decir— tener la oportunidad de que me elijan primer alcalde democrático. —La miró a los ojos—. Tomo el relevo a mi padre.
¿Qué hago? ¿Lo dejo para otro día? ¿Le estampo la tetera en la cara?
—Sé cómo funcionan las cosas en Torena y en el valle. En el país en general. Lo sabes.
—¿Y qué?
—Que harías bien en consultarme.
—Perdone, pero…
—La riqueza del valle no son las vacas, sino la nieve. Aquí, la artífice de la riqueza soy yo. ¿Azúcar o miel?
—Señora, yo… Aunque sólo sea por dignidad, no puedo…
—Te entiendo perfectamente —lo interrumpió con voz suave—, pero consúltame las cosas. Todos saldremos ganando.
—Creo que debo recordarle —en tono ofendido— que la nieve no dura todo el año.
Ésas fueron exactamente las palabras que le encendieron la lucecita, hijo, Marcel, piénsalo, hay que buscar la manera de que la temporada no se acabe nunca. Vete a Colorado o donde haya ríos bravos y observa, toma nota y hablamos.
—Adidas se interesa por las zapatillas.
—Bien. No lo dejes escapar. Aunque sólo sean las suelas. ¿Vas a pensar en lo que te he dicho?
Elisenda sabía de antemano que, al principio, sería incómodo. Bringué el de ca de Feliçó, hijo de su odiado Bringué, se proclamó primer alcalde democrático de Torena después de la dictadura y la gente salió a la calle a celebrarlo; en un momento u otro, todos echaron una ojeada disimuladamente a casa Gravat, que se hacía la desentendida, dispuesta a aguantar el chaparrón. El día después de las elecciones, Feliu Bringué entró en el Ayuntamiento, mandó abrir las ventanas y se encargó personalmente, aplaudido por los regidores de su lista, de descolgar los cuadros de Franco y de José Antonio y, Dios lo perdone, el crucifijo, que hasta entonces y desde siempre había presidido el despacho del alcalde. También retiró el óleo que recordaba a la figura de Valentí Targa, el verdugo de Torena que, incomprensiblemente, nadie había descolgado de una de las paredes de la sala de plenos. Un buen retrato. Qué ojos. Quién coño lo pintaría. E invitó a los concejales y también al único miembro de la oposición, Xavi Burés el de casa Savina, a sentarse en torno a la mesa de Juntas a pensar en el futuro de Torena.
En fin, era cuestión de paciencia, pensó Elisenda. Pero aún tuvo que aguantar otro chaparrón cuando el consistorio se negó a rectificar, a pesar de su razonada reclamación, y un día lluvioso, en las calles vacías, aunque se había anunciado el acto con insistencia, Feliu Bringué el de ca de Feliçó cumplió la palabra que había dado en la campaña de devolver a las cosas su nombre histórico e invitó a todo el pueblo de Torena al acto del cambio de nombre de las calles. Desde el soportal del primer piso de casa Gravat, a resguardo de la lluvia, envuelta en un chal, miraba a la Plaça Major, que todavía se llamaba Plaza de España. Un grupo de gente no muy numeroso, además de la pécora de Cecilia Báscones, que se apunta a todo y ahora es demócrata de toda la vida, y que iba diciendo al chico que ahora es concejal de urbanismo que la microdrepanocitosis es una clase de anemia crónica, con destrucción de hematíes.
—Entre, mamá, que va a coger frío.
Elisenda miró a Mertxe pero no se dignó contestar y siguió observando. Un poco enfadada, Mertxe cerró la puerta.
Que cambien lo que quieran, la calle de Franco y la de José Antonio, pero, por el amor de Dios, que no me toquen la de Oriol.
En la plaza, Jaume Serrallac, el hijo del de las piedras, ya había descolgado la antigua placa y presentaba la nueva, también de mármol. La colocó en un minuto. Los cuatro gatos aplaudieron, el hijo de su madre de Bringué dijo unas palabras que no oyó, pero le deseó toda la muerte del mundo.
Con pesar, vio a Serrallac hacer añicos la placa antigua y recoger los trozos en una espuerta. Entonces se le nubló la vista, como le pasaba cada vez que tenía un disgusto. Se quitó las gafas y se frotó delicadamente los ojos con la yema de los dedos. No, no lloraba. Antes se iría a vivir a Barcelona para siempre que permitir que esa chusma la viera llorar.
—Tu madre no me hace caso.
—Pero ¿qué tiene de malo que salga a mirar?
—Es que ya hace tres horas que está ahí de pie. Lleva de guardia desde las ocho de la mañana. Y no quiere tomar algo caliente. Ni caliente ni frío. Y además se enfada si le recuerdo que tiene que cuidarse mucho.
—Hostia. Seguro que está llorando porque quitan el nombre del Fontelles ese de los huevos.
—Supongo. A veces me parece que está un poco…
—Dile que se ponga.
—¡No quiere saber nada de nadie!
—Coño, díselo de una vez.
—Te digo que no entra. No me hace ni caso.
—Bueno, a ver si puedes llevar el teléfono a la terraza. Hasta donde el cable dé de sí. ¿Qué tal el niño?
—Bueno, en fin…, pero ya verás como no quiere.
—Anda, ponme con ella. Sólo me faltaba esto, hoy.
La cuestión no era quitar un placa y cambiarla por otra. Tampoco podía ser que el día anterior una brigada municipal (es decir, el mismo Jaume Serrallac) cambiara las placas discretamente y el día de marras se hiciera la inauguración general, se pronunciara un discurso y santas pascuas. No. Según la mentalidad retorcida de Feliu el de ca de Feliçó, lo que había que hacer era convertir el acto en la extracción de la historia del país, en la venganza, arrancar de la calle los rótulos de Franco, José Antonio y Oriol y cambiarlos por otros con nombres espurios. Cambiarlos como quien saca muelas. Lo llaman acto cívico, pero es un acto de venganza. Y Cecilia Báscones en primera fila, con la chaqueta cambiada. Por la edad que tiene, podía habérselo tomado con más dignidad, porque el tabaco y los botones de pasta los vende igual a moros que a cristianos. Elisenda se desplazó un poco en el soportal para ver la comitiva, que se detenía al pie de la placa de la calle José Antonio. Seguía lloviendo y los paraguas de las autoridades y del poco público asistente parecían setas negras. Y una nota de color, unos desconocidos que llevaban impermeables chillones y hacían fotos. Tal vez de una revista.
—Mamá, Marcel.
—Que no. Después.
—Mamá, que tiene prisa. Acérquese, que el cable no da más de sí.
—Trae. Qué hay.
—Mamá, ¿qué te pasa?
—Nada. ¿Dónde estás?
—En París. Estoy cerrando el trato con Adidas.
—¿De qué producto?
—De los cordones de las zapatillas.
—Menos da una piedra.
—Cómo que… ¡Si es extraordinario!
—Podías haber conseguido la zapatilla entera.
—Sí. Y los calcetines, no te fastidia. Qué rollo es ese de las placas de la calle.
—Nada que te interese.
—Entonces ¿por qué no entras en casa? Mertxe dice que…
—Mertxe que diga misa, si quiere. Adiós, estoy ocupada.
—Pero ¡mamá! ¡Coño, que eres diabética! Acuérdate de que te…
Elisenda devolvió el teléfono a su nuera porque en ese momento las setas negras llegaban a la parte más alta de la calle Falangista Oriol Fontelles (1915–1944) y se detenían al pie del rótulo, que se veía desde el soportal. Fue el único que Serrallac, Dios lo maldiga, rompió directamente en la pared, sin quitarlo primero. Como si quisiera crucificar el nombre. Y después, con el cincel, terminó de tirarlo todo al suelo. Y colocaron, supuso, el nombre de Carrer del Mig.
—Pues ya ves, yo no habría cambiado ese nombre, porque lo van a hacer santo enseguida y habrá que poner otra placa nueva.
—¿Y cómo sabe que lo van a hacer santo? Si era un…
—Claro, como la juventud no vais a misa… —Cecilia Báscones miró al interlocutor con conmiseración—. Curaciones milagrosas —añadió en actitud misteriosa.
—Eso no se lo cree ni Dios.
Concluido el acto, la gente se dispersó como si regalaran comida en otra parte. Los del impermeable chillón dieron un par de vueltas más por allí y Jaume Serrallac vació el capazo lleno de fragmentos de historia en el contenedor de escoria de la calle Fontelles. Entonces, Elisenda distinguió dos siluetas en la parte más alta de la calle. Tenía los ojos muy cansados y no las veía bien, pero eran dos mujeres que iban del brazo. Seguro que eran las Ventura. Las dos siluetas empezaron a bajar la cuesta en silencio, mirando a todas partes, como si, en lugar de andar, palparan el trayecto. Al llegar al contenedor, una de ellas se asomó a comprobar algo. Y siguieron bajando la cuesta de la calle Fontelles. Del Carrer del Mig.
Nació en Huesca, el dos de mayo de mil novecientos diecinueve, en el seno de una familia de artesanos. Su padre tenía una tienda de alimentación con la que mantuvo una familia compuesta por su mujer, la tía abuela Soledad, Jacinto y Nieves. El pequeño Jacinto soñó mucho tiempo con poder coger la palita estriada de latón, dorada y pulida, y pasarla por el cajón de los macarrones y llenar un cucurucho. Y lo mismo con el arroz y el azúcar. Y si llegara a darse el caso de poder echar un cuartillo de aceite con la bomba untada de grasa, entonces estaría muy cerca de la felicidad, lo sabía. Por eso, el catorce de abril de mil novecientos treinta y uno se le grabó en el alma de manera indeleble, no porque se proclamase la Segunda República en Barcelona y en Madrid, sino porque, el día anterior, don Rosendo había tomado la decisión de poner fin a la escolarización de Jacinto y que, a partir del día siguiente, lo ayudara en la tienda que tenían en Desengaño, en el cruce con Caballeros. Cargó cajas de sifones y llenó botellas de vino del tonel hasta hartarse. Pero también probó la gloria: arroz, macarrones, fideos, fideos finos (que se recogen con la pala mediante otra técnica distinta), lentejas, garbanzos, alubias y aceite; sí: Jacinto despachó aceite y se acercó mucho a la felicidad mientras se secaba las manos con el trapo dudoso después de haber despachado el primer litro de su vida a Pilar la de la tintorería de San Vicente. A los doce años era un niño feliz. Después, durante la República, las cosas empezaron a complicarse. Y con la guerra, más todavía, porque era un martirio tener que llenar cucuruchos y más cucuruchos de macarrones y de arroz, y ensuciarse las manos con el aceite pringoso, sobre todo si venía una clienta guapa y yo, todo untado y asqueroso; y estaba tan harto que, en cuanto lo admitieron, se alistó para poder largarse de la maldita tienda de la mierda de la calle del Desengaño, en el cruce con Caballeros, y ver mundo y buscar la felicidad. Tuvo que avanzar con las tropas republicanas en el meollo de lo que finalmente sería la batalla del Ebro. Cruzó el río por Vinebre, contento porque conoció a una muchacha extraordinaria que le regaló una rosa de color de rosa, aunque no tuvo tiempo de preguntarle su nombre porque sucedió cuando su compañía iniciaba el descenso hacia el río. Perdió la rosa de color de rosa nada más llegar a la otra orilla del Ebro, pero conservó la vida y alcanzó las montañas de la Fatarella. Disparó a diestro y siniestro, se orinó en los pantalones porque no podían salir del nido de ametralladoras desde el que vigilaban una era que, por lo visto, tenía mucha importancia, sostuvo una terrible lucha cuerpo a cuerpo y una bayoneta fascista lo marcó para siempre con una sonrisa siniestra en la mejilla derecha. Afortunadamente, la herida no se le infectó. Al cabo de ochenta días de supervivencia entre compañeros muertos, se retiró también por Vinebre. Por más que buscó con la mirada a la chica cuyo nombre ignoraba y que llevaba en la mano una rosa de color de rosa para los que iban a morir, no la encontró. Cuando terminó la guerra, y concluidos los meses de retención, volvió a Huesca con la moral ofuscada, se propuso no volver a despachar macarrones con la puñetera palita de latón y se alistó en la Falange y en los grupos de acción sin contárselo a su familia; seguramente añoraba el uniforme que había hecho vibrar a una mocita sin nombre de Vinebre. Fue entonces cuando resolvió que la cicatriz se la había efectuado un rojo separatista que no sobrevivió para verlo ni contarlo porque él en persona, cegado de rabia, le sacó los ojos con la bayoneta. Y el jefe de centuria decía muy bien, Jacinto, así me gusta. Ésa es la rabia que tenemos que llevar dentro; bien. ¿Entendéis, camaradas? ¿Entendéis lo que os digo? Jacinto Mas, que lo entendía perfectamente, se dejó crecer un bigote enjuto, oscuro y seco, justo encima del labio. Aprendió a mirar con dureza y, cuando pidieron voluntarios para formar un escuadrón que actuaría lejos de casa, en Cataluña, un servicio que duraría unos meses, de limpieza de indeseables concretamente, se apuntó y no lo eligieron. En lugar de eso, lo mandaron a San Sebastián y allí entró, a título de escolta personal, al servicio de una recién casada que quería volver a su casa. Era más heroico formar parte de un escuadrón de asesinos, pero el sueldo que le propusieron por cumplir funciones de escolta, chófer y lo que fuera necesario era impresionante y aceptó la oferta sin dudar. Jacinto Mas llegó a Torena por primera vez al volante del coche de la señora Elisenda Vilabrú. Fue eficiente, duro, silencioso, valiente, fiel y ella le dijo muy bien, Jacinto, así me gusta, y de cuando en cuando le daba una paga extraordinaria muy generosa, sobre todo cuando pasaban cosas y él no se inmutaba.
—Cuando se jubiló dijo que no volvería a Huesca ni borracho. Por eso me preguntó si podía quedarse en Zuera, y yo le dije que sí, por descontado. Y aquí murió, sí.
—No. Se hizo jardinero. Con el dinero que nos dieron, abrimos un negocio de jardinería. No me puedo quejar.
—Oiga, que éramos hermanos…
—¿Usted es policía?
—Entonces, ¿por qué hace estas preguntas? ¿Por qué quiere saber cosas que llevan tanto tiempo enterradas?
—No, no, qué fotos ni qué ocho cuartos.
—No. Mi hermano murió en mil novecientos setenta y seis. ¡Hace veinticinco años, señora!
—De ataque cardíaco, ¿de qué, si no? En un bar de Zuera. Eso.
—Pues lo digo con reticencia porque la policía no quiso saber nada de un individuo que estuvo hablando con él mucho rato y que se marchó un minuto antes de que cayera fulminado, a decir de Carreta el del bar.
—Cincuenta y siete años, eso es.
—Al principio, sí. Pero después pensé que a saber, porque tenía enemigos, sobre todo de cuando entró en la Falange en Huesca y luego, cuando entró a trabajar de no sé qué con la señora.
—Pues… No lo sé. De eso no hablaba, pero me da la impresión de que vivió de cerca algunas muertes.
—Porque hablaba en sueños. No sé qué de uno que colgaron de una higuera. Era una época muy… Pero no sé nada en realidad.
—Sí. Seguro que es mejor no menearlo. Cuando retiré la denuncia y renuncié a que se aclarasen las circunstancias de su muerte, recibí un talón de un donante desconocido.
—Claro que lo acepté. Es dinero como cualquier otro.
—No, no pienso volver a Huesca. Ya he echado raíces en Zuera.
—¿Sort? No, en mi vida.
—No. Si hizo algo malo… fue allí. Aquí sólo cultivaba plantas tropicales y tenía unos geranios y unas begonias que daban gloria. Sí, aquí, en Zuera, eso es.
—Por las circunstancias, para salvar a la patria.
—La juventud…, ya se sabe, no cree en nada. Pero yo, sí. Y mi Jacinto todavía más.
—Ahora es imposible demostrarlo. Murió de un ataque de corazón y no hay más que decir.
—No. Se entristecía a veces. Y yo tenía que decirle muy bien, Jacinto, así me gusta, y parecía que se animaba.
—No. Cuando se ponía melancólico, siempre decía que había servido en cuerpo y alma a la señora, que era una gran dama. Que por ella había tenido que vigilar mucho al señorito Marcel, que era un desastre, y que a ella la llevaba kilómetros y más kilómetros en coche y que la defendió de todos los peligros, pero, a pesar de todo, al final lo echó como a un cualquiera.
—No sé por qué, no. No quería hablar de eso.
—Claro. Una gran dama que dejó de ser la señora doña Elisenda Vilabrú y se convirtió en Elisenda Reputa. Con perdón. Tengo para mí que Jacinto estaba enamorado de ella.
—No me lo contó. Desagradecimiento a cambio de tanta abnegación, supongo.
—¿La verdad? No quiero saber si vive o si se ha muerto; no me importa.
—¡Qué va! No quería hablar de eso, pero él sabía muchos secretos de la señora…
—Pues… ¿Por qué quiere saberlo?
—Qué quiere que le diga…, amantes. Muchos. Hasta que un día se hizo santa y se pasaba el tiempo en la iglesia hablando con curas. Eso decía Jacinto.
—Pues, verá, me da la impresión de que Jacinto fue uno de esos amantes… No me lo dijo nunca, pero…
—Hay cosas que no hace falta decirlas.
—No. Era estéril. La señora era estéril. No podía tener hijos.
—Porque un chófer vive en el coche, cierra bien el cristal o lo cierra mal, abre las puertas, oye conversaciones por teléfono, reparte sobres, trae y lleva recados, va a buscar a personas… y recibe un sueldo por conducir y callar.
—Por qué iba a contarme mentiras, pobrecico; cuando llegó aquí, sólo tenía ganas de morirse.
—Pues a la vista está: que el señorito Marcel no era hijo de ella.
—Sí, se llama Marcel.
—¡Yo qué sé! Mío, no, desde luego.
—Es que los ricos hacen lo que quieren. Hasta rebautizaron al pequeño.
—Pues eso, para cambiarle el nombre de pila.
—Porque lo oyó cuando estaba al volante. No quiero que mi hijo se llame como uno de los asesinos de mi padre y de mi hermano. Romà, soluciónamelo.
—Tengo que ir al registro civil y a la parroquia. Espero que no haya…
—Espabila, que es tu trabajo. Mi hijo se llama Marcel, como mi abuelo.
—Lo solucionaré, Elisenda.
—Que dejó de llamarse como fuera y empezó a ser el señorito Marcel, vamos. ¿Ha visto lo bonitas que están la glicinias?
Creo en una naturaleza equilibrada, fuerte y sana, y en Greenpeace, que la conserva y la tutela, y en todos los seres humanos que abjuran del odio entre individuos y entre pueblos. Creo en la igualdad entre las personas y abomino de las guerras y de las diferencias por razón de sexo, raza.
—Los sexos son diferentes. Las razas son diferentes. No nos pasemos de rosca, oye.
Creo en la igualdad entre las personas y abomino de las desigualdades por razón de sexo.
—Eso sí, oye: desigualdades.
Desigualdades por razón de sexo, raza, religión, pertenencia. Y creo en no creer en nada que ofusque el espíritu libre del hombre.
—De la persona.
El espíritu libre de la persona.
Desde el balcón del nuevo piso, Jordi y Tina contemplaban el río, que ya había recibido las aguas del Pamano, y el trozo de montaña que se encaramaba, sin que ellos lo supieran, hacia Torena. Qué aire tan sano, qué aire tan sano. ¡Cómo no se nos había ocurrido antes venir a vivir a la montaña, donde dicen que la gente es limpia y noble, culta, rica, libre, despierta y feliz!
—Te quiero, Jordi.
—Yo también. Hala, vamos, que hemos quedado allí a la una.
Tina y Jordi celebraron el primer día de su llegada a Sort con un arroz caldoso en Casa Rendé, al lado de la mesa en la que Feliu Bringué comía con un cliente, después de haber presidido el acto cívico del cambio de placas del pueblo de Torena, y hablaba de la sensación de limpieza interior que experimentaba al ver cómo iban cayendo los nombres del fascismo, que en esta zona fue durísimo.
—Como en todas partes.
—En los pueblos pequeños fue peor. Porque el rencor se queda pegado a las paredes de las casas. Todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe lo que hizo cada cual. Sé dónde hay un par de fosas comunes.
—Lo saben muchos, pero no dicen nada.
—Todavía tienen miedo.
—Sé quién mató a mi padre.
—Targa. Pero ya está muerto.
—Y también conozco a los que aplaudieron cuando lo mandó fusilar. —El derrotero de la conversación ponía en peligro la conciencia de estar comiéndose un arroz caldoso de Casa Rendé como Dios manda. Quiso zanjar el tema—: Vivir en un pueblo es muy cruel.
—A menos que tengas un prado que pueda convertirse en pista negra.
—Muy bien. Para eso hemos venido, no a hablar de cosas tristes. Estoy abierto a vuestras propuestas pero te advierto que quiero ganar pasta gansa. Para algo soy alcalde.
—Vivir en un pueblo es vivir con más autenticidad.
—A mí me parece que… Estoy harta de la ciudad. De ser un número…
—¿Por qué no probamos? —habían dicho hacía cuatro meses.
Y probaron. Pidieron los dos plaza en la escuela de Sort y, para ilustrarse, abrieron la enciclopedia.
—Mira: municipio del Pallars Sobirà, en el valle de la Noguera Pallaresa. En las tierras de secano se cultiva trigo y otros cereales; en las de regadío, prados artificiales, huertas y patatas. La extensión de los pastos es de novecientas diecisiete hectáreas. La ganadería es importante.
—Qué bonito, vacas.
—Sí. E industria lechera y quesera. La villa de Sort, centro del Pallars Sobirà, se alarga en el fondo del valle, en la margen derecha del Noguera Pallaresa. La villa de Sort se cita en mil sesenta y nueve…
—¡Ahí va! ¿Te imaginas? ¡Mil sesenta y nueve!
—Sí, por lo visto, era propiedad de la iglesia de Urgell.
—Si nos dan la plaza, nos instalamos en el centro urbano.
—El núcleo antiguo, formado por calles estrechas y casas antiguas, se agrupa al pie de un farallón en el que se apoyan grandes torres de planta circular, la fachada gótica (siglo XV) y los muros (que acogen el cementerio desde 1842) del castillo de Sort, antigua residencia de los condes de Pallars. La villa se expandió al pie de este conjunto siguiendo el camino que bordea el río hasta el Carrer Major, más el barrio del Raval, que se une al núcleo antiguo formando la Plaça Major, presidida por la iglesia parroquial de Sant Feliu.
—Un remanso de paz —resumió Jordi, cerrando la enciclopedia sin la menor ironía en la voz, puesto que no podía adivinar el futuro ni conocía el pasado.
—No creo que la demanda sea muy grande en ese pueblo. ¿Por qué no miramos a ver si encontramos una casa antigua, de pueblo?
—Sí, en un piso cualquiera.
—¿Los hay?
—Podemos ir este fin de semana a hacernos ilusiones.
Y ahora lo estaban celebrando. No una casa antigua, sino un piso seminuevo de alquiler que estaba muy bien, porque se encontraba cerca del río y, al abrir la ventana, se oía el rumor del agua. Y se veía un paisaje más que bonito. No era muy grande, pero de sobra para los dos, y el alquiler no se podía comparar con Barcelona, ni mucho menos. Esto es otro mundo, aquí la gente vive más…, no sé, se toma la vida de otra manera y juegan a la butifarra y cosas así, ¿me entiendes?
—Qué bonito.
—Y, si tenemos hijos, serán pallareses.
—Hay que preguntar por la cocina típica de aquí.
—Y es fantástico vivir a cinco minutos a pie de la escuela.
—Vivir en un pueblo es un lujo. Y el dinero cunde más.
—Cuando empiece el curso, dejo de fumar.
—Podemos hacernos vegetarianos.
—Te quiero, Tina.
—Yo también.
El arroz caldoso de Casa Rendé superó las expectativas que habían puesto en él. Y Dios, a quien, a pesar de la fama que arrastra, le gusta divertirse, había colocado, dos mesas más allá de Tina y Jordi, al flamante primer alcalde democrático de Torena, Feliu Bringué (hijo del malogrado militante de Esquerra Republicana, que fue el alcalde mártir para unos, y para otros, el asesino Joan Bringué el de ca de Feliçó), que hablaba de negocios con un comprador de terrenos, representante de una compañía del negocio de la nieve. Y un poco más allá, en la mesa del rincón, el abogado Gasull y el joven y dinámico Marcel Vilabrú, de Vilabrú Sports, propietario, copropietario o socio de la estación de esquí de la Tuca Negra, en el municipio de Torena, negociaban un sensacional platillo de ternera, jugoso y tierno como las rosas, mirando adelante, en silencio, sin saber nada de los parroquianos de la mesas próximas.
Rendé, el dueño, en la caja, detrás del mostrador, miraba a la calle absorto en pensamientos anodinos, ajeno a la cantidad de historia de Torena que se había reunido en su establecimiento de Sort. Y para colmo, sirvió un café con gotas a un hombre de ojos azules que llevaba la ropa y las manos impregnadas de polvo; había aparcado el camión, cargado de lajas de pizarra de techumbre y losas para lápidas, a la misma puerta del establecimiento. Jaume Serrallac y Rendé no se dijeron nada, porque la confianza da asco. El recién llegado dejó un duro encima del mostrador y, mientras hurgaba en el arrugado paquete de Celtas, miró distraídamente a la clientela y se fijó en la pareja de hippies de can Fanga, aunque no imaginaba lo que sucedería al cabo de veinte años y pico. Se tomó el café de un trago, chasqueó la lengua, encendió el cigarrillo y se despidió de Rendé con una seña. No volvió la cabeza. Todavía no tenía ningún motivo para volverse.
—Tu madre no se cuida. Cada día está peor de la vista.
—Pues, si te digo la verdad, lo que más me preocupa a mí es que se haya vuelto una meapilas. Antes no era así.
—Siempre lo ha sido. A su manera, pero siempre ha sido religiosa. —Dio un traguito de vino—. Tu madre siempre es lo más conveniente. Déjala tranquila. —Posó la copa y miró al otro—: Además, no hace mal a nadie.
—Y un huevo. Se gasta una fortuna en curas y en la sandez esa de la santificación o como se llame de Fontelles. —Señaló a Gasull—. Tiene tanto interés que a veces pienso si no habría algo entre ellos.
—Nunca hables así de tu madre.
—Ya lo sé, era un decir. Pero es que, además, da dinero al Opus.
—Transferir dinero al Opus es señal de madurez y de inteligencia.
—Pero ¡si vamos de cabeza a una sociedad laica! Y el Opus se comprometió con el régimen hasta las cejas.
—Y tú y yo.
—Yo era muy joven.
—Ten en cuenta que el dinero que se da al Opus es un gasto de empresa que produce beneficios a la larga. El Opus no dejará nunca de tener poder. Es el poder, forma parte consustancial de él, como el lobby de los reyes europeos o como las petroleras. Para eso, tu madre tiene un olfato insuperable. Siempre ha sabido en qué lugar tenía que estar, y allí estaba; y a quién había que llamar y en qué tono de voz debía hablar. Lo sabía un año antes que cualquier otro mortal. Y está contenta con tus gestiones en Europa.
—Pues podía decirme algo, ¿no?
—Ya sabes cómo es.
—Mi madre se cree excepcional.
—Elisenda es excepcional. —El abogado enamorado en vano tomó un bocado del platillo y pensó en otras cosas, lejanas, cercanas, y en el recuerdo entrañable del perfume de nardo, que a menudo era incapaz de percibir, a fuerza de olerlo.
—Estoy dando vueltas a un asunto, Tina.
—¿A cuál? ¿Al de los hijos?
—Huy, no. A lo mejor me afilio al peesecé.
—Ah, muy bien. ¿Y el pesuc? ¿Lo dejas?
—Bueno…, lo estoy pensando.
—No tienes ninguna prisa. Tómatelo con tiempo. A ver qué tal te sienta esto.
—¿Y tú?
—No sé. Quiero leer.
—¿Qué?
—Eso. Quiero leer. Ya tengo veintidós años, me he trasladado a vivir al paraíso en compañía del hombre al que quiero, hace poco que estoy casada con él, estoy empezando una nueva vida y quiero ser consciente de todo.
—Pero eso no tiene nada que ver con…
—Tiene mucho que ver —lo interrumpió Tina—. Por primera vez en mi vida, aquí, en Sort, percibo los engranajes de la vida, el rumor del tiempo que se me cuela entre los dedos, la vida al ritmo del sol y de la luna. Y en Barcelona no lo había percibido nunca.
—Eres poetisa, Tina.
—No. No sé qué soy. Me gustaría saber pintar, saber expresar lo que siento por dentro. Por primera vez, a mi avanzada edad, me doy cuenta de que vivir ocupa veinticuatro horas al día.
El mismo Rendé retiró los platos y les llevó helado de vainilla. ¿Café? ¿Dos? ¿Algún licor? ¿No? Entonces, con los ojos brillantes de impaciencia, Jordi abrió el zurrón y sacó un paquete voluminoso envuelto en papel verde de regalo. Lo puso encima de la mesa.
—A mi madre no le conviene vivir en el pueblo.
—Elisenda no quiere moverse de Torena si no es imprescindible.
—En Barcelona tendría cerca a todos los médicos, y a su nieto, y yo podría… Y tú, Gasull…
—Siempre he considerado que una parte importante del sueldo generoso que cobro desde hace años me lo gano chupando kilómetros entre Barcelona y Torena. Algún día, no sé cómo, será posible dirigir el mundo sin moverse de un rincón.
—Tonterías. Oye, tienes que convencerla: con la democracia y los nuevos ayuntamientos, habrá demanda de polideportivos.
—¿Quieres convertirnos en constructores a estas alturas?
—No, en especialistas de instalaciones deportivas. Será una mina. Sobre todo si nos situamos los primeros en la línea de salida. Ten en cuenta que los ayuntamientos necesitan crear imágenes nuevas y transformar el panorama municipal, si no quieren perder las siguientes elecciones.
—A veces me das tanto miedo como tu madre.
—¿Por qué?
—Vais dos pasos por delante de los demás.
—Será cosa de los cromosomas. ¿Y por qué no constructores? Diversificamos riesgos.
—¿Desean algo más, señor Vilabrú?
Marcel miró a Gasull y, antes de que el abogado pudiera opinar, decidió por los dos.
—Pasemos directamente a los cafés. Y dos whiskys. —Refiriéndose al local, cuando Rendé se alejó—: Qué auténtico es este restaurante, ¿no te parece?
—Hacía mil años que no venía.
Tina cogió el paquete con ilusión. Con la impaciencia en los dedos, desgarró el papel diciendo hoy no es mi santo ni mi cumpleaños, ¿qué es?
—Hace exactamente treinta y seis días que nos casamos.
—¿Tanto?
—Tanto.
Señor, cómo pasa el tiempo, treinta y seis días. Sí, tempus fugit. Ay, qué difícil de desenvolver, porras. El papel envolvía una caja negra, un poco más pequeña que una caja de zapatos. La mitad. No, tres cuartas partes de una caja de zapatos. Tina la puso en la mesa y la miró. Contuvo la ilusión, que se le derramaba por los ojos, porque llegó Rendé con el café. Cuando volvieron a quedarse solos, abrió la caja con un gesto casi litúrgico, de los de hace treinta y seis días que nos casamos, mientras Jordi contenía la respiración y deshojaba la margarita, le gustará, no le gustará.
Era una Nikon Reflex preciosa, que te habrá costado un riñón, Jordi. Pero ¿te gusta? Me encanta; lo que pasa es que no tengo ni idea. Puedes aprender. Y puede servirte para expresar lo que te hierve por dentro.
Tina cogió la Nikon con manos curiosas.
—Está cargada —le advirtió Jordi.
Mientras probaba el Cardhu en compañía de Gasull, Marcel vio distraídamente que la mujer de la pareja de hippies de la mesa del centro hacía una foto a su compañero, un barbudo greñudo que tendría treinta mil pulgas en el pensamiento.
—¿Sabes quién es el de la mesa del fondo?
—No.
—Feliu Bringué. El nuevo alcalde de Torena.
—Ah, ¿es ese hombre?
—Su padre fue alcalde en la guerra. Odia a mi madre.
—¿Por qué crees que la odia?
—Cosas del pueblo.
—Cosas del pueblo, no. —Gasull siempre informado—: Bringué quiere abrir una estación de esquí.
—¡Atiza! ¿Dónde?
—Al lado de la Tuca Negra.
—La madre que lo parió; hay que actuar.
—Tú trabájate a los suecos, que de la Tuca se encarga tu madre.
—La primera foto que he hecho con esta máquina es la de mi amor.
—Gracias. Me gustaría que ese amor no dejase de crecer jamás.
—Sólo depende de nosotros, Jordi. Sé que eres noble y leal y quiero ser digna de tu amor.
Amén.
Durante tres o cuatro años, Dios, que no existe, según la anciana Ventura, no quiso jugar más y no hizo coincidir a esas personas en el mismo sitio. Así pues, disponibles como estaban, se dispersaron, cada cual en pos de su anhelo particular. Aquel peliagudo invierno de mil novecientos ochenta, el de Marcel Vilabrú, que iba ganando terreno en la gerencia de Vilabrú Sports SA y ya era copropietario de la Tuca Negra, se encontraba en Estrasburgo.
—… que no es lo mismo, ni muchísimo menos. Es…, cómo decirlo, es… Mira, yo a mi mujer la quiero mucho, pero esto es diferente. Es una expansión que no hace daño a nadie y que me merezco, teniendo en cuenta todas las cosas. Hacía dos, qué digo, dos: hacía…
—Oye, chato, yo sólo te pregunto si estás casado.
—Es que, pero es que quería decirte que…
—Preguntaba por preguntar.
—Ajá.
—Repetirás, te lo aseguro.
La muchacha se acercó a Marcel, que, en contra de su costumbre, no había tomado la iniciativa. Ella empezó a desnudarlo y él la dejó seguir, pero de vez en cuando echaba una mirada al teléfono. Esperaba una llamada de Mertxe, que estaba enferma, y eso le daba unos remordimientos inéditos que lo preocupaban mucho, porque podían dificultarle la erección.
El servicio era fantástico, desde luego, y a Marcel casi se le había olvidado brevemente el fracaso de la compra de chándales a precio de escándalo, porque Laxis Co. se le había adelantado unas horas. Llegó a olvidarse de la angustia que le daba la reunión del día siguiente en Estrasburgo con los representantes de dos estaciones de Saporo que querían comprar la Tuca Negra.
—A ningún precio, Marcel —le había dicho su madre—. Si quieren comprarla es porque puede dar más beneficios de los que da ahora: vamos a encargar un estudio de rendimiento, pero de vender, nada.
Hacía diez años, coincidiendo con el nacimiento de su nieto Sergi, Elisenda se había convertido en socia mayoritaria de la Tuca Negra y desde entonces la estación no había dejado de crecer. La entrada de su hijo como nuevo socio, en detrimento de los suecos de Frölund Pyrenéerna Korporation, redundó en una proliferación extraordinaria de pistas negras o circuitos extremos que constituían una oferta excepcional de esquí nórdico en un paraje tan bello que quien iba una vez seguro que volvía. La estación contaba además con una grandiosa zona familiar de pistas suaves y dotada de todos los servicios. Lo único que no tenían bajo control era el tiempo y, para eso, encendía cirios al santo correspondiente, porque la gente acudía a puñados a la Tuca Negra y subía como la espuma la venta de material deportivo Brusport, el prestigio del diseño en el deporte, la elegancia hecha deporte. Brusportwear, prestigio mundial. Yannick Noah viste Brusport. Stephan Edberg y Brusport, una pareja insuperable. (Los creativos estuvieron muchas horas especulando sobre la idoneidad de la palabra inseparable, que aludía a las anillas del logo de Brusport, pero finalmente prefirieron insuperable. En efecto, inseparable conlleva una cuestión de voluntad personal que puede llevar a pensar: pues allá se las compongan Edberg y la Brusport, que hagan lo que les pete. En cambio, insuperable lleva implícita la idea de que si uno se compra una camisa Brusport con las dos anillas mágicas, ganará en todo, en el deporte, en la vida y en el tercer y definitivo set. Y, puesto que la señora dijo que sí, que la habían convencido, triunfó insuperable).
—Yo, en tu lugar, me daría una vuelta por Val de Proudhom —dejó caer Marcel puesto en pie.
—¿Qué tal está Mertxe?
—Regular, por lo de los ovarios y, por si fuera poco, con gripe.
—¿Por qué Val de Proudhom?
—Se rumorea que quieren vender.
—Vete, pero no des ningún paso sin consultármelo.
—Sí, mamá.
Cogió la gabardina y cerró la puerta sin hacer ruido, sin dar tiempo a llegar a Ció, que cada día estaba más viejecita. Se le olvidó dar un beso a su madre porque tenía muchas ganas de perder de vista la mierda de trayecto hasta Barcelona. Cuando se decida a dejar la casa de Torena me habré jubilado yo también.
Por eso Marcel Vilabrú estaba en Estrasburgo, en el hotel, presentando el pene a una prostituta que parecía una reina de cuento de hadas, aunque, según decían, hacía unas mamadas insuperables, insuperables como la Brusport y Edberg, y él sabía lo que iba a pasar, porque no podía ser de otra manera. En efecto, en plena felación sonó el teléfono.
—Diga.
—Soy yo. ¿Dónde estabas?
—¿Yo? ¿Qué tal estás, mi niña?
—Psé. Desanimada. Te llamo porque quería oírte y…
El pene empezó a mustiarse y la reina de Estrasburgo reaccionó con profesionalidad mientras Marcel decía por teléfono que la reunión ha durado mucho más de lo previsto. Llama a mamá y dile que no se preocupe más por Val de Proudhom. No nos interesa.
—¿Y tú qué tal estás? ¿Marcel?
—Yo, bien. ¿Por qué?
—No sé, te tiembla la voz. ¿Qué te pasa?
—¿A mí?
De un manotazo apartó a la reina de Alsacia. Es posible que lo hiciera con demasiada brusquedad. El caso es que ella dijo tío, ten cuidado, ¿no?, irritada, en voz alta y en francés con acento alemán.
—¿Qué pasa? ¿Quién es?
—¿Quién es quién?
—La que ha dicho no sé qué.
—Yo no he oído nada. A lo mejor hay interferencias.
Mertxe colgó. No le dio tiempo ni a redondear la mentira. Él también colgó, con suavidad, pensando cómo es posible que meta tanto la pata últimamente. Mientras tanto, la interferencia volvió a cogerle el miembro y él, sin control de ninguna clase, le soltó un bofetón que la dejó con la boca abierta de estupor.
—Tu est un con.
—Et toi une conne.
La interferencia se levantó, roja de rabia y del bofetón, se vistió con rapidez y cogió el bolso. Pero Marcel se plantó entre ella y la puerta.
—Si me vuelves a tocar, llamo a la policía. —En francés.
—Si llamas a alguien, te rompo las piernas. Déshabille–toi. ¡Venga!
Marcel se puso como un salvaje. Demasiado. Le pegó un par de veces y no se dulcificó en ningún momento ni quiso fingirlo. Cuando terminó, sabía que lo más difícil no era la reunión del día siguiente, sino volver a casa con la cabeza gacha, pensando en una estrategia que no se concretaba, y con lo que se encontró fue con una nota encima de la mesa que decía Sergi y yo estamos en casa de mi madre. No me llames. Ya no tengo fiebre. Seguro que me la provocabas tú.
—La madre que la parió —pensó. Doce años de matrimonio, un hijo de ocho o diez años, muchas aventuras sin problemas, y porque un desastre de tía dice tío cuidado, adiós a un matrimonio. Manda huevos.
La recomposición fue una filigrana que bordó Elisenda personalmente. Evitó el escándalo, evitó que se hablase de ello, evitó que se enterase Mamen Vélez de Tena, consiguió que su consuegra (de los Centelles–Anglesola emparentados con los Cardona–Anglesola por el lado Anglesola, y de los Erill de Sentmenat, porque la madre de la madre es hija de Eduardo Erill de Sentmenat, con cuyo tercer aniversario de suicidio, motivado —ahora ya se sabía— a partes iguales por razones de cartera y razones de corazón, coincidió el estallido de la crisis matrimonial de Mertxe) tomara cartas en el asunto y convenciera a su nuera de que volviera al hogar conyugal con el niño. A partir de ese momento, febrero de mil novecientos ochenta y dos, Mertxe perdió la sonrisa, dispuso camas separadas y se propuso no volver a hablar con su suegra ni con su marido. A Marcel se le agrió el carácter como el yogur y adquirió la costumbre de culpar de todo a todo el mundo, incluso cuando nevaba poco o el fagüeño destrozaba las pistas de las cotas altas. Y todo por culpa de una interferencia mal entendida, es que es increíble.
Cuando las aguas volvieron a su cauce, Elisenda Vilabrú convocó a su hijo en Torena y le entregó en mano un libro de instrucciones para la vida matrimonial. Después de una larga conversación en la que ella se limitó a dictar normas de conducta y él no pudo replicar ni una vez, cuando le hubo leído la cartilla, Marcel Vilabrú contraatacó y, ronco de cólera, dijo pues aprovechando la coyuntura, también podemos hablar de la chaladura que te ha dado por hacer santo a un sabihondo.
—No te metas donde no te llaman.
—Pues tú llevas toda la tarde metida donde no te ha llamado nadie. Además, has gastado una fortuna en ese rollo de santos.
Doña Elisenda Vilabrú abrió un cajón, eligió una carpeta de color, extrajo un papel y lo dejó encima la mesa.
—¿Qué es eso?
—Lo que te has gastado tú en putas sólo desde que te casaste.
Cassià estaba mal de la cabeza. La baba que le chorreaba sólo cuando sonreía era su patente de corso. Por eso, en ca de Marés siempre le daban un vasito de vino gratis. Hasta la Báscones, que no se privaba de fruncir el ceño a algunos clientes, despachaba a Cassià con indiferencia cuando iba a comprar caldo para liarse los pitillos, y alguna vez, si el hombre no llevaba suelto suficiente, le decía ya me lo pagarás, Cassià, y, si tenía ganas de reírse, le decía di sincondrotomía, Cassià, y éste respondía sabes de sobra que no tengo cabeza para eso, y ella, satisfecha, repetía sincondrotomía un par de veces y le decía, hala, vete a casa, como si Cassià no fuera de ca de Maria la del Nasi, la misma de la que había salido uno de los más acérrimos, republicanos, piojosos, masones, separatistas, rojos, ateos, catalanistas más feroces del pueblo, que era el hermano menor de Cassià, Josep Mauri el de ca de la Maria del Nasi, que en esos momentos contaba las vigas del desván por enésima vez y procuraba no mirar el pasado, el presente ni el futuro, que no tendría, por el agujero del tiempo. Se esforzaba en no mirar la noche de hacía ocho años, cuando, pocos días después de la rebelión fascista del treinta y seis, a finales de julio, el pelotón de la FAI llegó a la plaza del pueblo en un camión envuelto en banderas, con siete hombres en el cajón. Iban al mando de un maestro de Tremp, Máximo Cid, que, nada más poner el pie en tierra, empezó a señalar tú, tú, tú y tú, buscad al mandamás de aquí, y tú, tú, tú y tú fueron al Ayuntamiento y no encontraron al alcalde, porque Joan Bringué estaba segando la hierba tardía, y Máximo Cid tuvo que ir a buscarlo al prado del Músic, una cuesta de la hostia, y, de vuelta en el pueblo, lo obligó a reunir a Mauri y a Rafael los de ca de Misseret, los dos concejales, y los llevó a la plaza y Bringué decía para, tío, para, que somos republicanos, qué queréis hacer con nosotros, cagüendiós, y Cid les dijo nada, con vosotros, nada, sólo quiero hacer justicia. Y levantando la voz, en tono muy trágico, puntualizó quiero que la Historia haga Justicia. Y Bringué, Mauri y Gassia se dieron por muertos a manos de la FAI, por los santos huevos del maestro Cid; pero entonces les preguntó cuál era la casa más importante del pueblo y Josep Mauri entendió que Máximo Cid era idiota porque estaba preguntando por la casa más importante del pueblo dando la espalda a la fastuosa fachada de casa Gravat, con los esgrafiados cuya parte superior estaba más que harto de ver Josep Mauri desde su escondite en el desván. El pelotón de la FAI, acompañado por Bringué, Gassia y Mauri, entró en casa Gravat después de llamar con toda la mano en la puerta de madera noble. Abrió Bibiana, la empujaron hacia dentro y, en presencia de la horrorizada Elisenda, se llevaron a su padre, Anselm Vilabrú Bragulat, antiguo capitán del ejército, héroe de Alhucemas y partícipe en unos cuantos golpes militares mientras estuvo en activo, y a su hermano Josep Vilabrú i Ramis (de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, una puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm), que apenas tenía cuatro o cinco años más que ella. Y el maestro Máximo Cid escupió en el suelo y dijo y volveremos pronto a tomar posesión de la casa, porque a partir de ahora queda confiscada por el pueblo. Y a plena luz del día, con la verdad en el férreo rostro, seguidos por las caras asustadas o sonrientes de los que miraban detrás de los cristales, el pelotón de la FAI, Máximo Cid, Joan Bringué el de ca de Feliçó, Rafael Gassia el de ca de Misseret y Josep Mauri el de ca de la Maria del Nasi, se llevaron a los dos hombres de casa Gravat, maniatados con cuerdas, con los brazos a la espalda, al bancal de Sebastià, junto al cementerio. Es que el bancal de Sebastià tiene un desnivel idóneo, como si lo hubieran hecho adrede pensando en las necesidades políticas de la comarca y esto, Bibiana, sólo puede ser cosa de Bringué y los otros dos, cómo se llaman como se llamen ellos nos han denunciado, Bibiana. Te juro que estas muertes las pagan. Tú calla, que no eres más que una niña. No me callo, Bibiana, vamos, dime cómo se llaman los otros dos. Y Bibiana, conociendo a la niña y sabiendo el mal que podía derivarse de ello, dijo Rafael el de ca de Misseret y Josep el de ca de la Maria del Nasi.
El maestro Máximo Cid colocó a los dos Vilabrú de cara al desnivel y Anselm Vilabrú, al ver que Josep había caído de rodillas, dijo dejadlo en paz, que es muy joven. Y el maestro Cid lo obligó a levantarse y dio una pistola a Bringué, otra a Mauri y otra a Gassia y les dijo apuntad a la nuca y terminad de una vez; los tres hombres, un poco vacilantes, se miraron entre sí. Detrás, el resto del pelotón movía un pie con impaciencia, esperando a que los tres burgueses republicanos se decidieran a empezar la revolución en el valle de Àssua, y entonces, Mauri el de ca de la Maria del Nasi se encogió de hombros y apuntó a la nuca de Anselm, mientras el maestro Cid, muy pedagógico, explicaba que la cuestión consistía en que cada pueblo hiciera justicia por su cuenta, no puede ser que nos acostumbremos a que nos saquen las castañas del fuego los de fuera. Entonces, Gassia, convencido por la presencia de tanta gente, también levantó la pistola, mientras Bringué, más pálido que el anciano señor Anselm Vilabrú, sostenía la pistola desmayadamente. Mauri disparó al mismo tiempo que lanzaba un grito para espantar el espanto que sentía y, en el soportal de casa Gravat, Elisenda oyó mejor el alarido que el tiro. Anselm Vilabrú, ex capitán del ejército español, cayó medio segundo antes de poder proferir unas palabras que le habrían comportado una muerte más épica. No tuvo tiempo, porque estaba preocupado por su hijo. Y aún dedicó un pensamiento negro a la puta de Pilar; en el instante en que la bala empezó a abrirse camino en el cerebro pensó maldita ramera, aprovechaste cuando estaba jugándome la vida por la patria para ponerme los cuernos en mi casa, en mi cama, con mis hijos en casa, y total, por un desgraciado forrado de duros, porque el negocio del teatro rinde mucho, pero era un desgraciado de pies a cabeza y espero que seas infeliz todo lo que te quede de vida, zorra, así sea. Entonces, Gassia lanzó un bramido semejante y reventó la limpia nuca a Josep Vilabrú Ramis el de casa Gravat, que cayó sin proclamas de ninguna clase, sin un gemido a medio pronunciar, sólo con la imagen de Júlia de Sorre en la cabeza y la idea absurda de me alegro de morir, porque así no tengo que decir a mi padre que quiero casarme con una campesina bonita, dulce y pobre, porque es de ca de Pona de Sorre, y mi padre no puede contestar si vuelves a decir una sandez como ésa te mato.
—Todos sois testigos —proclamó el maestro Cid mientras recogía las pistolas y daba una lata de gasolina al cobarde de Bringué— de que quien se ha tomado la justicia por su mano aquí es el pueblo de Altron.
—Torena.
—¿Qué?
—Que esto es Torena, no Altron.
—¿Ah, sí? ¿Seguro?
Miró a sus hombres, una ojeada en la que asomó una sombra de espanto, o tal vez de angustia. Entonces dijo con voz seca rocíalos a conciencia, y Bringué, como si limpiara la entrada de casa con zotal, vació la lata en silencio sobre los cuerpos y el maestro le dio una cerilla encendida y Bringué la dejó caer sobre Josep enamorado de la campesina, que se convirtió en una antorcha, pero el fuego no prendió en su padre porque estaba apartado. Pero los hombres emprendieron el camino de vuelta al pueblo y, medio minuto después, el camión descendía hacia Sorre, Altron y Rialb. Y en la plaza de Torena quedaron Rafael Gassia el de ca de Misseret, Joan Bringué el de ca de Feliçó y Josep Mauri el de ca de la Maria del Nasi, quienes, a partir de ese momento, tendrían que afrontar su revolución con entereza. Desde una ventana de casa Gravat, Elisenda los miró a los ojos antes de echar a correr escaleras abajo para ver qué había pasado, con la loca esperanza de que no hubiera pasado nada. Y más de uno, y de dos y de tres dijeron bien empleado les está, por ricos y por fascistas.
Aquel día, después de haber dicho para sí, muy bajito, sincondrotomía, la Báscones dijo fumas mucho, Cassià, al final se te va a atascar la tubería, y el hombre, blandiendo el paquete de caldo, respondió huy, huy, no te preocupes, que casi todo se lo fuma Josep. Ella no dijo nada; sólo le tembló la vena del cuello (esternocleidomastoidea). Dio la vuelta a Cassià y cuando el hombre y su niebla eterna desaparecieron, salió del estanco, entrecerró los postigos y corrió a decir al alcalde (el alcalde Targa estaba en el Ayuntamiento) que Cassià le había dicho huy, huy, no te preocupes, que casi todo se lo fuma Josep, y Valentí Targa gritó mecagüen la madre que los parió a todos, a todos, a todos. A la Báscones le dijo te debo un favor, la Báscones saludó al estilo fascista y dijo sólo cumplo con mi deber, viva Franco, y Valentí Targa, acompañado de tres o cuatro hombres, entró al anochecer en ca de la Maria del Nasi, asustó a los abuelos, que estaban en la cocina contemplando el fuego, repasando fragmentos de la vida, añorando amores, y lo pusieron todo patas arriba, todo, absolutamente todo, y la bodega, y el pajar y el sotabanco, y en un rincón que se les había pasado por alto las dos veces anteriores, porque estaba muy bien camuflado por una pared de ladrillo, encontraron a Josep Mauri, blanquecino; hacía cuatro años y once meses y medio que vivía en el desván, sin moverse, soñando con el día en que saldría a segar o a palpar las ubres de las vacas, mirando lo que se veía por el agujero por el que entraban las palomas, que era el tejado y la parte superior de la fachada de casa Gravat, y pensando un día se marchará Targa y volveré a salir, aunque no tenía la certeza total, porque a Rafael Gassia y a Joan Bringué les había salido peor, o mejor, según como se mire, porque menuda mierda esta vida de rata que llevo en mi propia casa, y el frío que hace aquí, que sólo se me pasa con mantas y más mantas. Y sólo bajaba del desván de noche, estiraba las piernas, tocaba el culo a Felisa y pedía más revistas, más aire, más, que ya no puedo más, Felisa, qué se sabe de la guerra de Europa.
Cuando lo sacaron a la calle, Josep Mauri parecía un fantasma, blanco de encierro y de pavor, y la tenue luz de la luna menguante lo deslumbró y le hizo parpadear. Pensó para sí mejor, se acabó el sufrimiento.
Al día siguiente corrió la noticia de que Mauri, el que había huido, sí, había vuelto al pueblo y se había suicidado. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Dónde? En el bancal de Sebastià, se ha colgado de la higuera, Dios mío, qué horror. Sí, qué horror. Como Judas, que también se colgó de una higuera por no sé qué asunto de treinta monedas. Por asesino, por revolucionario, por anarquista, por catalanista. Pobre Josep, cuántos años tenía. Cuándo se acabará todo esto. Y Oriol escribió una nota al teniente Marcó, ayer, estando en la collada del Triador, Targa y los suyos se cobraron otro. No puedo demostrarlo pero es evidente. Un tal Josep el de ca de la Maria del Nasi, a quien no he llegado a conocer porque había huido, pero, según su versión, vino aquí a suicidarse.
—Y van tres —dijo el teniente Marcó, así como todo el pueblo, porque lo tenían grabado en la memoria—. Primero fue Bringué, en cuanto entró el ejército. El muy idiota no había huido y se convirtió en el alcalde mártir. Después, Gassia, que les costó un poco más, pero también cayó. Y ahora Mauri. Tres. Los tres del pelotón de Cid. —Aplastó la colilla del cigarrillo contra la losa del suelo—. Los tres que, según dicen, liquidaron a los hombres de casa Gravat.
Incómodo, Oriol miró el calendario escolar de la pared como si meditara sobre el paso del tiempo. El teniente Marcó tensó el silencio un buen rato hasta que, de tanto tensarlo, lo rompió:
—Tira la piedra y esconde la mano —dijo.
—¿Quién?
Joan Ventura se levantó y miró alrededor: no quedaban ni avellanas rancias.
—Estate alerta y no hagas el imbécil —le advirtió antes de abrir la puerta y desaparecer con el sigilo y la agilidad del humo de la estufa de la escuela.
Oriol se quedó solo en el aula oscura, mirando afuera, a la plaza, al pueblo envuelto en tiniebla, en el que la gente dormía o lo fingía, mientras pensaba es imposible, es una mujer dulce e íntegra, es imposible.
Lo encontraron colgado de una rama alta de la higuera grande del bancal de Sebastià y Felisa gritó de dolor, sin atreverse a contar lo que había sucedido durante la noche. Pero gritó, aulló. Al oír los alaridos de Felisa desde el soportal, por primera vez en ocho años, sabiendo que su Goel había completado la misión para la que lo había contratado, la señora Elisenda Vilabrú se echó a llorar y Bibiana pensó si no le hubiera dicho yo los nombres los habría averiguado en cualquier esquina; entonces cerró los ojos y dijo por fin, pobre chiquilina, por fin puede llorar como cualquier mujer.
Primero cogió aire como si se sumergiera en una piscina y después, sin pensarlo dos veces, entró en el restaurante del hostal en el que Jordi y Joana consumaban el adulterio delante de un plato de caracoles. Sin dejar de mirar a Jordi a los ojos, acercó una silla y se sentó en medio como si se incorporase al juego. No miró a Joana pero dijo al mantel Joana Rosa Candàs Bel, más vale que desaparezcas un momento. Y entonces volvió a mirar a Jordi a los ojos y él le sostuvo la mirada; a Tina le fastidió inmensamente que ese momento, en lugar de desprecio, odio, asco, deseo de venganza o cualquier otro sentimiento noble, su único sentimiento al ver esa mirada sólo fuera de lástima por los años perdidos, por Arnau, por tú y yo, que íbamos a ser nobles y honrados, por los kilométricos, por los vámonos a vivir a Sort, a la montaña, por los muchos días de felicidad, de calma, de comprensión. Tuvo que hacer un esfuerzo para no dejarse arrastrar por su propia historia. Puesto que Joana se levantó, pálida, muda, cogió su bolso y se fue a paseo, Tina aprovechó la circunstancia para sentarse enfrente de Jordi, en el asiento que todavía conservaba el calor del culo de Joana. Con cierta satisfacción insana percibió de reojo que los comensales de las cercanías se habían percatado de que pasaba algo. En el mostrador de recepción, el hostelero también se dio cuenta y pensaba ahí va, es la mujer del otro día; y la dueña salió de la cocina y, al ver a Tina, dijo fíjate, es la mujer del otro día, y, disimuladamente, sonrió de admiración.
—Lo peor de todo es que me mientas.
Jordi, rojo, blanco, verde, no sabía si levantarse e irse o aguantar el chaparrón.
—Esto…
Lo miró abiertamente, con la barbilla apoyada en las manos, sin pestañear, intrigada por la excusa que le daría. Jordi seguía con la boca abierta, sin decir nada, conque lo pinchó:
—La reunión de ciclo era de miniciclo, por lo que veo.
—Sí, bueno… Es que… Al final se ha… Sí, se ha desconvocado.
—Ya.
—Pero ¿qué mosca te ha picado? —Atiza, el desgraciado contraatacaba—. ¿Por qué montas este numerito? ¿Qué es lo que has pensado?
—¿Quieres que te lo diga?
—No, no; me estás acusando de… —Se golpeó la frente con dos dedos—. Por favor, basta de cerrazón y provincianismo, que estamos en el siglo veintiuno. —La miró, a ver qué efecto le causaban sus palabras. Y para rematar—: A saber lo que te imaginas.
—Penoso.
Pensaba que serías más elegante, Jordi, te lo juro por mi cáncer.
Estaban callados. Jordi no quería mirar alrededor para no avergonzarse más y, cuando no pudo más con el silencio, intentó aligerarlo:
—Pero ¿con qué te estás comiendo el coco? —En actitud didáctica—. ¿Crees que Joana y yo…? ¿De verdad? ¿Tan poco confías en mí? —Profundamente ofendido—: ¿Tan poco?
—Cuando vuelva a casa esta noche, si veo una sola cosa tuya, la tiro por la ventana. Como Sofía Loren.
—¿No es mejor que hablemos un poco?
—Ya lo has dicho todo. A mí no me has dejado hablar. —Se irguió completamente, con la espalda recta, y levantó el tono de voz lo justo para molestar a Jordi—: ¿No habíamos dicho que seríamos sinceros, Jordi?
Jordi levantó un dedo para inventar alguna tontería. Pero después de unos momentos de reflexión, lo escondió y agachó la cabeza. Se retiraba de la batalla. Seguramente porque lo había pillado muy de improviso. Aún tuvo agallas para mirarla a los ojos:
—¿Qué te ha dicho el médico?
Tina se levantó y miró el reloj.
—Volveré a casa sobre las once. Ni se te ocurra llevarte a Yuri.
Iba a decirle eres un hijo de puta, pero no lo hizo. Iba a decirle te doy una segunda, y una tercera y una cuarta oportunidad, pero tampoco lo hizo. Se marchó con la mirada dura, férrea, opaca, para que fuera imposible que las lágrimas se desbordaran antes de llegar al doscaballos. Lo que más le fastidió fue que Joana no se hubiera marchado. Estaba sentada en su coche, verde y nuevo, uno de tantos modelos indefinidos. Por unos momentos quiso creer que se había marchado a su casa a llorar de rabia, pero no fue así: Joana estaba allí, esperando a que se marchara ella, esperando a que se alejase y le dejara la vía y la vida libres, definitivamente libres.
Tina arrancó. El doscaballos respondió a la primera, como si tuviera prisa por abandonar el maldito hostal del que Jordi había hecho su segundo hogar.
Para matar el rato hasta las once de la noche, fue al taller de Serrallac, a ver si había leído los escritos de Oriol, a ver si a esas horas también tomaba café, y se lo encontró en el pulcro y ordenado despachito del polvoriento taller. Los operarios recogían para marcharse y él discutía algo con su hija y al final no se la presentó. Cuando la hija salió del despacho, Serrallac la invitó a entrar con una seña. Sí, a esa hora también tomaba café. Le dijo que se sentara, abrió un cajón de la mesa y sacó la carpeta con los escritos de Oriol.
—¿No hay más? —refiriéndose a las hojas.
—Sí, eso es sólo una parte.
—Quiero leerlo todo.
—¿Ahora lo crees?
—No sé. A lo mejor. Pero no es cuestión de creerlo o no, sino de si es verdad o no.
Callaron. Al cabo de un rato, Jaume regresó de los cuadernos y dijo según tú, esa hijita mía, no sé cómo te llamas, se llama Joan.
—Bueno, sí. Se llamaba Joan. Ahora se llama Marcel y sé quién es.
Jaume Serrallac no podía creer que Marcel Vilabrú, a quien había visto crecer y hacerse tan enigmático, tan intocable y tan altivo como su madre, no fuera hijo de esa madre enigmática, intocable y altiva, sino de una mujer tísica, igual que mi Rosa, que se llamaba Rosa como la mía, y de un maestro que a lo mejor había sido un traidor o a lo mejor, un héroe. Y oyó decir a Tina, al final de la explicación, y lo adoptó en secreto, no sé por qué.
—¿Puedes demostrarlo?
—Sólo sé lo que te he dicho. ¿Dónde está ese tal Marcel? ¿Lo sabes?
—Vive en Barcelona. Te lo… —De repente, sobresaltado—: Oye ¿has llorado?
Sin apenas darse cuenta, Serrallac le pasó dos dedos ásperos pero suaves por la mejilla, casi con la misma ternura con que acariciaba las piedras. Al percatarse de lo que había hecho, retiró la mano como esconde súbitamente los cuernos un caracol.
—Disculpa, no es asunto mío.
Tina recogió las hojas de Oriol. Las miró para no tener que contestar a la pregunta impertinente y leyó hija mía, esta noche te escribo sólo a ti. Algunas páginas las he escrito con el deseo de que las lea también tu madre, pero si lee esto de hoy, entenderá que es para ti. Esta noche estoy triste. ¿Te gusta mi perro? Es un springer spaniel, según me han dicho. Es fiel y listo, ha venido de muy lejos y supongo que, cuando se fortalezca un poco, se marchará, porque cree que todavía hay esperanza en Europa, que está hecha añicos.
Sé que se me acaba el tiempo. El frenesí de estos últimos meses desemboca en una acción que, salga bien o mal, es muy probable que ponga al descubierto mi verdadero papel y entonces tendré que huir a Francia. Sé que si las cosas salen mal no podré huir, siquiera. Por tanto, lo más probable es que… tú y yo, hijita de mi corazón, no sé cómo te llamas, no lleguemos a conocernos nunca. Bueno, puntualicemos, no nos conocemos pero te vi un día. Te vi una manita. Desde entonces, todas las noches, si tengo un rato para dormir, pienso en tu manita y me duermo un poco más contento. O para ser exactos, menos triste.
Confío en que llegues a leer estas páginas. Confío en que tu madre, cuando se entere de que he muerto colaborando con el maquis, quiera venir a recoger mis cosas y mire en nuestro escondite secreto. Confío en ello, porque será la única forma de que esto que te escribo llegue a tus manos. Si lo lees, es que no he sobrevivido ni para romper los cuadernos antes de que te lleguen. ¿Sabes una cosa? Algunas estrellas están tan lejos de nosotros que tardamos muchísimos años en recibir su luz. Tantos años, mi niña, que la luz que vemos hoy puede que saliera de la estrella antes de que el hombre pisara la Tierra. Como la luz de las galaxias lejanas, mi voz, si tengo suerte, llegará a ti mucho después de mi muerte. Somos como estrellas, hija. La distancia nos convierte en estrellas como pinchos en lo alto del cielo oscuro.
—Qué bonito lo que dice de las estrellas.
—Tú eres un poco poeta ¿no, Serrallac?
El hombre apuró el último trago de café y se encogió de hombros. Tina miró el dibujo del perro, perfecto, con tantos detalles del pelaje… y todo con un lápiz de escuela. Y después el autorretrato. Se notaba que había ido a buscarse los ojos sin rehuir su propia mirada.
¿Ves? Éste soy yo. Me dibujo en el espejo del lavabo de la escuela para que sepas cómo era tu padre. No pienses que hago trampa: soy así de guapo y bien plantado. Soy exactamente así porque, si hago bien alguna cosa, es dibujar y pintar. Si me hubiera dedicado de lleno, no habría venido aquí ni habría tenido ocasión de ser cobarde ante tu madre ni temerario a destiempo. Y ahora viviríamos felices, te llevaría a la escuela y te enseñaría a echar miguitas a las palomas. Además, no me costaría ningún esfuerzo afeitarme todos los días delante de un espejo. He perdido la noción de mi cara. Ayer se suponía que estaba en cama con fiebre, pero en realidad me fui al anochecer a la collada del Triador, a colocar una antena. Hemos creado una red de comunicación en las propias narices de los franquistas…, todavía no me puedo creer que no se hayan dado cuenta. Al bajar al pueblo oí voces y gritos. Los lamentos de Felisa la de ca de la Maria del Nasi y el alivio de los que pensaban que ya era hora, ya era hora de que pagase por lo que hizo. Pensé que lo más prudente era volver a la cama, fingirme febril y descubrir la nueva desgracia al día siguiente y mostrarme impasible al dolor. Es tan difícil, hija. Pero una cosa son mis previsiones y otra las de Valentí Targa. Mandó a Balansó, uno de sus fieles, a sacarme de la cama, y a la una de la madrugada nos echó un discurso sobre la vida, la muerte, la justicia y que se entere todo el mundo de que el desgraciado de Mauri ha vuelto de donde estuviera para suicidarse aquí, a saber por qué, a la entrada del pueblo. Y quien cuente otra cosa me tendrá por enemigo para siempre. ¿Me habéis entendido bien?
—¿Y Felisa?
—No dirá nada. Nadie de ca de la Maria del Nasi dirá una palabra, si no quieren que los arreste por complicidad. —Profundamente ofendido—: ¡Cinco años escondido en nuestras propias narices! —Levantando innecesariamente la voz—: ¿Lo ha entendido todo el mundo?
Sí, claro, muy bien, etcétera, mientras empezaban a desfilar.
—Me han dicho que tienes fiebre.
—Treinta y ocho. ¿Puedo volver a la cama?
Targa se acercó a Oriol y, con un gesto que podía parecer tierno, le puso la mano en la frente.
—Estás hirviendo. Vete, anda.
Hija mía, no sé si lo que hervía era mi frente o su mano. O si se burlaba de mí. El caso es que me dijo estás hirviendo, me miró con esos ojos que dan miedo y que he congelado para siempre en su retrato y se quedó en silencio viéndome volver a la cama, en la que oficialmente había pasado las últimas horas.
Voy a darte un par de consejos, ya que no he podido ejercer de padre contigo ni un solo minuto de tu vida. Haz caso a tu madre; es una mujer magnífica, fuerte, y tiene el corazón alegre y valiente. Quiérela y nunca la dejes sola. Mi niña, no hagas nunca nada que pueda vejar o perjudicar a otro ser humano. Sé libre y valiente para hacer lo que sea preciso en cada momento. Es probable que tu padre muera, porque ha aprendido a no aceptar una situación política en la que no hay libertad. Recuérdalo y sé siempre digna de estos pensamientos por los que doy la vida. No creas que soy un héroe. Puede que me muera de cansancio, mira lo que te digo. Quiero que sepas que me costó un gran esfuerzo, un esfuerzo enorme, hija mía, aceptar el deber de luchar por la libertad, pero un buen día, el pelele se rebeló. No fue una decisión muy pensada, es que me di un asco infinito. A pesar de todo, me vi empujado por las circunstancias, tuvieron que obligarme. Antes de aquel día era un hombre más cobarde, si cabe. Pero, lo que son las cosas, resulta que, al vivir el peligro, aprendí a valorar el motivo por el que arriesgo mi vida todas las noches, cuando acojo a fugitivos, transmito mensajes o los llevo personalmente trepando por la falda de la Tuca Negra, una montaña que conozco mejor de noche que de día y que está suficientemente lejos de la frontera para que el ejército no le preste atención y mire a otro lado. ¿Sabes una cosa? Hace dos meses que no duermo más que dos o tres horas al día. Y no se me tiene que notar. Es muy difícil disimular… Ojalá nunca tengas que disimular nada y puedas ser siempre la que eres.
El fascismo y el nazismo van cayendo en toda Europa a costa de mucha muerte. Ahora sólo quedará el régimen de Franco. Esperemos echarlo abajo por nuestros propios medios, los pocos que tenemos. Y si no podemos, esperemos que Europa nos ayude a hacerlo.
Comprendo que no estoy a la altura de un buen padre y que te digo cosas que a lo mejor ahora te son indiferentes. Pero no quería pintarte un mundo irreal; no habría podido. Lo entenderás dentro de unos años, cuando crezcas un poco. Cuánto me gustaría verte a los quince años, con trenzas tal vez, paseando por algún sitio, mirando a los chicos de reojo, disimulando risas tímidas y cuchicheando al oído de tu amiga.
Aquí hay una mancha, no se entiende qué es lo que le gustaría a Oriol Fontelles. Más abajo, al final de la página, el texto continúa y no pienses que tu padre tenía tan mala letra: es que hace mucho frío y tengo los dedos ateridos. A finales de septiembre, las noches son gélidas en Torena a pesar de la estufa. Dentro de una hora tengo que ir a la Tuca Negra a esperar a un grupo que viene a dormir a la escuela. Dormir.
Ahora, lo mejor que puedes hacer, mi niña, es jugar, comer mucho, obedecer a tu madre y hacerte fuerte. Cuando seas mayor, me gustaría que tuvieras un recuerdo para el miedoso de tu padre, bueno, miedoso y también un poco rebelde, que ha hecho lo que ha podido, aunque tarde para el gusto de tu madre, por nuestra libertad. Y voy a decirte más cosas de las que suelen decir los padres: cuando seas mayor, hija mía, evita la hipocresía; no juzgues a los demás, no los perjudiques en nada, no busques honores, busca los lugares en los que tu aportación sea más eficaz, no más vistosa. Y procura que no haya muchos secretos entre las personas a las que ames y tú. Entre tu madre y yo hay un secreto que nos ha partido el corazón. ¿Un secreto? Unas diferencias, mejor dicho. Y no la he querido lo suficiente. El caso es que nos ha partido el corazón y no quiero que nunca te pasase a ti algo semejante. No sé qué decirte para terminar: llevo un buen rato buscando palabras para decir adiós a mi hija. No las he encontrado. Tengo que irme. Si tuviera a mano un caramelo, te lo dejaría con los cuadernos. Adiós, hija mía. Haz lo posible por respetar toda tu vida la memoria y las ideas por las que entrego la mía. Tu padre, que te quiere y debajo dice Oriol y la tinta está corrida, como si Oriol Fontelles hubiera llorado al terminar de escribir la carta a su hija inexistente.
—¿Entiendes por qué me lo tomo como algo personal? ¿Lo entiendes?
—Me parece que sí.
—No quiero que la luz de esta estrella muerta no llegue a su verdadero destino.
—Exacto. Eso es, Tina.
Pensó un poco y señaló los papeles:
—El señor maestro es como los escultores de las catedrales.
—¿Qué?
—Sí. Saben que no trabajan para nadie. Hacen esculturas, gárgolas, barandillas, arquivoltas, tracerías, florones y rosetones que, una vez colocados en la altura, nadie volverá a ver nunca más. —Miró a Tina con seriedad—. Menos las palomas, claro, que, para colmo, se cagan en ellas.
Guardaron silencio. Serrallac jugueteó con el vaso vacío y dijo un día el padre Llebaria nos llevó a ver la parte superior de la Seu. Me impresionó.
—¿Quién es el padre Llebaria?
—El prefecto de estudios del seminario. No sé si aún vivirá.
—Seguro que os decía que los escultores trabajan para Dios.
—Supongo, no me acuerdo. Pero es lo mismo que el señor maestro. Si no llegas a leer esto…
Movió la cabeza, impresionado por los puntos suspensivos. Tina guardó los papeles en la carpeta y la cerró con un restallido de gomas, a modo de señal de fin de la visita. No contó a Serrallac que había echado de casa a su marido y que estaba matando el rato hasta las once de la noche. Sólo dijo adiós y Serrallac dijo quiero ver más hojas de ésas.
Al salir del taller del marmolista dio un largo paseo, hasta las once de la noche. A las once y seis minutos entró en casa y la encontró casi vacía. Faltaban la mitad de los libros del comedor, el aparato de alta fidelidad, que era del infiel, toda su ropa del armario y muchos zapatos del zapatero, pero no había nota de despedida, de justificación o de excusa. Y en el cuarto de baño pequeño, el taller de fotografía, intacto. No. Faltaba la foto de Arnau que tenía en el corcho sujeta con chinchetas. No importaba, conservaba el negativo. Entró en el comedor y se sentó en una silla, al borde del asiento, como si estuviera de visita en su propia casa. En la mesa, Doctor Zhivago apenas reparó en la dueña porque estaba concentrado lamiéndose una pata.
—Señora Vilabrú, médicamente no hay nada que hacer.
—Pero siempre he seguido los tratamientos y todas sus recomendaciones meticulosamente…
—Señora…, la ciencia tiene límites. En la actualidad, esa clase de lesión ocular, en un caso como el suyo —el doctor Combalia bajó el tono de voz como si le avergonzara lo que iba a decir—…, no tiene remedio.
Al oír esas palabras tuvo una íntima sensación de haber sido estafada. Por la ciencia y por Dios, con quien mantenía una batalla encarnizada desde que el pelotón de la FAI de Tremp entró en su vida. Pero no quería dar a Dios por el palo del gusto y, aunque la oscuridad eterna la acongojaba, no se quejó, ni siquiera al médico. Así pues, dispuesta a aceptar la oscuridad sin hacer aspavientos, no replicó. Hay muchos ciegos en el mundo.
El día en que cumplió setenta y cinco años se levantó con una sensación muy rara en los ojos, como si la enfermedad anunciada tuviera prevista una fecha concreta para darse a conocer. Se entretuvo unas horas haciendo llamadas telefónicas, como si no pasara nada. Hasta que, a media tarde, decidió alarmarse.
—No, no: he dicho que me ponga con el doctor Combalia en persona.
—Señora, el doctor Combalia no puede…
—Dígale que es de parte de Elisenda Vilabrú.
Se oyó un silencio respetuoso y una oscilación vacilante. Veintidós segundos después, el doctor Combalia decía querida señora, ¿en qué puedo ayudarla? Quería decir me horroriza la oscuridad, me da mucho miedo, porque quedarse a oscuras es quedarse siempre contigo, pensando en ti, como si todo tú fueras un espejo de ti mismo que todo lo juzga, y eso no es humano, doctor. Quería decir aborrezco el miedo porque debilita el control de las cosas, porque puede acercarse cualquiera por la espalda, porque los recuerdos adquieren una nitidez superlativa y no podré soportar el dolor porque no tendré ojos que cerrar para no ver.
—Me estoy quedando ciega.
—¿Qué le pasa?
—No sé. Todo me deslumbra, no logro enfocar ni con las gafas, veo manchas…
Era la primera vez que el doctor Combalia percibía cierta falta de dominio en la señora Vilabrú.
—¿Así, sin más ni más?
—¿Puedo ir a verlo ahora?
—Pues… hummm, ¿qué hora es?
—No estoy en Barcelona. Tardaría tres horas.
—En tal caso, tal vez mejor mañana…
—Por mí no se preocupe, doctor. Dentro de tres horas estoy en la clínica.
Colgó, fastidió la cena al doctor Combalia, ordenó a Miquel que volara por la carretera y, por primera vez en la vida, se le olvidó coger el neceser.
A las ocho y media de la noche se encontraba en el sillón del paciente y el doctor Combalia le hacía un reconocimiento del ojo izquierdo, aunque prefirió no dictar a Vanessa lo que iba descubriendo porque habría asustado a la paciente tanto como se estaba asustando él. Por qué demonios me tocará a mí anunciar a Elisenda Vilabrú, nada menos, que todo ha terminado, que lo sabía de antemano, pero que había llegado el momento, que era sólo cuestión de semanas, de un par de meses… Entonces fue cuando dejó de pensar en los colegas de la cena (veinticinco años de la promoción; tenía ganas de volver a ver a Amouroux y a Pujol), y cuando le preguntó cuánto tiempo voy a tardar en quedarme a oscuras, él se aclaró la garganta y dijo pueees seis meses, un año y añadió señora Vilabrú, médicamente no hay nada que hacer.
¿Perro o criada? ¿Bastón? ¿Y las cuentas? ¿Y viajar? ¿Y comer? ¿Es que no comprenden que a lo mejor me mancho y no me doy cuenta?
—Es la verdad, la ciencia no puede hacer nada en absoluto.
Entendió que debía aceptarlo: el chófer, que no hacía más que diez o doce años que estaba a su servicio, le prestaría sus ojos en la carretera; en cierta manera, con la enfermedad, echó de menos a Jacinto. Entendió que Ció, a pesar del reúma, sería su báculo en casa. Que Gasull sería su secreter y tendría acceso a las cuentas bancarias y por él sabría si los alemanes habían ingresado el importe. Y nunca más vería su expresión suplicante de eterno enamorado hasta la perdición, el que siempre soñaba que un día le dijera Gasull, no me interesas porque seas el mejor abogado y sepas resolver problemas con imaginación, sino porque te quiero. Pero eso nunca sucedió y Gasull siguió a sus órdenes. ¿Por qué se graba el pasado a fuego en la memoria?
El doctor Combalia terminó el reconocimiento a medianoche y dijo mientras esperamos los resultados, que serán cinco o seis días por lo menos, procure no hacerse ideas estrambóticas, señora Vilabrú. Todo tiene solución en la vida y hasta en el peor de los casos podemos dar gracias a Dios, porque hay formas mucho más virulentas de esta enfermedad.
Idiota. ¿Qué puede ser más virulento que las tinieblas? Además, un individuo que se rinde con tanta facilidad no es médico ni es nada.
—Quiero consultar a otro… Quiero otras opiniones.
—Por supuesto, señora Vilabrú.
Fueron tres opiniones. Sólo discreparon en el tiempo.
La horquilla resultante iba entre cinco semanas y doce meses, lo cual le daba un margen de tiempo antes de empezar a tropezar con su propia sombra. Tampoco se quejó por la confirmación de la sentencia. Pensó en lo que la esperaba; según los médicos, al principio no notaría mucho la debilidad de la vista, hasta que, de repente, en cuestión de semanas, la degradación se haría palpable a diario y la visión se reduciría a manchas negras. Y finalmente, un puntito de luz que se apagaría como una vida. Y el espejo se convertiría en un tacto frío e inútil como una muerte.
—Por lo visto, el golden retriever es el mejor lazarillo.
—Si me compras un perro te echo de la empresa y de mi vida.
Gasull la miró con desolación. Tenía setenta y dos años, edad suficiente para creer que no se producirían cambios en la vida sentimental nula que había marcado su existencia; sin embargo, seguía soñando con que un día Elisenda le cogiera la mano y le dijera Romà, acércate, que tengo frío, o algo parecido. Pero Elisenda sólo le comunicaba los secretos de la empresa, los de las finanzas personales, los de su relación difícil con algunas personas, y él la servía con lealtad y recibía a cambio un buen sueldo y nada más. Es cierto que podía tutearla casi desde el primer momento, pero sólo cuando se encontraban a solas. A pesar de todo, para ella, sólo era Gasull. Y si ahora lo había llamado a la silenciosa sala de estar de casa Gravat, era para decirle Gasull, ni el mejor abogado del mundo, que eres tú, me impedirá presenciar los Juegos Olímpicos de Albertville, y menos aún, los de Barcelona. Y el hombre se asustó porque creyó que le decía que se estaba muriendo, y cuando ella dijo no, es por los ojos, por la vista, a causa de la diabetes, ¿entiendes?, respiró aliviado por dentro, y por fuera no supo qué decir y se quedó con la boca abierta. Una lucecita de esperanza egoísta le dijo que tal vez fuera ésa la primera vez que Elisenda lo llamaba para decirle algo personal y que a lo mejor lo que pretendía en realidad era que le ofreciese calor humano. Sin embargo, cuando se disponía a hacerlo, ella recuperó las riendas de la situación y Gasull tuvo que aceptar que la señora no buscaba calor humano, sino que había transformado la futura y cierta ceguera en una entrada nueva de la columna de trabas y tropiezos del libro de la empresa. En resumen, la pregunta era cómo vamos a organizarnos para que el control de las cosas no se me escape de las manos. Él deseaba una pregunta como Romà, ¿me quieres? Habría respondido sí, amor mío, Elisenda, te quiero a pesar de las tres cosas extrañas e inexplicables, que yo sepa, que has hecho en la vida. La primera, casarte con un mujeriego tan impresentable como el inútil de Santiago Vilabrú, que nunca te amó. ¿Por qué, Elisenda? Seguro que no hubo vínculos afectivos de ninguna especie entre aquel desgraciado y tú. La segunda, Elisenda, cieguecita mía, no entiendo esa obsesión que tienes con beatificar al maestro de Torena. De acuerdo, a lo mejor se lo merece, si tú lo dices; yo no llegué a conocerlo. Pero, querida mía, lo arrastras desde hace años, has gastado una fortuna en el empeño y cada vez que insinúo que te lo replantees, cambias de conversación. Si no conociera la frialdad de tu corazón, mi querida invidente, pensaría que estabas enamorada de él. Y la tercera…, se rumorea que dicen que tuviste un amante mucho más joven que tú, y que mantuviste una relación muy larga con él. ¿Cómo te las arreglas para ocultarme tan perfectamente lo que no quieres que sepa? Dicen que era monitor de esquí. Yo no lo creo; eres tú muy señora para eso. Pero, a veces, sobre todo en sueños, una vocecita me dice Romà, esa mujer no puede pasarse la vida sola, pensando sólo en el trabajo. No sé. Pero Elisenda no preguntó me quieres, Romà, sólo le dijo que se sentara enfrente de ella y a ver, cuéntame lo que ha hecho Marcel.
Romà Gasull, fiel por los siglos de los siglos, le contó la traición de su hijo, el golpe de estado que había intentado dar con la excusa de que mamá cada día está más gagá…
—¿Eso dijo? ¿Más gagá?
—Mujer, Elisenda, no sé si…
—¿Lo dijo o no lo dijo?
—Bueno, sí, lo dijo… Pero no tiene mayor importancia que lo que…
—Sé perfectamente —lo interrumpió— lo que tiene importancia y lo que no. Es mi hijo.
—Lo que quería decir es que ya tienes setenta y cinco años y es hora de que descanses. Y que él tiene más de cuarenta y cada día me fastidia más tener que pedir permiso para todo, como si no fuera yo el dueño.
—Es que no lo eres, Marcel —Gasull, preocupadísimo, entre la espada y la pared, dos fidelidades contrapuestas y excluyentes.
En resumen, había tramado unas disposiciones legales y quería perfeccionarlas con apoyos notariales técnicamente impecables, basados en la renuncia de doña Elisenda en favor de su heredero legítimo en todos los ámbitos: patrimonial, empresarial y familiar.
—¿Por qué?
—Porque chochea, no se entera y está gagá. Y cualquier día se queda ciega. Y no quiero que la Iglesia se chupe el patrimonio que nos queda.
—Sois inmensamente ricos, Marcel.
—¿Cuántos millones se ha gastado en el proceso de beatificación del maldito maestro?
—Una barbaridad.
—¿Lo ves?
—Pero tu madre no ha perdido el sentido de la proporción. Ella sabe hasta dónde puede llegar y forzar las cosas. En todo. Es la persona más calculadora que…
—¿Estás conmigo o contra mí, Gasull? —como Jesucristo, pero en vaqueros, gintónic en mano, en la terraza de las oficinas de Barcelona, enfrente de la Pedrera, asediada por una multitud de japoneses.
—No quiero firmar. No puedo hacer semejante faena a tu madre.
—Estás contra mí. —Gesto bíblico con el gintónic.
—No. Pero no puedo…
—Estás contra mí. Adiós. —Y cuando Gasull abandonaba la terraza, lo inmovilizó—. Ah, y como le cuentes una palabra, te mato.
La primera en reaccionar fue la madre. Antes de caer en el mundo de las sombras y tras conocer por medio del apesadumbrado Gasull los detalles del intento de golpe de estado, pasó dos días diciéndose qué mal lo he hecho, no he sabido criar a tu hijo como te mereces, Oriol. Es todo tan complicado, que no he sabido atenderlo lo suficiente. Palpó la crucecita y la cadena para serenarse. Marcel tiene los mismos ojos y la misma nariz que tú, pero su hijo es clavado a ti. Sergi es igual que tú de joven. A veces, cuando lo veo, se me corta la respiración y, para disimularlo, le doy un billete dobladito y él sonríe exactamente como tú cuando me pintabas. No sé educar a tu hijo ni a tu nieto, pero los quiero porque son parte de ti. No te ofendas por lo que tengo que hacer ahora, Oriol, porque es ley de vida. Debería quitarme la cadenita, pero juré no volver a hacerlo y por eso no me la quito. Te quiero, Oriol. Concluida la plegaria, llamó a Mertxe, le dio el informe de las andanzas de Marcel, le insinuó que, al parecer, también se entendía con travestidos, y le dio la tarjeta de un abogado fabuloso que la sacaría de cualquier tropiezo. Cuando las sombras empezaron a envolverla incluso de día (la tercera semana de su vía crucis personal), llamó a Marcel y le dijo he depositado toda mi confianza en ti, hijo, y tú me traicionas; has de saber que a partir de ahora no permitiré que toques ni un céntimo del capital patrimonial y que tendrás que arreglártelas con lo que tienes, con el sueldo que te adjudiques en Brusports y con tu asignación, que es muy generosa. Por lo que a la Tuca Negra se refiere, te comunico que no permitiré que metas la zarpa en nada y que debes concentrarte en Brusport, tal como estipulamos hace años. Además, seguirás consultándome cualquier decisión cuyo riesgo sobrepase los veinte millones. Y, para que te enteres, es muy probable que Mertxe te deje. ¿O crees que, porque me quedo a oscuras, me vuelvo imbécil? Y, como vuelvas a insinuar el menor desacuerdo con mi interés en la beatificación del venerable Oriol Fontelles, te desheredo. ¿Entendido?
En la vida de toda persona hay momentos cruciales que quedan marcados por un prurito de rebeldía característico del talante aventurero y contestatario. Rebelión contra la tiranía de mamá. Marcel, que sabía que era un rebelde con temple, experimentó a lo largo de la vida múltiples momentos de rebeldía contra su madre, por ejemplo, cuando tuvo la osadía de enamorarse de Ramona, que iba a ser escritora. O cuando, sin consulta previa, decidió confeccionar calcetines para Bedogni manufacturándolos en Singapur, estrategia que produjo unos beneficios indecentes y que le valió la primera felicitación directa y personal de su madre. O cuando, alertado por indicios sutiles e indemostrables, cortó unilateralmente las conversaciones con Nishizaki en contra de las consignas de su madre, aunque, después de aguantar un chaparrón memorable, ella tuvo que tragarse el chasco, darse la vuelta como un calcetín de Bedogni fabricado en Singapur y reconocer públicamente que Marcel tenía razón cuando estalló el escándalo del Nishizaki Group. Es que es imposible llevarle la contraria. Y, por si fuera poco, el maricón de Gasull. Muy bien, es el momento del gran gesto de rebeldía. Ahora o nunca.
—Sí, mamá.
Nada cambió en la vida de Marcel, excepto que Mertxe se marchó y de nada sirvieron erills, ni centelles, ni anglesoles, ni sentmenats, ni hostias; además, nadie se escandaliza ya, porque todo dios se separa y qué más da. Lo raro es conocer a alguien que no se haya divorciado, te lo juro. Además, soy libre, ya ves. Mertxe se alejó de los Vilabrú con la cabeza muy alta y la cartera repleta, sin Sergi, que se quedó con la abuela, aunque no precisamente viviendo en Torena, centro neurálgico del aburrimiento en estado puro, sino bajo su tutela, con un régimen muy generoso de visitas a su madre, aunque hubiera sido ella quien abandonó el hogar conyugal. En esa época empezaban a gestarse en la personalidad de Sergi las bases de un futuro rebelde con temple. Sergi era un auténtico rebelde, no como yo, porque en invierno iba a la Tuca sólo por obligación, como quien dice, pero ya tenía en su haber seis planchas de surf de titanio y fibra (Brusport Marina de tercera generación, una preciosidad de planchas) y dos bandejas grabadas, correspondientes a otros tantos campeonatos, acreditativas de uno de los cinco primeros puestos, uno en Gibraltar y el otro en el Pacífico, cerca de San Diego. A los dieciséis años, para que veas. La dificultad es primero de BUP, que se le ha resistido tres veces ya. Hay que hacer algo con este chico. Gasull, tú qué opinas. Y no me mires así, que ya te he perdonado y no he tenido agallas para matarte, como prometí. Es que te necesito. Y prefiero hablar contigo, aunque eres un traidor, que con mi madre, que es mi madre.
Un miércoles de finales de agosto, Elisenda Vilabrú se levantó a las seis y media de la mañana, como de costumbre, y le pareció raro que la luz del alba no tiñera las cortinas. Encendió la lámpara de la mesilla y, al principio, pensó que habían cortado el suministro. Palpó la bombilla y notó que se calentaba. Hacía unas semanas que ya no leía, que no podía fijar la vista, que preguntaba siempre cuánta gente había en la sala, que palpaba las cosas y las decisiones, que aceptaba el brazo de Ció. Todavía veía; borroso y con manchas, pero veía. Ese miércoles de finales de agosto, a las seis y media de la mañana, apagó la luz inútil y se acostó otra vez, mirando al techo que no veía. Respiró hondo y se dispuso a entrar serenamente en el mundo de las sombras eternas.
Los Vilabrú Ramis y los Vilabrú Cabestany, es decir, la familia de Elisenda y la de Santiago, su marido, respectivamente, eran las dos ramas franquistas de los Vilabrú. Por parte de Elisenda, eran los Vilabrú de Torena, Vilabrú Bragulat, y por la parte de su marido, los Vilabrú–Comelles, que ya hacía tres generaciones que vivían en Barcelona y frecuentaban círculos monárquicos y conservadores desde principios de siglo, sobre todo a raíz del injerto Comelles, que eran familiares de los Aranzo de Navarra, una familia de la que se decía que era carlista antes de que existiera el carlismo. Sí. Sí. No, precisamente por la parte Roure, sí. Por la de Cabestany, tengo entendido que no eran ni lo uno ni lo otro, según como soplara el viento, vamos. Pero los Roure eran parientes de los Roure, primos carnales. Imagínate. Los unos de la CEDA y los otros de Esquerra Republicana, y en Navidad comían juntos la sopa de galets[7].
—Los ricos no se matan por esas cosas.
—Hasta que estalla una guerra. Entonces los ricos desaparecen y quedan sus rencores. Tal vez no se maten, pero matan.
—¿Lo dices por la señora Vilabrú?
—Todo el pueblo sabe que las tres personas que participaron en la ejecución de los Vilabrú de Torena murieron a manos del alcalde Targa.
—¿Y qué?
—Cualquiera diría que fue la venganza de la señora.
—¿Puedes demostrarlo?
—No, aunque es mucha coincidencia. De todos modos, al parecer, Targa y ella se odiaban a muerte. No sé…, yo era muy joven… y tenía otras preocupaciones. Pero se murmura en voz baja. Y verás… —Jaume Serrallac hizo un silencio. De pronto, como si el recuerdo resurgiera a borbotones—: Fui de los últimos que vio vivo al maestro.
—¿Qué?
—Sí. Me mandaron a buscarlo a la escuela por la noche, antes de cenar.
—¿Quién?
—Targa. Eh, chavalón, ven aquí, cómo te llamas.
—Jaumet.
—¿De qué casa eres?
—De ca de Lliset.
—¿El de las piedras?
—Sí, señor.
—Vete a la escuela y di al maestro que venga ahora mismo. Que se dé prisa.
—¿Y qué pasó? ¿Eh?
—No me acuerdo. Hubo disparos. Por lo visto, un pelotón de maquis asaltó el pueblo. La gente se encerró en casa. No sé. Es que yo era muy… Y cuando podía haberme enterado de todo… sólo pensaba en…
Tina tuvo la impresión de que pensaba en algo triste. Entonces Serrallac optó por no recordar más.
—Es que la juventud me pilló muy joven.
A pesar de la atención que prestaba a Serrallac, Tina estaba pendiente de los mínimos gestos de Jordi, que se encontraba a tres mesas de la suya. Jordi se secó los labios con la servilleta, se levantó y, en lugar de ir a decir Tina, hablemos, estoy arrepentido, estoy etcétera, fue al mostrador a pagar y se marchó de Casa Rendé sin volver la cabeza, como si nunca hubiera sido su marido. Tuvo que contenerse para no salir tras él a decirle Jordi, dónde vives, has encontrado un sitio, te falta ropa, quieres un queso, no dejes de comer verdura, dentro de quince días tienes que ir al homeópata, apúntalo…
Había ido por la mañana a ver a Jaume Serrallac, a recoger los últimos escritos de Oriol y a que le diese su opinión, pero, en realidad, quería que le contara cosas de los rencores de Torena.
Serrallac la invitó a entrar en el despachito. En el fondo de la nave, alguien grababa con fuerza una vida en una losa. El regular golpeteo no le dejaba pensar y entonces se levantó de repente y salió del despachito.
—¡Cesc, vuelvo a la tarde! —Y después de consultar un papelito que sacó del bolsillo, volvió a gritar—: ¡A las tres vienen a recoger los adoquines para la plaza de Tírvia!
Metió la cabeza en el despachito y le dijo te invito a comer. Cuando el coche de Serrallac entró en el valle de Cardós, Tina le preguntó dónde vamos y él respondió a una fonda que hay en Ainet en la que se come de miedo. Bueno, la fonda de Ainet, quiero decir. Tina replicó inmediatamente, oye, Jaume, vamos donde quieras, menos a la fonda de Ainet.
Serrallac detuvo el coche a un lado de la carretera y la miró. Se notaba claramente que ella no quería darle explicaciones.
—¿Y Casa Rendé te parece bien?
—Perfecto.
Serrallac dio la vuelta en redondo y regresaron a Sort. Como si Casa Rendé tuviera algo que ver con Dios, nada más entrar, la primera persona a la que vio Tina fue a Jordi, que no hacía ni veinticuatro horas que era su ex marido, solo, en una mesa del centro, y se acordó de la primera comida en este mismo sitio, en la misma mesa, hace veinte años, cuando tú y yo éramos felices. Vaya. Para ese viaje… podíamos habernos quedado en Ainet.
—¿Qué te pasa? —Serrallac, dispuesto a cambiar de restaurante.
No le pasaba nada. Fueron a la mesa del fondo. Al pasar por delante de Jordi no se saludaron siquiera y Tina tuvo la impresión de que todo el mundo se daba cuenta de que no se hablaban, igual que, veintitrés años atrás, todo el mundo se había dado cuenta de que se cogían de la mano por primera vez en la calle. Entonces se le ocurrió que Jordi estará pensando que Serrallac es mi amante, porque él debe de pensar siempre así, y miró a Serrallac con ojo crítico, pero lo encontró francamente muy mayor. Y entonces Jordi se marchó sin mirarla. Hay que ver lo idiota que eres, tanto preocuparte por él. Si tiene cama, cómo no va a tener techo. ¿Qué? ¿Cómo?
—Que estás muy triste…
—¿Yo?
Serrallac miró el plato que les acababan de traer. Sin pedir permiso, cubrió de la intemperie una mano de Tina con su manaza gruesa y rasposa y la dejó allí unos segundos, como si supiera que Tina necesitaba algo así. Antes de que ella tuviera que tomar la iniciativa, retiró la mano.
—Esta girella[8] tiene una pinta excelente —declaró, señalando el plato.
Claro que estoy triste, pero la tristeza nunca me ha quitado el hambre y así me luce el pelo.
—Mi marido estaba aquí hace un momento.
—Caramba, y por qué no…
—No hace ni veinticuatro horas que nos hemos separado.
—Lo siento. —Mirándola—: Por eso estás triste.
—No sé. ¿Por qué sabes tantas cosas de los Vilabrú?
—En mi oficio… sabemos muchas cosas de las familias, pero pocas de las personas.
Tina empezó con la girella mientras el camarero dejaba ante ellos una ensalada monstruosa.
—Cuéntame más cosas de los Vilabrú.
Serrallac se sirvió un generoso vaso de vino y siguió contando me refiero a los Vilabrú franquistas, que eran tres hermanos, y a la Vilabrú exiliada, la hermana menor, que heredó la sangre Roure y se casó con un Vila Abadal, pariente de los Trias, pero no de los fachas, sino de los normales. Los conozco porque todos han pasado por Torena en alguna ocasión. Los que se enriquecieron fueron los tres hermanos franquistas. Y de los tres, el más inútil, decían, era Santiago. Se dedicaba principalmente al folleteo. Por eso, cuando volvieron del exilio en San Sebastián, después de unas semanas de aburrimiento mortal en Torena, huyó a Barcelona, a arrimarse a sus queridas putitas y a todas las casadas y solteras a las que les gustara que les hiciera la raya en medio.
La risotada de Tina con la boca llena tuvo un resultado catastrófico.
—Ya te he dicho que eres un poco poeta —dijo, mientras se limpiaba con la servilleta.
—Los escultores de lápidas hemos heredado de los sepultureros una tendencia a la filosofía de andar por casa, pero de poesía… sólo sé los versos que copio en algunas losas.
Atacó la ensalada como si fuera su peor enemigo. Cuando volvió a tener la boca vacía, concluyó:
—En resumen: una familia de mucha pasta. Y además, la señora Vilabrú tiene una de las mayores fortunas del país.
—En cambio, no se ha movido de casa Gravat.
—Ha viajado más que tú, yo y todo el pueblo juntos.
—No, quiero decir que vive en el pueblo.
—¿Qué tiene de malo? Yo también vivo en el pueblo. —Rebuscó un cigarrillo dentro de un paquete arrugado y la miró, serio. Abrió la cremallera de la cartera y sacó un sobre muy grueso. Se lo entregó—. ¿Los escritos del maestro son de verdad?
Tina nunca había visto comer tan deprisa.
—No lo dudes.
—Pues qué puta mierda. Perdón.
—Sí, una puta mierda.
—Ha pasado mucho tiempo. Ya no le importa a nadie.
—A mí, sí.
—A ti ni te va ni te viene.
—La cuestión es que ha llegado a mis manos la carta que escribió un hombre hace cincuenta años.
—Pues dásela al hijo del maestro y asunto concluido.
Serrallac hurgó en la cartera y sacó una tarjeta de Marbres Serrallac, SL. Detrás había una cosa escrita.
—La dirección de Marcel Vilabrú.
Tina cogió la tarjeta. La molestó un poco el tono de voz de Serrallac cuando dijo entonces, ¿qué? ¿Vas a ir allí a decirle oiga, señor Vilabrú, usted no es hijo de su madre, sino de su madre? Y él te dirá, pues qué bien. ¿Entonces? ¿Piensas ir? ¿Así, sin ninguna prueba?
—Más o menos. Improvisaré algo.
—Me gustaría que alguien me quisiera con la misma convicción que haces las cosas.
—Estoy de baja de querer.
—Entonces, ¿por qué lo haces?
—No sé. A lo mejor para que no sea la muerte quien diga la última palabra.
Serrallac dio una calada larga y sonrió moviendo la cabeza. Tina lo observó con extrañeza, casi ofendida.
—¿Qué pasa? ¿Es que tú no te pones triste nunca?
Serrallac se había entristecido por última vez hacía un par de años, viendo un reportaje de televisión sobre el cementerio de Génova, el Zentralfriedhof de Viena y el Père–Lachaise de París. Y dijo basta. Porque yo conocía los cementerios de Sort, Rialb, todo el Batlliu, el valle de Àssua, Tírvia, y trabajaba en ellos, y también en los de los otros tres valles, y ninguno, ninguno de ellos podía compararse con el de Torena. Pero es que, después de ver todo eso en la televisión, me deprimí. Y pensé que era una barbaridad ganarse la vida grabando en piedra el nombre y la medida exacta de la vida de las personas.
—Pero hacéis más cosas.
—Sobre todo otras cosas, sí. Pero lo que más me gusta a mí son las lápidas.
—Lo cuento en el libro: la raya de Gerri marca aproximadamente el límite entre el final de las casas con tejado de tejas y las empizarradas con techumbre de lajas.
—No es exacto, pero no sé qué tiene que ver con mis problemas.
—Que también es la frontera entre los cementerios con nichos y los cementerios con tumbas en la tierra.
—El nicho se va extendiendo hacia el norte. También me gano la vida haciendo lápidas para nichos. Más finas; mármol negro, pulido. —Pausa—: ¿Cuándo publican el libro?
—Me gustaría que fuera antes de… Bueno, antes.
—Cuántos misterios tienes.
Estoy sola porque no tengo a nadie con quien hablar del miedo que tengo a volver a casa del médico, de la distancia educada de Arnau, de la traición de Jordi. No tengo amigas, sencillamente. Y enfrente de mí, la única persona que me pregunta sobre mis rincones oscuros: un picapedrero prácticamente jubilado que ha enlosado las casas y ha empizarrado las techumbres de la mitad de la comarca y que ha hecho certificados de vida y muerte en piedra.
—Como todo el mundo, no te preocupes.
—Pues claro que me preocupo. Una mujer joven como tú… tiene que… No sé. El caso es que… ¿Entiendes?
Tina lo interrumpió antes de que soltara alguna inconveniencia que los pusiera en una situación incómoda.
—En cuanto salga el libro te regalo un ejemplar.
—Pues yo te regalaré una lápida —reaccionó Serrallac.
Se echaron a reír con ganas, yo, desmayada de miedo por la bromita, y Rendé, desde el mostrador, pensó este Jaume…, ahí lo tienes, ligando con la maestra rellenita, no te fastidia.
Cuando la Historia entra en detalles, pierde vuelo épico, pero como vivo desde dentro y muy de cerca la que me ha tocado, no puedo pasar por alto esos detalles. Da risa, hija mía, pero no dejo de pensar que moriré por culpa de un café con gotas. Esta mañana, como suelo hacer cuando empieza el frío, antes de abrir la escuela pasé por ca de Marés. Pero la gracia, o mejor dicho, la desgracia, es que antes lo dudé un rato por pereza. Hacía frío y un fagüeño molesto que no había parado de ulular en toda la noche invitaba a quedarse en casa. Pero me sacudí la pereza (te recomendaría que lo hicieras siempre) y fui allí.
—Cagüen el fagüeño de la maldita montaña —exclamó Modest al tiempo que le servía café con gotas en el mostrador.
Oriol no respondió. Más bien miraba hacia afuera. Vio a un par de niños con la cartera a la espalda y la mirada triste, como el día, luchando contra el viento, y pensó que no era cuestión de entretenerse mucho, porque no le gustaba que los críos estuvieran solos en la escuela. Dio el primer sorbo, notó el poder revitalizador del café y, cuando iba a tomar el segundo y último, se oscureció la puerta de entrada. Miró afuera de reojo. El alcalde Targa entró en ca de Marés con una maleta, con cara de satisfacción y con una mujer a su lado. Oriol, todavía con el vasito a medio tomar, se cubrió instintivamente la cara y se dio media vuelta para mirar el fondo del café.
—Modest, la señora se queda unos días. —Y a la señora—: Éste es el camarada del que te hablaba.
Se acercó a Oriol, que ya había tomado el segundo sorbo y había dejado el vasito en la barra de mármol.
—Camarada Fontelles, te presento a Isabel.
Oriol tuvo que dar media vuelta y poner una sonrisa simpática, a pesar del pánico, tan enorme que debieron de darse cuenta hasta las vacas que volvían del prado de las Eugues a pasar el invierno en los establos; miró de frente a Ramo de Flores, a quien no había vuelto a ver desde el día del restaurante Estació de Vilanova, cuando él la miró y empezó a temblarle la mano incontrolablemente, porque matar no es tan fácil como creía, sobre todo cuando sabes el nombre de la víctima; sobre todo cuando odias a quien tienes que matar pero todavía no has aprendido a despreciarlo. Y la mano le temblaba de una manera tan ridícula que un cliente de las mesas cercanas miró distraídamente hacia allí y él tuvo que agarrar la pistola con las dos manos, mientras Valentí, inclinado sobre la mesa, ofrecía mejor el blanco de la nuca; iba a decir con voz de terciopelo eres tan fantástica que, cuando acabemos de comer, volvemos a hacerlo; pero no terminó la frase porque se dio cuenta de que Ramo de Flores miraba más allá de él, por encima de su hombro, con la boca abierta.
Isabel Ramo de Flores le devolvió la sonrisa y en el momento en que se estrecharon la mano, por la forma en que dejó la boca abierta, por la forma en que las fosas nasales se le ensancharon, por la forma en que retiró la mano y miró de reojo a Valentí un instante, se dio cuenta de que lo había reconocido o no tardaría mucho en hacerlo.
—Encantado, señora.
—Quiero convencerla —Valentí en voz baja, que no lo oyesen los demás— de que se quede a vivir aquí.
—Es un pueblo muy tranquilo —mintió Oriol, por no quedarse callado.
Ella estaba tan desconcertada que no se sumó a los comentarios. Al contrario, Oriol tuvo la impresión de que miraba a derecha e izquierda, calculando la manera de huir de un asesino como él. Por tanto, con una sonrisa todavía más encantadora, se excusó diciendo que era hora de empezar las clases y desapareció de ca de Marés sabiendo que todo se había cumplido. Sin embargo, niña mía, nadie vino a decirme nada en todo el día. De vez en cuando miraba de reojo por la ventana. Nada. Normalidad absoluta. ¿Qué por qué no huyo? Porque tengo que pasar la noche en blanco transmitiendo por la radio que vinieron a montar al sotabanco de la escuela hace diez días, hago de enlace entre las brigadas tercera y cuatrocientos setenta y una, que mañana, el día de la Gran Operación, tienen que ir, una por cada lado del Montsent, a Tremp, victoriosas, después de espantar al ejército franquista montaña abajo hasta la llanura, despavorido. Por eso no puedo huir, hija, aunque me muero de ganas.
Cuando los niños salieron de la escuela, el fagüeño había pasado a la historia. Una niña, Valldeflors la de ca de Ruti, la de los ojitos como el carbón, que había aprendido a leer el curso anterior y ahora, a mediados de octubre, ya multiplicaba por tres, antes de salir le cogió la mano con su manita y lo taladró con la mirada negra, clavada a la del teniente Marcó, como si supiera que era necesario decir adiós al maestro al que tanto odiaban los mayores. Adiós, maestro, y buena muerte. Es tu última noche en el pueblo. En la vida. Te recordaremos, ya lo creo que sí, porque, pudiéndolo hacer, no moviste un dedo para evitar que el alcalde Targa, el verdugo de Torena, matara y robara con total impunidad y sumiera al pueblo en un estado de eterna desconfianza, hasta el punto de que, a finales del siglo XX, será necesaria la obstinación de otra maestra, rellenita e insegura, para rescatar de la sombra tus momentos y suspiros, porque el maestro falangista sigue presente en el recuerdo y en la mirada de muchos abuelos, y en las lápidas que una mano hábil ha destinado a ser piedras de la memoria.
—Hasta mañana, Valldeflors.
Se quedó solo, con la manos espolvoreadas de tiza. Todavía, en la oscuridad incipiente de la tarde, vio jugar a algún niño con una piedra del suelo, de camino a casa y a una buena merienda. No borró la pizarra. Cerró la puerta con llave, subió al desván, apartó los dos colchones, encendió la lamparita de petróleo y puso en marcha el radiotransmisor. ¿Debía comunicar que probablemente se le complicarían las cosas? ¿Debía estar atento sólo a los requerimientos de los radiotelegrafistas de las dos brigadas que tenían que ponerse en contacto con él? Estableció contacto pero no comunicó que no huiría, aunque iban a matarlo esa noche por culpa de un ramo de flores o, visto desde otro ángulo, de un café con gotas. Sólo dijo jota cinco, aquí jota cinco me recibes, cambio y cosas así. Sí, todos se recibían y la antena que había colocado en lo alto del Tossal de Triador estaría congelada, pero contenta porque podía transmitir jota cinco, aquí jota cinco me recibes, cambio. Y a los radiotelegrafistas invisibles también les satisfizo la prueba y quedaron en volver a establecer contacto dos horas después, jota cinco, a las veintiuna, jota cinco, noche cerrada, que sería cuando empezara el jaleo. Noche en blanco, de sueño y de nieve.
Cuando desconectó la radio, ya había descartado definitivamente la huida y había aceptado la muerte que, sorprendentemente, tardaba mucho en llegar. Si su intervención iba a tener algún sentido, no quería reventarlo haciendo un mutis que dejaría en el desamparo radiofónico a dos de las cinco brigadas que entrarían en el Pallars. Él no lo sabía, pero en ese momento, en más de treinta puntos diferentes de los Pirineos, desde el Atlántico hasta el cabo de Creus, empezó la incursión de centenares de guerrilleros que debían estar pendientes de lo que sucedería en Vall d’Aran. Sin embargo, sólo sabía lo que tenía que hacer y por eso pensaba que si Valentí Targa decidía denunciarlo o matarlo de una puta vez, él se liberaría de esa opresión sorda en la que no quería pensar mucho, porque en Torena, todo el mundo, todo el mundo, Rosa e hijita mía, no sé cómo te llamas, sabría que él luchaba por las libertades y no era un falangista traidor y amigo de asesinos.
A la hora exacta en que la Decimoquinta Brigada entraba por el paisaje agreste y solitario de Tor, en dirección a la derrota de Vall Ferrera, Oriol Fontelles Grau tuvo una idea. Si tenía que esperar dos horas, se dijo, de perdidos, al río, y bajó del desván y se abrigó para salir. Sólo una hora y media, como mucho una hora y tres cuartos, para volver a tiempo a la cita de radio jota cinco. También los héroes cobardes pueden ser imprudentes. Los veintidós hombres de la avanzadilla de la Decimoquinta Brigada que entraron desde Andorra por el Port Negre, con los pies metidos en el agua del Noguera de Tor, ignoraban que cerca de Alins, en valle abierto, echarían el alma por la boca bajo el fuego de siete ametralladoras permanentemente apuntadas contra la Historia.
Oriol entró en la penumbra del aula. Fuera, la oscuridad avanzaba con apremio, seguramente para ocultar las presurosas pisadas del centenar de hombres de la quinientos veintiséis que, con la idea de caer sobre Esterri, habían cruzado el puerto de Salau, el mismo que, durante tres o cuatro años, había franqueado el teniente Marcó docenas de veces, y que Oriol conocía sólo por las descripciones que le daban los guías que, de paso por la escuela, cubrían esa ruta en ambos sentidos enfrentándose a sus peligros. No encendió la luz. En la pizarra, sin borrar, estaban las operaciones de la tabla del seis que había puesto de deberes a los medianos. Pero no la borró. Por la mañana, arriba, en la esquina derecha, con mano temblorosa, tanto por el frío como por el encuentro con Ramo de Flores, había escrito dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro. Era la última fecha que escribiría en su vida, pero no le dio importancia. Movió la pizarra que, inesperadamente, podía correrse hacia un lado y descubrir un trozo de pared, en el que se abría la cueva del tesoro del pirata: una hornacina. Oriol cogió la caja de puros, miró alrededor y alcanzó a ver un cordón negro que hacía unos días rodaba por el aula. Tuvo ánimo para abrir el último cuaderno y mirar las últimas palabras que había escrito a su hija hacía muy poco, en las que le contaba que moriría por culpa de un café con gotas y decía a Rosa querida Rosa, no me guardes rencor. Besó el cuaderno, lo guardó con los otros en la caja de puros, ató la caja con el cordón negro y la depositó en el nicho secreto. Al lado de la carta había un bulto envuelto en trapos. Lo cogió y quitó los trapos. Era una Astra nueve milímetros con el cargador lleno que parecía engrasada y optimista. La guardó en el bolsillo, dio unos golpecitos de complicidad a la caja de puros, volvió a ocultar la cueva del tesoro y pensó ya está, andando, una hora y media.
Si A es subconjunto del espacio euclidiano Rn, las funciones definidas en A reciben el nombre de n variables reales, y si A está contenido en el plano complejo, se habla de funciones de variable compleja. En análisis funcional interesan las funciones entre espacios topológicos generales, espacios vectoriales topológicos, espacios métricos, etcétera.
—Señora.
El padre August levantó la cabeza y se quitó las gafas. Miró a su sobrina. El tictac pausado del reloj; el retrato de Elisenda, maravilloso, en la pared de la derecha, y al otro lado de los cristales, el silencio de la noche helada de Torena. Se quedaron quietos, como congelados en el noble salón, cerca de la chimenea crepitante, que calentaba tanto como la noche en que, veinte años después, Marcel y Lisa Monells jugaron a desnudarse en la alfombra en la que el padre August Vilabrú reposaba sus venerables pies, mientras la cabeza pensaba (f+g)(x) = f(x)+g(x), (f·g)(x) = f(x)·g(x), (?f)(x) = ?·f(x), y los ojos miraban a su sobrina y a Bibiana y el corazón entendía que había demasiado silencio entre las dos mujeres.
—Dime, Bibiana.
Elisenda se levantó y salió sin pedir explicaciones. Unas voces, la puerta que se cierra y Oriol Fontelles, que, con el abrigo en el brazo, al entrar en la sala entendió la reticencia de Bibiana y de Elisenda. El canónigo fornido había ido de visita a casa Gravat. Se acercó, lo saludó cordialmente, Elisenda informó a su tío de que era el maestro de Torena y el autor de su retrato. El padre August lo felicitó efusivamente y preguntó, por educación, si podía hacer algo por él.
No, nada. Porque yo he venido a besar a Elisenda, a hacerle el amor y contener las ganas de decirle adiós para siempre, porque lo más probable es que no volvamos a vernos nunca más.
—Pues… —se dirigió a Elisenda—… venía a buscar los libros que te dejé. Que le dejé.
Elisenda se quedó en blanco un segundo y a continuación sonrió a su amor, señaló un sillón y dijo siéntese, siéntese, señor Fontelles, le cogió el abrigo y salió de la sala.
El señor Fontelles se sentó, dijo al canónigo fornido el fagüeño no ha parado de soplar en todo el santo día y el padre August contestó y que usted lo diga, tengo un dolor de cabeza que de buena gana me iría a la cama.
El padre August se calló y Oriol también. El cura se calzó las gafas y comprobó distraídamente que el conjunto de funciones reales tiene estructura de anillo conmutativo con unidad y Oriol miró el retrato y pensó he venido a verte porque no creo que llegue vivo a mañana. Es muy largo de explicar, porque soy tu amante a escondidas de todo el mundo, pero soy más cosas a escondidas de todo el mundo y de ti. Estoy cansado, agotado de tener la vida compartimentada en secretos y añoro el descanso de la muerte.
—¿Qué libros le ha dejado? —El padre August, curioso, cerró el suyo, dispuesto a pasar un ratito plácido con el agradable joven.
—Nada importante…, en fin, unos que le he dejado… Es buena lectora la señora. Y como aquí se valora tan poco la cultura…
—Campesinos —refunfuñó el padre August—. No se les puede pedir más. Vacas, prados de heno, corderos, cabras sueltas en lo alto de un peñasco, unas cuarteras de trigo para la casa, que el novillo crezca sin problemas… Ésa es toda su ambición.
Tictac. Sonrisa de circunstancias de Oriol. El silencio frío fuera y el leño en llamas que crepitaba y soltaba chispas. Elisenda no volvía y Oriol tenía ganas de responder pues ya puede dar gracias su familia por las vacas, los corderos y la cantidad de jornales en prados de heno que tiene desperdigados por el mundo.
—Me imagino que estará pensando que casa Gravat también vive de eso —dijo el canónigo vidente—. Pero tener mil ovejas y no dos docenas te hace mucho más abierto. ¿No le parece, joven?
Entonces reapareció Elisenda con dos libritos y los dejó en la mesilla, pero su tío, curioso, dijo dame, dame, a ver qué te ha dejado el señor maestro, y Elisenda, de mala gana, le pasó los dos libros, pequeños, con la cubierta renegrida. El padre August volvió a ponerse las gafas y le resbalaron hasta la punta de la nariz; abrió el primero y no dijo nada. Lo repasó con cierta rapidez, echó una mirada por encima de las gafas al maestro y examinó el otro libro, también en silencio y con un deje de admiración.
—Caramba —dijo por todo comentario, y los dejó en la mesita.
Con una sonrisa forzada, Elisenda se los entregó a Oriol mientras el padre August, con las gafas en las manos, observaba al maestro fijamente.
Hablaron otra vez del fagüeño y del número de corderos. El padre August contó que al día siguiente, o al otro como máximo, debía volver a la Seu a requerimiento del señor obispo y rezaba para que el puerto del Cantó no estuviera cerrado. Por no quedarse callado, Oriol habló del rumor de que era posible que el curso siguiente destinaran a otro maestro a Torena, porque cada día había más niños. Incluso Elisenda informó a Oriol de una cosa que no le afectaría ya, porque estaría muerto, a saber, que la próxima semana viene mi marido a pasar unos días con nosotros. Lo dijo para fastidiar a su tío, que últimamente no paraba de insistir en que el lugar de la mujer es al lado de su marido, y ella siempre respondía que al lado de Santiago siempre hay otras mujeres, muchas, y el padre August decía Virgen Santa y se santiguaba, y Elisenda, impertérrita, cerraba la cuestión diciendo que mi sitio para toda la vida es casa Gravat y no quiero oír hablar más del asunto.
—Será un placer conocerlo —dijo.
Entonces miró a Elisenda a los ojos. Ella respondió a la mirada con la misma intensidad e imprecisión y Oriol se levantó porque no tenía sentido alargar la visita frustrada; se despidió del canónigo y salió de la estancia.
—Los libros.
El sacerdote señaló los libros con las gafas. Los libros. Elisenda los cogió y se los dio a Oriol mientras decía ha venido usted a buscar los libros y se marchaba con las manos vacías. Como el canónigo se había levantado y parecía que tenía intención de salir al vestíbulo, Oriol se despidió para siempre de su amada estrechándole cortésmente la mano y con un indeterminado ya lo sabe, siempre que quiera más… y después, usted siga bien, señora, buenas noches. Al cerrarse la puerta a su espalda miró los libros a la luz de la lámpara de la entrada de casa Gravat. La imitación de Cristo, atribuida a Tomás de Kempis, y la biografía canónica del padre Alonso Rodríguez, escrita por un correligionario jesuita llamado L. Jacobi.
Cuando el padre August se encerró por fin en su habitación, Elisenda se levantó, miró las hogareñas llamas de la chimenea y fue a buscar el abrigo. No se molestó en avisar a Bibiana para que no se le ocurriera pararle los pies o recomendarle prudencia; Bibiana sabía que ese asunto no podía ser bueno para la chiquilina y hacía unos días que procuraba decírselo con la mirada.
Elisenda salió por la puerta del callejón por la que un día había huido su madre. La recibió un bofetón de frío gélido. Hacía sólo diez días que había empezado a nevar en Torena, y la víspera la temperatura había caído en picado para demostrar que estaba a favor del invierno. Cielo encapotado y luna nueva, la blancura de la nieve ponía un matiz cadavérico en las calles solitarias y en la cara de Elisenda. Cuando llegó al solitario edificio de la escuela le pareció oír un aullido lejano o algo así, como si los lobos volvieran a campar por el Tossal o por el peñasco de Arquer. Llamó suavemente al cristal del aula, pero tuvo la impresión de que se oía en todos los rincones de Torena. Otra vez percibió los aullidos lejanos. No hubo respuesta. No había nadie. Qué estará haciendo Oriol, pensó. Quería preguntarle qué significaba esa mirada, qué pasaba, qué temes, qué querías decirme pero no has podido por culpa de mi tío. Volvió a llamar al cristal y entonces se me ocurrió pegar la cara a la ventana y escrutar el interior del edificio. Nada. Oriol, qué significaba esa mirada. Y entonces dejé de ser feliz para siempre. Y Elisenda Vilabrú, sentada en el banco de honor, la cabeza ligeramente inclinada, no oyó decir a Gasull ahora el Santo Padre se marcha; es decir, se lo llevan de aquí porque no puede dar un paso, y supongo que ahora nos dirán que la función se ha terminado; alégrate, porque, entre unas cosas y otras, ha sido una ceremonia muy emotiva. ¿Verdad? ¿Eli? ¿Me oyes? ¿Te encuentras bien?
Elisenda no estaba ni bien ni mal; había retrocedido sesenta años en el tiempo, a aquella noche tan fría, cuando llamaba con insistencia a los cristales de la escuela sin saber que estaba a punto de dejar de ser feliz, porque en mala hora volví a oír los aullidos y ahora me pareció que venían de dentro y me asusté y abrí la puerta y no me extrañó que cediese, y entré a la oscuridad del pasillo y dije Oriol, Oriol. Los aullidos se oían mejor pero seguían siendo lejanos. Venían de la puerta de la izquierda, y entonces fue cuando me quité los auriculares para descansar y me di cuenda de que la puerta del desván se abría silenciosamente y pensé imbécil, no has atrancado bien la puerta y ahora va aparecer el cañón negro de la pistola de Targa. Incluso pensó en que eso ya no se lo podría contar a su hijita mía querida, no sé cómo te llamas. Se abrió la puerta. No era Targa, sino Elisenda, mal iluminada por la lámpara de petróleo que apestaba el desván y casi disipaba las sombras. El pacífico maestro de Torena apuntó a la recién llegada con una pistola. En ese momento, la radio, acusadora, soltó una especie de aullido y ambos oyeron la voz del radiotelegrafista de la Tercera Brigada, que le decía preparado para la conexión, jota cinco.
—¿Qué es eso? —horripilada.
Entonces descubrí el gran engaño, unos catres o algo parecido, mantas piojosas, un hornillo de benzol, un aparato de radio que chirriaba y emitía algo parecido a aullidos de lobo en la lejanía e insistía jota cinco, jota cinco, contesta y el miserable amado mío con las manos manchadas de comunismo rojo y anarquismo, apuntándome a mí y mirándome con cara de susto, avergonzado, me parece, aunque sólo acertó a decir cómo has entrado.
Son las últimas palabras que me dirigió. Cómo has entrado, quién te ha dado permiso para inmiscuirte en mi vida y en mis traiciones. Por eso, asustada e indignada, le dije que había entrado gracias al amor que mueve el sol y las estrellas como si fuera un insulto a las muchas palabras bonitas en las que me había envuelto él, sus ojos, sus manos, Dios mío. ¿Por qué no disparas, eh? Oriol se dio cuenta entonces de que todavía estaba encañonándola. Bajó el arma y la dejó en la mesa de la radio. Ella estaba tan perpleja que sólo se le ocurrió decir pero si yo te quiero, por qué me haces esto, Oriol. Y él se levantó del escaño en el que estaba sentado y desaparecí, despechada, humillada, confusa, y salí de la escuela llorando en silencio, en dirección a casa, de donde no tenía que haber salido nunca para ir a preguntar el porqué de una acuciante mirada muda.
Fue una noche de dolor. El engaño de un hombre al que había confiado sin recelo su intimidad la hirió profundamente. Le desgarró el corazón la maldad de ese hombre que había traicionado el recuerdo de mi hermano y de mi padre, que se había metido en mi casa y había permitido que posara para un retrato y que me enamorase con locura. En su larga vida, Elisenda Vilabrú nunca viviría un acceso de dudas tan hondo y desgarrador como el que viví aquella noche de vía crucis. Qué dolor tan inconcebible.
Siempre que iba a pasar un fin de semana a la playa, Marcel Vilabrú sacaba el cuatro por cuatro del garaje de Pau Claris y se lanzaba a la autopista con el piloto automático puesto, mientras terminaba de repasar asuntos con Carmina por medio del sin manos. Sin embargo, al abrir la portezuela, nunca se le había instalado en el asiento de al lado una mujer desconocida. Al verla entrar pensó muchas cosas. Lo primero, en la ETA y el GRAPO, pero enseguida lo rechazó, porque ya estaría en el maletero de un coche, encapuchado y contando las sacudidas para contárselo a la policía en el momento del brindis y de los lamentos por el pago del rescate. Pero, sobre todo, lo que sintió fue irritación profesional, porque pagaba un buen pico al mes en concepto de seguridad personal y una mujer se le había instalado en el coche tan ricamente. Y los dos escoltas estarían buscándolo en la oficina, armados de sendos dispositivos para sordos, como para darse importancia y, de paso, clavar quinientos euros más en la minuta mensual. Todo eso le pasó por la cabeza, aunque había llegado al coche pensando en cómo plantear definitivamente al Barça la cesión de la exclusiva para el equipamiento completo del primer equipo; les haría una oferta imposible de rechazar y mandarían a tomar viento a la chapucera Naiqui de la madre que los parió.
—¿Qué hace usted aquí?
Era una mujer rellenita, con los ojos vivos y agradables. Tiene un buen polvo, seguro. Y la actitud indefinible, entre fatalista y humilde, de las personas tozudas.
—Tengo que comunicarle una cosa.
—Salga de mi coche inmediatamente o llamo a seguridad.
—Sus gorilas deben de estar bajando la rampa; parece ser que lo han perdido a usted de vista.
—Y cómo sabe que…
—Cinco horas de espera en la recepción de Brusports ilustran mucho.
Una empleada despedida. La mujer de un operario despedido. Un enlace sindical de los cojones. Una antigua empleada que quiere reclamar por el rollo ese de las gomas y el asma.
—Si quería hablar conmigo, tenía que haber pedido hora en recepción.
—Imposible. Tiene unos filtros muy eficaces, señor Vilabrú.
—¿Qué quiere? —Actitud, tono y gesto de impaciencia y autoridad.
Los dos gorilas sordos llegaron al cuatro por cuatro con cara de preocupación. Uno de ellos se agachó y miró por la ventanilla.
—Nos dijeron que… —Miró a la desconocida con una expresión inquisitiva muy profesional. Al señor Vilabrú—: ¿Todo en orden?
Una cosa que molestaba bastante a Marcel Vilabrú i Vilabrú era que los dos gorilas creyeran que él ligaba con mujeres tan limitadas como la desconocida obstinada y, por si fuera poco, lo contaran por ahí. Entonces sonó, anémico, el tema de la Obertura de la gran Pascua Rusa de Rimskij y él puso cara de resignación, como siempre que sonaba el tema de la Obertura de la gran Pascua Rusa de Rimskij cuando estaba con una mujer y dijo dime, Carmina.
—Ikea dice que sí.
—¿Y Bedogni? —despierto de pronto.
—De viaje, a Estocolmo.
—Anúlame la reserva de Antibes. Quiero estar en Estocolmo esta noche.
—Le recuerdo que el lunes tiene cita en el Vaticano.
—Lo sé. Si es preciso, voy allí directamente. Ah, y transmite mis disculpas a Natalie. —Se dio cuenta de que los guardaespaldas se apartaban para no oír la conversación. La antigua empleada reivindicativa seguía sentada y quieta en el asiento del copiloto—. Dile que la llamaré. Mándale un ramo de flores muy… No sé, como veas. ¡Ah, sí! Esas flores que…, dalias. Le gustan mucho. Que haya dalias.
Apretó el botón de desconexión sin despedirse de la tal Carmina y suspiró. Al escolta que tenía más cerca:
—Me voy al aeropuerto.
Sin mirar a la desconocida dijo señora, estoy muy atareado. ¿Quiere hacer el favor de salir del coche? A modo de respuesta, la mujer le entregó un sobre grande relativamente grueso. Marcel lo cogió, curioso y temeroso a un tiempo. Chantaje. Un chantaje en las narices de los seguratas. ¿Con qué clase de mujer lo habían pillado y cómo?
—Es la copia de una carta que le envió su padre cuando nació usted, hace cincuenta y siete años. El original lo tengo yo. —Abrió la portezuela de su lado—. Dentro encontrará una tarjeta mía. Con teléfonos y demás datos.
—¿Es una broma?
—Por favor, lea la carta y crea lo que dice. Ya hablaremos después, si me lo permite.
Marcel Vilabrú, intrigado, desgarró el sobre. Dentro, unos folios de ordenador: «Querida hijita mía, no sé cómo te llamas», leyó por encima, sin sacar los folios del sobre. Y miró a la mujer:
—Me parece que se equivoca. Mi padre no tuvo hijas.
—No. Es su padre y le escribe a usted, aunque le llame hijita. Lo entenderá más adelante, supongo…
Salió del coche. Todavía con la puerta abierta dijo llámeme cuando lo haya leído.
El vuelo a Copenhague se le pasó en un suspiro. No comió ni atendió a la posibilidad de tomarse una copa de champán ni nada por el estilo. En lugar de repasar el material y la documentación de Ikea —al fin y al cabo, se la sabía de memoria— leyó dos veces la carta del famoso maestro Fontelles a su hija que, según una desconocida medio loca, era él. Y estuvo mirando fijamente por la ventanilla. En la sala VIP del aeropuerto de Copenhague probó distraídamente unos cacahuetes que le pusieron delante y releyó, ahora en diagonal, las numerosas páginas de la extraña carta. Volvió a mirar la tarjeta de la mujer: nombre, correo electrónico y teléfono. Y una dirección de Sort.
De pronto reaccionó, cogió el puñado de folios y fue a la trituradora de papel. Los introdujo uno a uno, arrancando gemidos de dolor a los recuerdos de Oriol; en el último momento guardó la tarjeta de la mujer. Con fuerza y determinación, Marcel Vilabrú, la hijita mía, no sé cómo te llamas, agarró el portafolios en el que llevaba la documentación de Saverio Bedogni y de Ikea y se marchó de la sala VIP en el momento en que una voz suave y hechizadora anunciaba el vuelo a Estocolmo.
Roma, máxime viniendo de Estocolmo, era el caos, el ruido, el desorden, la circulación arriesgada e imaginativa, los gritos y las diez mil iglesias de las siete colinas. Su madre había tenido el tacto de reservar habitación en hoteles diferentes y, por tanto, Marcel Vilabrú tuvo que llamar al de Elisenda para avisar de que se presentaría en la suite de su madre antes de cenar. Por lo visto, la signora había reservado mesa en el mismo hotel, signore Vilabrú, y pensaba cenar sola o con Gasull, que era otra manera de cenar sola. En un taxi suicida se trasladó al hotel de su madre, cerca del Vaticano. Empezaba a anochecer e il Cupolone ya estaba iluminado.
Al cabo de un buen rato, la señora Vilabrú, sentada en el sofá de la suite, inmóvil, hurgando en los recuerdos, las manos juntas reposando en el regazo, dijo Romà, haz el favor de leerme inmediatamente ese escrito.
—Mamá, lo destruí.
—Idiota.
—No. Así tienes que fiarte de mi palabra. —A Gasull—: ¿Nos dejas a solas un momento?
—Romà, no te vayas.
Gasull, atrapado como siempre entre dos fidelidades, semiincorporado, miró a Marcel como una fiera acorralada. Ya no tenía edad para esas cosas. Con un gesto, Marcel le dio a entender que hiciera lo que quisiera y Gasull volvió a sentarse con un suspiro, pero no de alivio, sino de dolor porque, además de la artritis que le machacaba la rodilla derecha, sabía que se iba a desatar una tormenta.
—Según esa carta, tu San Oriol Fontelles era un maqui comunista y es fácil imaginarse que también era tu amante.
—Son invenciones. Ganas de hacer daño.
—No es que entienda mucho de santos —prosiguió Marcel sin hacer caso del comentario—, pero si Fontelles no es lo que se cree oficialmente, no se le puede beatificar mañana, ¿no?
Dos segundos para pensar una nueva táctica desesperada de trinchera.
—Te preguntas por los detalles de la vida de un hombre que murió mártir y no quieres saber siquiera si realmente fue tu padre o no.
—Me da igual.
—¿Qué? —herida, escandalizada.
—Pues eso, mamá, que me importa un rábano. —En un tono más enérgico y sin dar tiempo a Elisenda a replicar—: Estoy dispuesto a montar un escándalo, en recuerdo del que me montaste tú hace ahora doce años.
—Por favor, Marcel, ten…
—Tú no tendrías que estar aquí —dijo secamente a Gasull—, o sea que cállate. —A Elisenda—: Mañana no beatificarán a tu santo.
—Muy bien. ¿Qué quieres a cambio?
—Todo.
Silencio. Romà Gasull estaba al borde del infarto y Elisenda, por segunda vez en su vida, pensó Oriol, qué mal lo he hecho; tu propio hijo quiere matarme de pena, igual que tú cuando me apuntabas con la pistola asustada y con todos tus secretos al descubierto, a pesar de que tiene tus ojos y la misma curva de la nariz. ¿O es que sois una raza maldita que sólo ha nacido para acrecentar mi desgracia? Abrió los ojos, perpleja, como si viera algo.
—¿Qué significa todo?
—Ya lo sabes. Todo. Si quieres, retírate a Torena a rezar avemarías a San Fontelles.
Si no fuera ciega, si tuviera unos años menos, si Romà no estuviera allí, abofetearía a su hijo.
—Quieres matarme ¿no?
—¡No, mamá, por Dios! Lo único que pasa es que tengo cincuenta y siete años y quiero mandar en lo que es mío sin tener que pedirte permiso para nada. ¡Para nada! Es muy sencillo, ¿no?
—Muy bien. Después de la beatificación firmaré una escritura de renuncia. —Inclinando la cabeza, a Gasull—: Prepáralo todo para mañana.
—Es un error, Elisenda.
Madre e hijo dijeron cállate, tú no te metas; lo único en lo que se pusieron de acuerdo. También tomaron la decisión de que Mertxe cogiera un avión desde Barcelona y volase al Vaticano con vestido largo y oscuro, con la compensación económica que fuera necesaria. Estrictamente para la ceremonia, Mertxe, de verdad. Ante el argumento de Gasull, Mertxe Centelles–Anglesola i Erill ex de Vilabrú dijo de acuerdo, sólo la ceremonia, y dictó al abogado de la familia el número de cuenta corriente en la que debía depositar el argumento.
—¿Qué va a pasar con Ikea? —dijo Elisenda, cuando todo hubo terminado.
—Mamá, acabas de retirarte.
—No; hasta mañana después de la beatificación, no.
Marcel movió la cabeza, admirado por el carácter de su madre y le dijo que Bedogni y Brusports compraban el cuarenta y cinco por ciento de tres sociedades filiales, porque el tronco principal era cooperativa.
—¿Vale la pena?
—A corto, medio y largo plazo. Es una gran operación. —Con una sombra de humor, la hijita mía, no sé cómo te llamas, remachó—: La Gran Operación.
—¿De verdad no quieres saber si Oriol era tu padre?
—No. Adiós, hasta mañana.
—Adiós, hijo. Que Dios te maldiga.
Entró con los ojos hundidos por falta de sueño, cerró delicadamente la puerta del despacho del alcalde y se sentó en la silla de enfrente. La estancia apestaba a tabaco frío mezclado con trazas de alcohol. Tamborileó en la mesa con los dedos, la mirada en la lejanía, acompañando al pensamiento, y se dispuso a esperar con paciencia, porque la decisión estaba tomada de antemano.
Valentí Targa no tardó ni cinco minutos en llegar, pensando Ramo de Flores está inaguantable desde que vino, mujeres, mujeres, quién coño me manda metérmelas en casa si sé que van a complicarme la vida. El alcalde llevaba un abrigo precipitado, iba sin afeitar y con cara de qué tripa se te ha roto ahora.
—El maestro.
Sin quitarse el abrigo, Valentí Targa se sentó en su silla de alcalde. Se notaba mucho que lo habían obligado a salir de la cama.
—¿Qué hay del camarada Fontelles?
—Vete a inspeccionar el sotabanco de la escuela y lo sabrás. —Elisenda Vilabrú aspiró con fuerza el aire rancio del despacho, adelantó la silla y apoyó los brazos en la mesa. Sus palabras estaban espolvoreadas de odio y de pena.
—Nos ha engañado a todos y eso no se lo consiento a nadie.
—¿De qué hablas?
—Mátalo.
—No sois… Él y tú no…
—Mátalo.
El Euromed aminoraba la marcha poco a poco, como dando a los pasajeros la última oportunidad de contemplar el paisaje cegador del Mediterráneo. Cuando se detuvo, soltó algo semejante a un suspiro y se abrieron algunas las puertas. Tina se apeó y recibió súbitamente la bocanada de calor que se había ahorrado en el interior del tren, aunque estaban en el mes de marzo.
Tal como estaba previsto, el grupo de jubilados salió puntualmente de la visita al castillo de Peñíscola; unos llevaban postales en la mano, otros enfundaban la máquina y todos esperaban el arroz a banda que les habían prometido para las dos de la tarde. Entre los más rezagados, vio a Balansó, con un acordeón de postales de diferentes vistas del castillo. Andaba con parsimonia y conservaba el bigote fino, blanquecino ya, y una mirada tan viva que parecía imposible que tuviera más de ochenta años. Cuando le dijo que se llamaba Tina Bros, que estaba haciendo un reportaje sobre las iglesias y los cementerios del Pallars y que estaba convencida de que podía ayudarla, se dio cuenta de que el hombre se ponía en guardia; cerró el acordeón de postales como si fuera una precaución necesaria y dijo se equivoca, señorita.
—Andreu Balansó, natural de la Pobla, ayudante del alcalde Valentí Targa. Está usted implicado en cinco asesinatos que nunca se han juzgado. ¿Me equivoco?
Tragó saliva. Era el momento crucial: o Balansó la mandaba a paseo o hacía lo que empezó a hacer, atemorizarse, notar que el suelo era inseguro y proponer a la señorita desconocida un encuentro después de comer, para tomar café. Pero ella no cayó en la trampa y le dijo que después de comer se van ustedes al autocar. Lo invito a comer aparte.
Lo agarró del brazo como si ayudara a un abuelo querido.
—Nos echarán de menos.
—Que lloren. No perderá el autocar por mi culpa.
En lugar de arroz a banda comieron arroz con verdura en un restaurante solitario, lejos de la influencia del castillo. Tina mintió como nunca lo había hecho, asegurándole que un colega superviviente se lo había contado todo y le había dicho su nombre, y que no tenía nada que temer porque, con el cambio de siglo, habían prescrito todos los actos criminales de cariz político, e incluso lo ilustró enseñándole la página del periódico oficial en el que se hablaba de ayudas a la creación literaria, plástica y musical.
—No tengo por qué contarle nada.
—Sí, porque, si no, arrastraré su nombre por el suelo, señor Balansó. —Sonrió al tiempo que comía una cucharada de arroz, demasiado bueno para la situación—. Y nadie vendrá a rescatarlo.
—¿No ha dicho que todo ha prescrito?
—Sí, pero yo lo hundo a usted. Soy periodista. —Sin saber muy bien lo que decía—: Conoce perfectamente el funcionamiento de estas cosas: una foto suya, un programa en la tele, una presentadora con ganas de levantar polémica…
—Obedecí órdenes y todo lo que se hizo fue necesario.
—No lo dudo. ¿Cómo murió Oriol Fontelles?
—¿Quién?
—El maestro de Torena.
Hacía cinco minutos que la señora se había marchado pero el olor del perfume todavía impregnaba el aire. Entre tanto, Targa no se movió de la silla pensando eso es que ha tenido un mal polvo; pensando, bueno, yo también te tenía vigilado, pensando hijo de tu madre, si resulta que de verdad me has traicionado, te hago papilla, aunque luego tenga problemas. Levantó la cabeza despeinada y dijo ¿qué?
Un telegrama. Un soldado desconocido le había traído personalmente un telegrama. De Capitanía General. Secreto. Invitadlo a un café en casa Marés, dijo. Abrió el telegrama con dedos voraces, esperando un premio, un elogio, una caricia, un te quiero, hostia, aunque sólo sea uno, de parte de quien sea.
CONFIDENCIAL STOP
REFERENTE INDAGACIONES INDIVIDUO OSSIAN
RASTRO UNICO REMONTA SIGLO SEXTO ESCOCIA
STOP POETA STOP NO PELIGRO INMEDIATO STOP
ABRAZOS STOP VIVA FRANCO STOP VENANCIO
STOP
No peligro inmediato. Balansó, Arcadio, gritó. Y ordenó a los dos hombres que fueran a la escuela y lo registraran todo a fondo, todo, el desván también, sin dejarse un adjetivo ni un afluente por remover, y que le informasen de lo que descubrieran. Pero antes de que los hombres fuesen a cumplir la orden, el teléfono empezó a echar humo, Torena, aquí Sort, Torena, nena, me oyes. Dime, Sort, reina. Que digas al alcalde que hay centenares de maquis por todo el monte, Esterri, València, Isil, Alins, Escaló y dicen que hasta en Baiasca, sobre todo. Santísima madre de Dios. ¿Estás segura? ¿Sort? ¿Me oyes, reina? Digo que si estás segura. ¿Sort? Ahora, Torena, es que las líneas están huy, aquí, todo el mundo de los nervios. Me dicen que digas al alcalde que vivaspaña. Pues aquí todo está como la seda. Espera un momento, Sort. Di, Esterri, guapa, di. No. ¿De verdad? Qué agobio, Esterri. Sort, dice Esterri que la zona está llena de soldados comunistas. Y aquí también. María Santísima. ¿Y tú, Torena? Aquí, todo tranquilo. Tengo que colgar, Torena. Adiós, Sort. Adiós, Torena, reina.
—Si, señor alcalde, eso me han dicho. Y vivaspaña.
—Mecagüen diez, si vienen los recibimos a hostias, vivaspaña, Cinteta. Y tú, pegada al teléfono.
—Sí, señor alcalde.
Balansó y Gómez Pié. Y también el de las cejas erizadas, que se llama…, no me acuerdo, y tres silenciosos hombres más. La escuela puede esperar. Todos con el informe telefónico, todos con el uniforme de la Falange y la pistola en la funda, todos esperando impacientes a que algún bandolero se decidiera a entrar en Torena.
—Pues ya lo sabéis. Voy a casa un momento, a afeitarme. Cada cual en el puesto asignado, y abrigaos bien.
—¿Por dónde vendrán?
—Puede que por Espot. Es cuestión de esperar.
—Y si decimos a la Guardia Civil que…
—La Benemérita tiene trabajo de sobra allá abajo. Aquí, nosotros y nuestros cojones.
En Torena, el pelotón falangista pasó la mañana entre el Ayuntamiento y los puestos de vigilancia, y Targa, incordiando a Cinteta la de teléfonos sin parar, mandándola llamar a Sort, oteando la montaña, fumando y esperando al enemigo, que no acababa de asomar la nariz, hasta que, a la hora del recreo, pasó por la escuela sin detenerse. Los niños no salieron a jugar porque hacía frío y el maestro estaba contándoles un cuento. Es imposible, pensó. Antes de que el camarada Fontelles levantara la cabeza y lo viese, tiró la colilla y se marchó en dirección a ca de Marés, a comer y a reunirse con su Ramito de Flores, que estaba un poco mustia y muy rara.
Oriol estuvo todo el día pensando en la noche anterior y en la siguiente; siguió marcando en rojo las faltas de ortografía del dictado de Carme, la menor de ca de Cullerés, que hacía unos días que no se fijaba en nada porque estaba emperrada en matricularse en el taller de costura de Sort y lo decía a todas horas. A lo mejor estaba enamorada. Estuvo todo el día esperando la visita definitiva de Targa, que no llegaba, conteniendo el deseo de huir al monte, porque se esperaba que a partir de las siete jota cinco volviera a comunicar y se decía que su función era esencial para el contacto entre las dos brigadas, una a cada lado del Montsent. Estaba desfallecido y no sólo de miedo, sino porque había estado toda la noche ejerciendo de enlace entre las dos brigadas que avanzaban a oscuras en dirección a València d’Àneu y Esterri respectivamente, mientras el grueso de las fuerzas se concentraba en Vall d’Aran. Y ahora, a media mañana, la radio silenciosa, casi vencido por el sueño, seguía señalando más faltas de ortografía, ahora las de Jaumet Serrallac, aunque cometía pocas; a pesar de la distancia mal disimulada que el niño mantenía con él, tenía una necesidad tan apremiante de saberlo todo que hasta recurría al maestro en busca de saber. Mientras cazaba un acento sobrante, la brigada cuatrocientos diez, con un frío intensísimo y un aire helado, llegaba a Bòrdes y la número 11 fracasaba en la ocupación de la boca norte del túnel de Viella porque no hemos venido, oh, Señor, a luchar contra los elementos, sino contra el ejército franquista. Pero la quinientos quince, que había entrado por Canejan, ocupó el valle de Toran y, siguiendo el curso del Garona, se fue hacia la libertad.
—Echar echa la hache, Jaumet.
—¡Ah, claro!
A mediodía, el alcalde explicó la situación a todos los silenciosos clientes de ca de Marés y dijo si viene un guerrillero hijo de puta lo cuelgo por los huevos, y Ramo de Flores esperó a que Targa diera por finalizadas las arengas y se concentrase en el plato de lentejas, y entonces le contó sus miedos y certidumbres en voz baja. Y por eso estoy tan nerviosa.
—¿Estás segura?
—Si no es él, es clavado. Te lo juro.
Mujeres, que no distinguís un carnero de un morueco, cagüendiós.
—Eso es muy grave.
—¿Crees que te mentiría en una cosa así, cariño?
Hasta las siete, de noche, no tenía que volver a la radio. Si es que había espacio para la noche en su día. El teniente Marcó y sus hombres, exponiéndose a la muerte en cualquier cresta o en el bosque centenario del Gerdar de Sorpe, tenían la misión de provocar incidentes en seis o siete núcleos de población diferentes y alejados de la frontera, para contribuir al caos y evitar que el ejército franquista pasara por la Bonaigua. Entre tanto, él corregía el cuaderno de Jaumet Serrallac el de ca de Lliset. Sabía que Ventura no dejaría de pasar por Torena en un momento u otro. Por eso hizo una locura, y, como el frío remitió un poco, mientras mayores, medianos y pequeños pasaban la hora del recreo en el patio corriendo detrás del balón de trapo, subió al desván, encendió la radio, sintonizó la frecuencia del teniente y dijo jota cinco a Marcó, jota cinco a Marcó, y los oyó con absoluta claridad, porque no debían de estar ya en la zona de Sorpe, sino más cerca, y dijo el lobo y las cinco hienas no salen de la guarida, están todos en la guarida, y cortó, desconectó, bajó del desván y todavía tuvo tiempo de separar a Nando y a Albert los de ca de Batalla, que peleaban por la legalidad dudosa de un gol crucial.
—Eh, chavalón, ven aquí, cómo te llamas.
—Jaumet.
—¿De qué casa eres?
—De ca de Lliset.
—¿El de las piedras?
—Sí, señor.
En la cocina, Bibiana alineaba botes de mermelada, sacaba brillo a la chapa del fogón y decía qué le pasa, qué le pasa, ay, que esto es muy grave, qué le pasa; la tristeza la aplasta como una losa, la va a matar; porque eso no es llorar, es puro aullar; es como si luchara contra Dios. ¡Ay, no tengo remedio para un sufrir tan grande! En ese momento del pensamiento, en el salón, ante su retrato, Elisenda se deshacía en un río de lágrimas silencioso y amargo y tenía tentaciones de abandonar, salir a la calle, abrazar a Oriol y esconderlo de los enemigos que ella misma había azuzado contra él. Entonces cogió el retrato de su hermano, que sonreía, y de su padre, que estaba enfadado, y notó una vez más el borbotón colérico que barría con todo porque a mí no me engaña nadie. Y un minuto después rebrotaba el río de lágrimas, más abundante que la cascada de Gargalla y decía Oriol, Oriol, cómo has podido ser tan perverso, después de lograr que mi mundo se reduzca a ti.
—Niña… Una infusión.
—He dicho que no me moleste nadie.
Pobrecilla mía. Qué hago, qué le digo. Si pudiera acunarla y cantarle la canción de la tontuela de Baiasca o la de la vaca gorda de Arestui, pero ya me deja acunarla en los brazos, ay, cuánto duele el dolor.
Llegó la hora de las semisombras frías y los niños salieron corriendo de la escuela, chillando alegremente, de vuelta a casa, donde los esperaba el pan con aceite de la merienda, mientras en Vall d’Aran se restablecía un frente fijo y los teléfonos franquistas echaban humo reclamando refuerzos. La Última Cena que preparó, como todas las demás en el escondite de la escuela, consistió en los restos de carne confitada que dos días antes le había dado la Báscones, deseosa de alimentar a patriotas, y que él alargaba con patatas cocidas, un poco de pan y un trago de vino, mientras pensaba inevitablemente en sus mujeres, Rosa, su hijita sin nombre y Elisenda, estupefacta ante la pistola; por lo visto, no lo había delatado. Se dio cuenta de que el silencio del paisaje era un poco más denso de lo habitual. Pero aún era más extraño el silencio de Targa, que todavía no había venido a decirle a la cara tu quoque, quisiste matarme, fuiste tú, cabrón asesino, me lo ha dicho Ramo de Flores, que te vio el miedo en la pupila de los ojos. ¿Por qué, si eres mi camarada? ¿Y Claudio Asín? ¿Y las lecciones de anatomía del doctor Targa? ¿Y el Caudillo, cagüendiez?
Oyó unos pasos apresurados, pero vacilantes, y de repente se presentó en la alcoba Jaumet, que siempre iba corriendo de un lado a otro, como con prisa por vivirlo todo, y, con la vista fija en la carne confitada para no mirar al maestro a los ojos, se quedó quieto, en silencio, jadeando.
—¿Qué hay, Jaumet?
—Que dice que un tal Ossian lo espera en la iglesia.
—¿Quién?
—Ossian.
—¿Quién te lo ha dicho?
—Es que dice que no lo puede decir. Que es un amigo.
Faltaba media hora para retomar las comunicaciones y, si había de morir, no quería abandonar la escuela.
—¿Y el mosén?
—En la Seu. Dice que le diga que son amigos.
—No se lo cuentes nunca a nadie. Nunca.
—No, señor.
—¿Quieres un poco?
Jaume Serrallac miró ansiosamente el plato del maestro, pero dijo no, gracias, y echó a correr a casa sin saber que había sido emisario de la muerte.
Cuando se quedó solo, Oriol pensó en Ventura; quizá hubiera planeado una escabechina contra el Ayuntamiento. Dios mío, si es eso, todavía puedo salvarme. Apartó el plato y, por un momento, sintió cierto alivio; no cayó en la cuenta de que sólo había hablado de Ossian con Valentí. Se abrigó y, al pasar por el aula, miró la pizarra y pensó hija mía, sé una persona digna. Al salir de la escuela palpó algo en los bolsillos del abrigo: todavía llevaba los dos libritos que Elisenda fingió devolverle. Sonrió, a pesar de todo.
—Ahora sí me tomo esa infusión, Bibiana.
Oriol miró de nuevo atrás, al edificio de la escuela, y tuvo un escalofrío, porque la estaba mirando desde el mismo sitio que la contemplaron Rosa y él la primera vez, y también desde donde Aquil·les lo miró cuando, después de cobrar fuerzas y curarse de las heridas de las patas, decidió reanudar, con la lengua fuera, su viaje imposible hacia el norte, siguiendo el rastro invisible de Yves y Fabrice, y lo dejó con el corazón un poco más agrietado. Evitó pasar por delante del Ayuntamiento.
—Y una copita de coñac.
—Pero, chiquilina, si no…
—Coñac, Bibiana.
La puerta de la iglesia de Sant Pere de Torena estaba entornada. La empujó con precaución. Dentro todo estaba a oscuras. Notó una bocanada de aire fresco y humedad y un imperceptible ruido metálico. Se encendió una luz eléctrica, la de la bombilla del altar.
Cuando se dio cuenta de que Ventura, el de los ojos como el carbón, y sus emboscados eran el alcalde Targa y sus falangistas, ya era tarde para todo.
—Hola, camarada.
Adiós, pensó. Adiós, hija. Adiós, montes. Miró a los cinco hombres.
—Hola, camaradas. ¿Qué hay?
Valentí Targa hizo una seña y dos de los hombres salieron rápidamente de la iglesia. Valentí se sentó en un banco y miró a Oriol con curiosidad mientras Balansó lo cacheaba y le encontraba la pistola, una Astra como las de los maquis, señorita; como me llamo Balansó.
—Pero ¿qué pasa?
—Hay que esperar un poco. ¿Por qué no has venido a ayudarnos?
—¿Ayudaros a qué?
—Acaba de empezar una invasión comunista. —Con un ligero movimiento de la cabeza—: ¿Desde cuándo tienes pistola?
—¿Pero qué te pasa? ¿Qué hacemos aquí?
—Esperamos. Tenemos que comprobar una cosa, una de tantas de la que hay que comprobar hoy.
Hizo una seña a Balansó para que saliera también haciendo ruido con las botas y, por tanto, no sé lo que pasó de verdad en algunos momentos, de verdad, señorita.
Del confesionario surgió una sombra que, a medida que se acercaba al círculo de luz, se convertía en el taciturno chófer de Elisenda. Se situó al lado de Targa, el cual lo señalaba con un dedo acusador:
—Te tiras a la señora —le espetó.
—¿A qué viene eso ahora?
—Yo también me la tiré —continuó Targa—: Tiene un buen polvo, ¿no?
—¡Y que usted lo diga! Me la he tirado hasta yo. —Era la primera vez que Oriol oía la voz de Jacinto Mas—. Qué calenturienta es. Pero usted no tenía derecho a tocarla, señor maestro.
—No entiendo nada.
—No me diga que no sabe de qué estamos hablando…
Jacinto lo dijo en tono amenazador al tiempo que metía la mano en el bolsillo y sacaba una libretita arrugada.
—Dame el abrigo, Bibiana.
—¡Ay! ¿Dónde vas, niña, con lo revuelta que está la calle?
—No seas pesada. El abrigo.
Abrió la libretita y pasó las páginas humedeciéndose el pulgar para hacerlo más litúrgico.
—¿Damos un repasito a las veces que se ha reunido usted con la señora?
—La verdad es que… —Oriol miró desorientado a Targa—. No sé a qué juegas.
Targa se levantó, se rio artificiosamente y dijo no juego a nada; de pronto dejó de reír, se plantó delante de Oriol y murmuró hay que esperar un poco más.
Jaleo en la entrada de la iglesia. Los hombres de Targa volvieron cargados con un objeto que dejaron ante Valentí. Era el radiotransmisor. Ha llegado la hora, adiós, hija, adiós, montes, jota cinco, al infierno. Targa examinó el aparato atentamente; se le escapó un silbido de admiración. Uno de los hombres le hacía confidencias al oído y él asentía sin dejar de examinar botones e interruptores. Entonces cogió la pistola de Oriol y también la miró de arriba abajo.
—No es el modelo que…
—El que usa el maquis —confirmó Arcadio Gómez Pié.
Targa se puso frente a Oriol y empezó a hablar en voz baja, escandalizado de la inverosimilitud de sus propias palabras, quisiste matarme, fuiste tú, cabrón asesino, por la espalda, como los cobardes; ¿por qué si eras mi camarada? ¿Por qué un tiro en la nuca a mí, que te lo he dado todo? ¿Desde cuándo? ¿A qué juegas? ¿Quién eres?
La luz de la bombilla se repetía en los ojos furibundos de Valentí y en los de Jacinto, más ansiosos y mudos.
—¿Noticias de movimiento de tropas, dices?
Valentí Targa lo miró con perplejidad, descolocado.
—¿Entiendes algo de lo que te digo? —Señaló la radio—: ¿Has visto lo que tenías en casa?
—No sé de qué me hablas. ¿Por qué iba yo a querer matarte?
Valentí Targa cogió la pistola del maquis, la cargó y apuntó a Oriol en la frente. En el momento en que iba a disparar se oyó un grito y el estruendo de la puerta contra la pared:
—¡Basta! ¡No! ¡No lo hagas!
Elisenda entró y bajó los tres escalones con paso decidido. Jacinto, que tenía buenos reflejos, se retiró hacia la sombra y acabó dentro del confesionario y Oriol esbozó una sonrisa; empezó a mover la cabeza para mirar a su amor en el mismo momento en que el dedo de Targa apretaba el gatillo. El disparo resonó en las estrechas bóvedas de la iglesia y explotó dentro de la cabeza de Oriol Fontelles, que todavía no había perdido la sonrisa, sin darle tiempo a corroborar erróneamente que, en efecto, moría por culpa de un café con gotas…, con la cantidad de trabajo que quedaba por hacer.
—¿Qué has hecho?
—Cumplir órdenes.
—Te he dicho que…
—Es tarde.
Targa limpió la culata del arma con un pañuelo y la tiró despectivamente al lado del cadáver. Entonces nos llamaron. El maestro estaba en el suelo y la pistola que lo había matado, también. Le juro que yo estaba fuera fumando un cigarrillo y no vi nada, es decir, no puede acusarme de nada.
—¿No le he dicho que todo ha prescrito? —Tina señaló vagamente la fotocopia de las ayudas a la literatura, las artes plásticas y la música.
Cuando la campana de Sant Pere tocó la media, todavía resonaban el grito de Elisenda y el disparo a la cabeza de Oriol. Entonces se precipitaron los acontecimientos como si la Historia tuviera prisa por zanjar los asuntos mezquinos sin entretenerse mucho. Como si el disparo de Targa hubiera sido la señal, se oyó un tiroteo que venía de Arbessé y Targa reaccionó con celeridad, como si estuviera todavía a las órdenes de Caregue, y salió con sus hombres porque comprendió que la guerrilla estaba asaltando el Ayuntamiento con intención de cazarlo a él. Fueron unos minutos de confusión: los maquis entraron en el edificio, el teniente Marcó recorrió las cuatro salas del edificio abriendo puertas con furia y diciendo dónde se ha metido, mecagüen el lobo y las cinco hienas; después empezó a gritar fuera, fuera, seguro que nos han visto, puede ser una trampa, pero ya no pudieron salir porque el pelotón de falangistas los recibió desde la calle con una cortina de disparos, los papeles intercambiados, los maquis defendiendo el Ayuntamiento y la Falange atacándolo.
Sentada en el suelo, frente al altar, Elisenda Vilabrú abrazó a Oriol, incorporó un poco el cuerpo inerte y le apoyó la cabeza agujereada contra su pecho, que empezó a teñirse de rojo. Miró al altar, miró a Oriol, lo abrazó y respiró, incapaz de decir una palabra. Muchos minutos después, creyendo que estaba sola, dijo Oriol, yo no quería esto, Oriol, amor, vida, alma mía… Lo reclinó contra su pecho. Le miró la cara, los ojos abiertos, la mirada fría y vidriosa, y lo estrechó contra el corazón mientras pensaba mi padre, mi hermano y mi amor, cuántas muertes en mi vida, y ésta, por mi culpa. Juro que te lo compensaré. Dios mío, qué injusto eres, qué castigo tan terrible me infliges a mí, que sirvo fielmente a tu Iglesia y a ti. Abrazó otra vez a Oriol y, con la voz quebrada, elevó la siguiente plegaria: a partir de ahora, Dios, prepárate.
—Señora, ha fallecido —oyó decir a Jacinto desde atrás, impresionado al ver tanto amor, en el momento en que la cuadrilla de Targa entró de nuevo.
Andreu Balansó se sirvió medio vaso más de vino blanco, satisfecho porque en el pequeño restaurante solitario nadie le recriminaba que repitiera de vino, que al fin y al cabo no hace daño a nadie.
—Cuando volvimos a la iglesia después de repeler con contundencia el ataque de los maquis, la señora todavía estaba allí. Y también el chófer. ¿Sabía que eran amantes?
—¿Quién?
—El chófer y la señora.
—¿Cómo lo sabe?
—Jacinto y yo éramos amigos. Me lo contaba todo con pelos y señales. Ella estaba enamoradísima de él y lo trataba a cuerpo de rey. ¡Aunque no era más que el chófer! Por cierto, me dijeron que murió de manera un tanto.
—Un tanto qué.
—Pues como si dijéramos.
—¿Qué quiere decir?
—Yo sólo sé lo que dicen por ahí.
Balansó aprovechó el incómodo silencio para tomar otro sorbito. Como el que tomó su colega, el de pelo rizado, pero cuando ya peinaba canas, en compañía de Jacinto Mas, sin hablar, en un establecimiento lóbrego de Zuera, a la orilla del río Gállego, aunque no sabía cómo se llamaba ni le importaba, uno de los ríos que habían aprendido de memoria los niños de la escuela de Torena, que a la sazón ya eran padres de familia, y que habían olvidado para siempre, porque saber que el Gállego es un río que desemboca en el Ebro por Zaragoza no llegó a ser esencial en su vida, y ¿cómo se llama un río que desemboca en otro río y no en el mar?
—Afluente —respondió Elvira Lluís, siete meses y medio antes de morir de tuberculosis.
—Muy bien, Elvireta.
—Muy bien, Arcadio. ¿Qué haces aquí? ¿Te manda ella?
Arcadio Gómez Pié miró la sala: ennegrecida por efecto del humo de algo parecido a una chimenea que había en la pared. Al otro lado, en un estante alto, un aparato de televisión destartalado, con unas antenas retorcidas e insuficientes, repetía por cuarta o quinta vez los momentos más esplendorosos de la coronación del nuevo rey de España, es inconcebible que hayamos ganado una guerra, que nos hayamos ensuciado las manos por un ideal, que hayamos jurado fidelidad a los principios del movimiento y a la Falange hasta la muerte y que al día siguiente de la muerte del Caudillo, nuestro guía, nuestro norte, el país se despierte monárquico. Por eso se pusieron los dos ostensiblemente de espaldas al aparato mientras se tomaban su vaso de vino. Como Gómez Pié no dijo nada, Jacinto prosiguió:
—¿Vienes a matarme?
—¿Fuiste tú?
—A qué te refieres.
—No sé.
—Tú cumples órdenes y basta.
—Como tú. Siempre hemos hecho lo mismo.
—Sí, pero la señora no soporta que la haya dejado porque estaba hasta los cojones de tantos años de trabajo y quería tiempo para mí.
—De verdad que tú y ella…
—Podría recitarte su cuerpo centímetro a centímetro. Fogosa. Tirando a zorra. Mamadora excepcional. Hasta dentro del coche.
—Caramba.
Jacinto sonrió. Calculaba si tenía que abalanzarse sobre su ex compañero o dejarse matar con una pizca de dignidad. Pensaba en el efecto que causaría en Zuera que lo asesinara allí mismo un pistolero. Quién lo iba a decir, el hermano de Nieves, con lo pacífico que era, con su jardín y sus glicinas.
—Vamos a otro sitio.
—No hace falta —dijo Gómez Pié levantándose.
Y Jacinto pensó ya está, ahora saca la pistola, apunta a la frente al estilo Targa y pum, adiós. Arcadio Gómez Pié metió la mano en el bolsillo, sacó calderilla y la dejó en la mesa. En tono seco dijo haz el favor de dejar de molestar y de contar cuentos chinos, si no quieres llevarte un disgusto mayúsculo. Y salió al frío de diciembre y se fue por el paseo de la orilla del río mientras Jacinto lo miraba sin dar crédito a su suerte, temblando todavía por dentro, preguntándose ¿sólo ha venido a reñirme?, satisfecho de haber tenido valor suficiente para no montar un número, y apuró el vasito de vino y chasqueó la lengua sin dejar de seguir al hombre con la mirada. En el momento en que Arcadio llegó a la farola, a Jacinto se le enturbió la vista, se le paralizaron las mandíbulas, se le quedaron rígidas, y todo el aire del mundo desapareció de sus pulmones, mientras el vasito de vino caía al vacío y campanilleaba alegremente en el suelo antes de romperse debajo del estante del televisor en mil pedazos, como la vida de Jacinto Mas.
—¿Qué es lo que dicen por ahí?
—Pues nada, pero corrió el rumor de que la señora… En fin.
En fin. Que la señora, en fin. Rumores. Tina, un poco mareada, lo apuntó en la memoria e hizo un esfuerzo por volver al día en que murió el maestro, más cosas, que no se le escapara nada, ahora que podía hablar con una persona que casi había presenciado la muerte del maestro. Por eso dijo siga, por favor, quiero saberlo todo. ¿Qué más pasó?
—Pues nada, que…, que por culpa del asalto, la fachada del Ayuntamiento quedó destrozada. Seguro que todavía se ven las señales, si no han hecho obras.
—¿Y nada más?
—Bueno, a mí también me tocaron la pierna. Por eso cojeo.
—¿Qué más hicieron los maquis?
—Huir como ratas. Matamos a uno y ellos mataron al maestro.
Virgen Santa, Virgen Santísima, madre de Dios, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Qué ha pasado. Hace sólo un momento… Esta misma mañana… Anoche mismo… Pero cómo es posible que.
—No sé, padre. Los maquis. Cuidado, mire dónde pisa.
El padre August Vilabrú parpadeó al entrar en la iglesia de Sant Pere. A pesar de la tenue luz de las bombillas anémicas, lo deslumbró una claridad que no tenía explicación posible, según comprendió después. Antes que nada, se fijó en el alcalde, que, vestido de falangista, se encontraba sentado en un banco con la cabeza gacha; era la primera vez que veía a Targa cabizbajo. Después vio a su sobrina, de pie ante el altar, manchada de sangre, rezando en voz baja. Y por último vio el cuerpo tendido en el suelo, a los pies del altar, como una ofrenda a la divinidad. El maestro, Dios mío. De un bolsillo del muerto sobresalía el lomo de un libro: el Kempis. El maestro del Kempis. El maestro del Kempis con un agujero en la frente.
—Dios mío, Señor nuestro, ¿qué ha pasado?
Con voz reposada, el alcalde Valentí Targa le contó con todo detalle los hechos admirables e incluso milagrosos, diría yo, y para rematar, en tono alicaído y sumiso, lanzó una acusación:
—Joan el de ca de Ventura es quien ha disparado.
—¿Quién?
—Esplandiu, el del contrabando.
—¿El de Altron, como usted?
—Sí. Está con el maquis. —Se tapó la cara con las manos—. Lo ha matado él. Y yo… no he podido evitarlo de ninguna manera. —Enseña al cura las manos vacías—. Iba desarmado.
—Es cierto, yo lo he visto todo —atestiguó Elisenda sin volverse, mirando al altar—. El señor maestro se interpuso entre los asesinos y el Sagrario.
—Dios mío, por qué tanto odio, Dios mío… —recitó el padre August, abrumado.
Entonces cayó de rodillas, miró al Sagrario, miró la llama constante del Santísimo y dos, tres, cuatro lágrimas redondas resbalaron por sus santas mejillas.
—El maestro defendió el Sagrario —dijo emocionado.
Vio la cadena de oro. Con la punta de los dedos apartó la camisa medio ensangrentada y descubrió algo parecido a una cruz, tal vez media cruz dorada. La visión le inundó los ojos de lágrimas. De rodillas como estaba, se agachó y besó fervorosamente la frente del mártir. El Santo Protector del Sagrario, declaró casi en un murmullo. Dios, ten en cuenta que me las pagarás, repitió Elisenda en voz baja, desesperada, y volvió a arrodillarse ante el cuerpo inerte de su único, gran e inmarcesible amor.
Cuando se serenó, el padre August se levantó con esfuerzo y se dirigió al alcalde:
—¿No han podido detener a ninguno?
Silencio por respuesta. Y nosotros, pelándonos de frío, esperando fuera de la iglesia por orden expresa del señor alcalde. Hasta que el chófer de la señora nos dijo que entrásemos. El cura estaba arrodillado al lado del cadáver del maestro, sí, y nos informaron de cómo habían sucedido las cosas.
—Eso es lo que ha pasado —suspiró el cura al terminar, pálido, con una luz diferente en los ojos.
El alcalde se levantó y, con su presencia junto al cura, dio fe de la veracidad de los hechos. La señora se encontraba de pie, mirando al altar, rezando.
—¿Alguna pregunta? —inquirió el alcalde después de mirarlos uno a uno.
Entonces fue cuando nos interrumpió Cinteta la de teléfonos. A pesar de la hora que era, había una llamada urgentísima para el maestro y no lo encuentro por ninguna parte. Y como aquí había luz… ¡Oh, Dios mío!
—¿Para el maestro? —Elisenda Vilabrú, puesta en pie, se volvió a mirar a la telefonista.
—Sí. Una monja perjura de un hospital. ¿Qué ha pasado aquí, María Santísima?
—Hablaré yo con ella, Cinteta —dijo la señora; y se agachó, depositó un beso casto en la frente del mártir, se levantó otra vez y se dispuso a salir.
Y no me tire más de la lengua porque tengo mucho lío en la cabeza… Lo juro por Dios. Hacía un frío del demonio, eso sí que lo recuerdo perfectamente. Y recibimos orden de dispersarnos porque había que salir tras las ratas maquis. Todavía no me habían tronzado la rótula los muy desgraciados. ¿Quién paga esta comida, señorita?
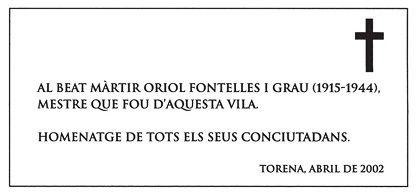
—Es un bloque de granito y la cara principal va toda cubierta de un adorno de dentelladas del cincel; queda muy bonito, y la placa, de mármol gris, con las letras esculpidas; es una maravilla, ojalá pudieras verlo, porque resulta que he encontrado una losa con vetas que parece romana. Les va a encantar, seguro. Sí, sí, a tocateja, por descontado. Pero cuando se pusieron a discutir que si Oriol del Sagrario, Oriol de Torena, Josep Oriol del Sagrario de Torena…
—Es que la gente, cuando se pone a hacer el ridículo, llega a unos extremos que dan pena. Antes de ingresar en el hospital, voy a contárselo todo de cabo a rabo a un periodista.
—¿Qué dices del hospital? ¿Dónde estás?
—No, no es nada.
—Pero, coño, ¿dónde estás?
—Ya te lo contaré. No hay de qué preocuparse. Ingreso la semana que viene, pero no es más que una tontería. ¿Puedes hacerte cargo de mi gato unos días?
—Cuenta con ello. —En el tono más mustio—. Llámame para ir a buscar al minino.
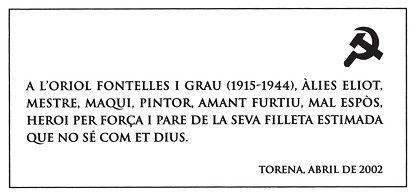
Jaume Serrallac se enfadó súbitamente. Rehízo el calco que tenía encima de la mesa, a ver si les gusta, y por qué coño no me ha contado antes que tenía que ingresar, hostia.
—¿Qué haces?
—Nada. Pruebas.
—¿Te has vuelto loco? ¡Mañana vienen a verlo!
—Lo tendrás, hija. Déjame soñar un poco.
—Estamos apañados con tus cuentos.
—Sí, mis cuentos.
—¿Quién va a ir por el basalto?
—¿A Tremp?
—Sí.
¿Y cómo le digo, si es que se lo digo algún día, que yo he tenido la suerte de saber siempre que ella se llama Amèlia, y de haberla visto crecer, dudar, parir y sacar el genio?
—Voy yo, Amèlia.