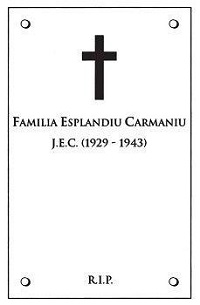
Nombres por los suelos
Talitá qumi.
MARCOS 5, 41
Si no fuera porque la ocasión lo merecía, mosén Rella habría mandado a paseo a unas cuantas ovejas de su rebaño que, en todo el viaje, los dos días de estancia turística en Roma y hoy, el día de la festividad, no habían parado de criticar la organización, o, lo que es lo mismo, a los organizadores, es decir, al señor obispo, siempre murmurando entre dientes, seguras de que no las oía balar. Sobre todo la muy Dios me perdone de Cecilia Báscones, que, cuanto más vieja es, más energía derrocha. Dios mío, qué difícil es practicar la caridad con todas las ovejas del rebaño, sobre todo con la Báscones, que, por tercera vez desde que estaban en Roma, dejaba caer delante de sus incondicionales, como quien no quiere la cosa, que si habían ido todas a la Ciudad Santa era gracias a ella. Mosén Rella tuvo que hacer un esfuerzo para disimular lo mucho que le irritaban, principalmente el grupo de mujeres que en ese momento le sonreía pensando con orgullo en lo estupendo que sería poder contar, cuando volvieran a casa, que las habían recibido en el recinto privado del Vaticano por una puerta reservada a invitados especiales, como nosotras, por ejemplo. Y un guardia suizo guapísimo, dicho sea de paso, aunque no sé qué clase de guardia hará, con una lanza de latón. Pero qué ojos; como los de mi nieto. Y ahora nos franquea la entrada un ujier y el imbécil de mosén Rella se pone a contarnos… como si fuéramos ovejitas o estuviéramos de excursión con las monjas.
—Cuarantanove e chinquanta —dice en voz más alta el pastor. El ujier no agradece con una sonrisa cálida el esfuerzo que ha hecho por hablar italiano. A estos tíos les importa todo un rábano.
El grupo, formado por doce ex falangistas jubiladísimos y sus respectivas acompañantes, cinco alcaldes de diversos colores y un surtido de representantes de los consejos parroquiales del obispado, es depositado sin explicaciones en un corredor espacioso, que podría servir perfectamente de gran salón de fiestas, adornado en la parte superior de la pared, alrededor de todo el perímetro del pasillo, por un friso de frescos en alternancia con ventanas redondas. Y un cuadro inmenso de san José en el momento del florecimiento de la vara. En el extremo opuesto del corredor, otro grupo semejante, pero de habla rusa o algo por el estilo, según el señor Guardans.
—Este san José está muy bilioso.
—Pues sí, la verdad, al menos lo parece. Tiene la bilirrubina circulante por las nubes. Y si me apuran, a este santo le produce ictericia una eritropoyesis ineficaz y, por tanto, hemolisis intramedular de los eritrocitos.
—Ahí queda eso.
—Sí.
—¿Seguro que es san José?
—Señoras, no levanten tanto la voz —el párroco, un poco harto.
—Pregunte si hay un lavabo por aquí.
—Claro que lo habrá.
—Cállate, anda. —Al párroco—: ¿Por qué no lo pregunta?
Molesto, mosén Rella se vuelve de espalda para que no se le note el enojo. No podía ser sino la Báscones de mis pecados la que se orinase ahora. Mira alrededor y no ve nada más que una armadura muerta de asco sosteniendo la pared opuesta al grupo ruso.
—No se les olvidará que estamos aquí ¿verdad?
—Eso espero, porque, menuda papeleta, venir desde casa hasta aquí para que nos dejen tirados en un pasillo, rodeados de rusos…
—Pero ¿los rusos no son de otra religión?
—Señoras, por favor.
Tenuemente al principio, pero imponiéndose paso a paso al discreto torrente protestón de las afectadas, se deja oír un taconeo envuelto en un aura mágica y lejana, revestida de autoridad incuestionable. Paulatinamente se callan las refunfuñonas. Por lo visto, todo el mundo quiere oír los pasos que se aproximan, aunque no se sabe de dónde vienen, porque todo resuena en el inmenso edificio. De pronto, un joven dobla la esquina en la que se encuentra el grupo y pone cara de decir ah, estaban ustedes aquí; se dirige al primero que encuentra y, con una sonrisa, da a entender que le siga todo el mundo. Para no perder el ascendiente sobre sus ovejas, mosén Rella se adelanta, se acerca al joven y le tiende la mano. El joven entiende el gesto y lo acepta. Pero el padre tiene otra intención y dice ¿lavabo?
El hombre lo mira, extrañado.
—Toilette, gabinetto —lo intenta de nuevo el párroco.
El joven lo entiende al fin y se detiene, porque están precisamente frente a un gabinetto; media hora de parada, no suelten la mochila, no beban mucha agua, siéntese, pero no se tumben, contemplen el paisaje. Otro día, que los acompañe Rita, piensa el padre.
Atraídos por el movimiento, los rusos o algo por el estilo se ponen en marcha detrás del grupo. Casi se han mezclado peligrosamente cuando un ruso responde en francés qué dice usted, rusos nosotros, a la pregunta de Guardans, el más leído del grupo, que le ha dicho en inglés si eran rusos. Pero no puede comunicárselo a los demás porque la mayor parte de los componentes de ambos grupos están descargando con un suspiro de satisfacción sus respectivas sufridas vejigas.
Casa Gravat, al final del Carrer Major, ahora Calle de José Antonio, era un edificio del año mil setecientos treinta y uno, según certificaba la inscripción del dintel. Se construyó sobre la anterior, que era propiedad de la familia, en tiempos de Joan Vilabrú i Tor, cuando a éste le pareció que una cosa era el trabajo y otra, la vivienda. En ca de Padrós, donde vivía hasta entonces, quedaron el mayoral, el administrador, los mozos hasta el último zagal, la maquinaria, las herramientas, el heno, el grano, los moscardones, el hedor, el estiércol, los mulos, los novillos y todo el ganado, y convirtió el edificio nuevo en una mansión como las que había visto en Barcelona cuando fue a comprar la jurisdicción señorial de la Malavella a un barón arruinado, operación que le permitió añadir unos cuantos bancales a la extensísima propiedad de la familia, así como estrenarse en el difícil arte de ser alguien entre la pequeña nobleza. Un hijo suyo, que se tomó muy a pecho el ser barón, probó suerte en Barcelona y en Menorca, pero volvió a la seguridad del valle convencido de que la familia sólo sabía ganar dinero como lo había ganado toda la vida: con la compraventa de reses, la venta de lana y de excedentes de forraje que producían sus extensiones y la adquisición y reventa de tierras, aprovechando con inteligencia las ventajas de las desamortizaciones que la Historia le ponía al alcance de la mano, estando siempre al quite para beneficiarse de las novedades antes que nadie y encargando la gestión de las tierras a personas de total confianza sólo en el caso de que no pudiera ocuparse de ello ningún Vilabrú. A partir de entonces, casa Gravat creció por dentro y por fuera. Desde el año mil setecientos ochenta, la fachada principal lucía los magníficos y famosos esgrafiados de una misma robusta figura femenina que representaba, en tres entrepaños de pared separados por los balcones, la época de la siega de la hierba, el esquileo del ganado lanar y la conducción de los rebaños por apriscos idílicos. De haber dispuesto de más espacio, los choznos de Joan Vilabrú habrían podido añadir escenas, también idílicas, de la larga reata de contrabandistas que trajinaban mercancía por el puerto de Salau, porque en el siglo XIX, la familia Vilabrú amasó gran parte de su fortuna contratando cuadrillas, estableciendo relaciones con comerciantes del Arièja o de Andorra, sobornando a los carabineros, poniendo en práctica la táctica de dispersar la mercancía y no dejándose atrapar nunca por las autoridades. Hasta que llegó la época de Marcel Vilabrú (1855–1920 benefactor de Torena R. I. P.), quien, tan pronto como concluyó la aventura loca de la Primera República, se puso al servicio de la monarquía restaurada, se propuso que los Vilabrú recuperasen la categoría de familia respetable, además de respetada, decidió que August, su segundo hijo, se ordenara sacerdote y mandó a Anselm, el menor, a la Academia militar. Después de encauzar la vida de estos dos, murió Josep, el heredero (Josep Vilabrú 1876–1905 el nostre fill benamat R. I. P.); a continuación erigió un panteón familiar en el cementerio de Torena y gastó un dineral en arreglar todo el camposanto. A decir de las lenguas envidiosas, la conversión del señor Vilabrú se obró un tanto a la fuerza, pues, con el cambio de siglo, aparecieron jefes de cuadrilla valientes y feroces, extraordinarios conocedores de todas las vías, rutas, escondrijos, cabañas, pastores y andurriales, que querían acabar con los intermediarios y negociar directamente por su cuenta y riesgo.
No bien se cruzaba el umbral de casa Gravat, se entraba en otro mundo, en un ambiente distinto de olores y sonidos mortecinos, con tres criadas que, capitaneadas por la vieja Bibiana, no paraban de quitar el polvo y los malos olores que entraban por mil resquicios. En el vestíbulo, a mano derecha, se encontraba la puerta del salón grande, un espacio inmenso con tres enormes sillones, un sofá y un confidente Chippendale, la chimenea, siempre encendida en invierno, coronada por una repisa atestada de figuritas, dos espejos cargados de imágenes y secretos y el retrato al óleo del abuelo Marcel. Cerca de la puerta, en una caja del mismo tono que los muebles, un reloj de pared de sonido profundo y noble recordaba a los moradores, hora tras hora, que el tiempo se va sin mirar atrás. A la derecha del reloj, junto al mirador, el escritorio con los cajones llenos de documentos que acreditaban la presencia en la casa de once generaciones de Vilabrú que habían ganando dinero y acrecentado las propiedades. Encima del escritorio descansaban dieciocho fotografías, misterio de dolor, de los dos personajes por cuya memoria respiraban la casa y sus moradores. El señor Anselm Vilabrú, en uniforme de campaña y con las estrellas de capitán, y los dos pequeños, Josep y Elisenda, en el estudio del fotógrafo, Anselm Vilabrú, con un bigote oscuro y agresivo, Josep, mirando a las musarañas, y Elisenda, pensando, como si desde pequeña se hubiera propuesto desentrañar el futuro del mundo. Los dos hermanos a diferentes edades. Elisenda, adolescente y sola. Oriol pasó un dedo por el marco de esta última foto: el óvalo de la cara era idéntico al de ahora, perfecto, con la nariz definida y los ojos vivos. Serán unos ojos difíciles, seguro. La fotografía de mayor tamaño, colocada en un rincón preferente, era del ex capitán Anselm Vilabrú, reconvertido a la vida civil, y de su hijo mayor, Josep, que ahora era un joven altius, citius y fortius, sentados en el jardín de casa Gravat a una mesa en la que había un juego de té, escrutando el objetivo como si buscaran el poco futuro que les quedaba en el momento en que les hicieron la fotografía. Acababan de adquirir los terrenos de la Boscosa, el señor Anselm Vilabrú estaba dispuesto a ganar dinero a espuertas para compensar el castigo del rey, que comportaba la pérdida de derechos sobre la baronía de la Malavella, pero faltaba muy poco para que el grupo de incontrolados de la FAI de Tremp, controlado por el maestro Cid, los sacara de casa por las orejas en pleno día y los llevara al bancal de Sebastià, al pie del cementerio, y esto, Bibiana, sólo puede ser cosa de Bringué y los otros dos, cómo se llaman, como se llamen, ellos nos han denunciado, Bibiana. Te juro que estas muertes las pagan. Tú calla, que no eres más que una niña. No me callo, Bibiana.
Había además un par de fotografías de temática militar. En la más nítida, el capitán Anselm Vilabrú, con gorra de oficial de tres estrellas y junto a dos rifeños con cara de vencidos, posaba tan satisfecho como un cazador que mira a la cámara pisando con un pie el cadáver de un ciervo abatido. (Fijándose bien, los dos marroquíes tenían las manos a la espalda, cosa que justificaba en cierto modo la mirada del capitán Vilabrú). Josep había contado a Elisenda en voz baja que a los dos moros no se les veían las manos porque llevaban las muñecas atadas; eran prisioneros y, después de hacerles la foto, papá los mandó fusilar. Él mismo les descerrajó el tiro de gracia, pero no se lo digas a nadie y, a papá, ni palabra de que te lo he contado, o te mato. Elisenda nunca dijo nada y Oriol dejó la foto en la mesa sin haber descubierto su secreto. ¿Por qué no habrá fotos de la madre?, se preguntó. ¿No tendrá madre la señora? ¿Y su marido tampoco merece ni una foto?
Con indiferencia, el reloj respondió que eran las seis de la tarde y empezaba a oscurecer.
—En este pueblo hay mucho hijo de puta, más vale que lo sepas —le dijo el señor Targa el día en que le firmó la toma de posesión de la plaza de maestro en Torena.
—Yo soy maestro y tengo obligación de velar por mi trabajo…
—Tú eres maestro y serás todo lo que yo te diga.
Sentado en su silla de alcalde, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Oriol, de pie, notó por primera vez que le temblaban las piernas delante del señor Targa. No respondió y, con un movimiento de cabeza, el alcalde lo invitó a sentarse. A continuación le contó que, cuando la patria estaba hundida en el marasmo revolucionario, comunista y separatista que hizo necesario el glorioso alzamiento, aquí en Torena ocurrieron sucesos muy graves.
—¿Qué sucesos?
Oriol miró la pared de detrás del alcalde. A la derecha, Franco con abrigo grueso de campaña, a la izquierda, José Antonio con brillantina en la cabeza y camisa oscura, y en el centro, el crucificado con cara de circunstancias, como en la escuela. El señor alcalde lio un cigarrillo.
—Ella prefiere no hablar mucho de eso: de su padre y de su hermano.
—¿Quién es ella?
Valentí Targa lo miró extrañado unos momentos. Por fin reaccionó y puntualizó:
—La señora, Elisenda Vilabrú.
Con voz sorda, como si todavía le costara un esfuerzo controlarse, le contó que habían ido a buscarlos el veinte de julio; fue un comando de rojos y faístas de Tremp. ¿Has oído hablar de Máximo Cid? ¿No? Era maestro, como tú. Pero un asesino; tanto, que después se lo cargaron los suyos y me privaron de la posibilidad de hacerlo yo.
—La señora no me ha contado nada de eso.
—¿La ves a menudo?
—No. Rosa y yo hemos ido a su casa de visita. ¿Por qué?
—No, por nada.
—No hablará del asunto, pero tiene fotos de ellos, desde luego; del hermano y del padre.
—Dice que quiere poner cruz y raya al asunto.
Encendió el cigarrillo y fumó un rato en silencio. Como si el humo le trajera recuerdos, dijo los ataron por el cuello y los arrastraron hasta el bancal de Sebastià. El señor Vilabrú llegó muerto, pero a Josep, pobre muchacho, como todavía estaba vivo, lo rociaron de gasolina. Y luego añadió los cómplices de ese asesinato son gente del pueblo.
—¿De verdad?
—Tres asesinos y unos cuantos que no movieron ni un dedo. Los Bringué, los Gassia, los de ca de la Maria del Nasi…
Ahora, de pie ante la ventana de casa Gravat, Oriol contemplaba las últimas luces del día, que iban debilitándose para dar paso a la noche, y lo invadió una melancolía inexplicable. Pero de pronto volvió a salir el sol, porque apareció la señorita Elisenda más guapa que nunca, si cabe. Sonreía con cierta timidez, pero Oriol se dio cuenta de que lo primero que comprobó con una mirada rápida fue si él llevaba consigo los útiles de pintar.
—¿Dónde me pongo? —dijo con un asomo de impaciencia.
Oriol estaba a punto de tocar la gloria. La gloria del brazo de la señora. Cómo puede ser que esta mujer tan joven parezca una diosa y se me trabe la lengua y no acierte ni a decirle siéntese aquí, en esta silla, un poco ladeada, así, hacia mí, sí.
Elisenda llevaba unos pendientes de brillantes que destellaban cada vez que movía la cabeza, por levemente que fuera, y Oriol, deslumbrado, balbució que era más dibujante que pintor.
—Pues el retrato de Rosa es extraordinario.
—Gracias.
No podía estar más turbado, porque además, empezó a percibir la fragancia de hada que desprendía la mujer, una mezcla de perfume fresco y suave y de cuerpo limpio. Olor de nardo, según Rosa, que se lo dijo sin sospechar que él ya había soñado dos noches con ese olor.
Oriol colocó los tubos, la paleta y los pinceles procurando no mirar adelante, nervioso, porque era la primera vez que estaban los dos solos. Siempre había ido a casa Gravat de visita con Rosa, y siempre había alguien más. Hoy, no: Elisenda, magnífica y radiante, un espacio lleno de nardo y una tela en blanco. Le temblaban los dedos de azoramiento al abrir los tubos de pintura. Entonces miró a su Elisenda. Su clienta.
—¿Te lo va a pagar?
—Eso me ha dicho.
—¿Cuánto has pedido?
—No he puesto precio. Es que no sé cuánto puedo cobrar. Pero ha insistido en que era un encargo de pago.
Rosa clavó la aguja en la camisa y la dejó en el cesto de la costura, se puso una mano en el vientre, como para controlar los movimientos de la criatura, miró a Oriol con sus ojos tristes y dijo pídele quinientas pesetas.
—¿Tú crees?
—Sí. Si le pides menos es como si te quitaras importancia.
—Es que no la tengo.
—Seiscientas.
Oriol se pasó una mano por la cara. Pedir seiscientas pesetas a una mujer bellísima.
—Seiscientas —se reafirmó Rosa—. Y pídeselas, que eres capaz de no decir nada.
—Mujer…
—Seiscientas, Oriol.
Tenía que pedirle seiscientas pesetas. ¿Ahora? ¿Cuándo acabase la sesión? ¿Al día siguiente? ¿Nunca?
—¿Estoy bien así?
Estás bien te pongas como te pongas.
—Oiga, si le parece…
Oriol se acercó y, ahogándose en el perfume de nardo, le levantó un brazo y se lo posó delicadamente en el de la silla; con dedos temblorosos y suplicantes, le alzó la barbilla y le movió la cara un poco para romper la excesiva frontalidad de la posición. A lo mejor se equivocaba, pero ese cuerpo daba calambre. A lo mejor era cosa de la imaginación, pero, cuando movió el brazo a la señora, tuvo la sensación de que lo miraba con ansia reprimida. No sé. Sí. Me parece que sí.
—Es el primer retrato que me hacen en la vida. —Lo dijo con un leve estremecimiento en la voz.
Lo que me gustaría es hacerte un desnudo. ¿Aceptarías?
—¿Sabe una cosa? Hoy sólo vamos a hacer… Hoy sólo voy a hacer la composición. Y cuatro pinceladas para estudiar la luz…
No me atrevo a pedírtelo porque es imposible, pero en el fondo lo que me gustaría es posar desnuda para ti, manos nobles, mirada sublime. No vuelvas a tocarme porque…
—Mi marido se ha empeñado, pero, antes que meter a un desconocido en casa, pues…
¿Cómo es que no he visto nunca a tu marido? ¿Por qué no tienes ni una foto suya? ¿Por qué quiere que te hagan un retrato?
Oriol soltó delicadamente el brazo electrizado de la modelo, retrocedió un par de pasos para contemplarla y, totalmente turbado, con el corazón desbocado, volvió al caballete. Empezó a dibujar unos trazos con el carboncillo y se calmó un poco.
—¿Ha pensado en el precio?
—Bueno…, pues… No es necesario que…
—Insisto. Si usted no cobra, yo no poso.
—Seiscientas… —murmuró, avergonzado.
—¿Qué?
Ahora me mandará a tomar vientos y me llamará ladrón, contrabandista, oportunista y usurero.
—Quinientas —se corrigió, turbado todavía.
—Ah, muy bien. Creía que iba a ser más caro, la verdad.
Imbécil. Idiota. Bobo.
Silencio. Mientras los minutos ponían pinceladas de oscuridad al paisaje exterior, Oriol creaba en la tela un perfil de mujer a carboncillo.
—¿Tiene algún libro aquí? —animado, porque empezaba a ver el cuadro. Bueno, es igual: coja una foto. Así, en las manos, como un libro. Eso.
El pequeño movimiento de Elisenda arrancó mil ilusiones a los brillantes de los pendientes. Tiene el cuello estilizadísimo. Qué manos de pintor, qué frente tan amplia. Y qué voz.
Oriol se acercó a la señora y le cogió la foto. Un cura de sotana y manteo de lana buena, cadena gruesa en el tercer ojal, un libro en la mano, cara afable, aunque disimulaba una sonrisa socarrona; estaba sentado en el jardín, a la misma mesa que se veía en otras fotos. A su lado, de pie, el capitán Anselm Vilabrú, vestido de civil, horadaba el objetivo con una mirada afilada, pero con una actitud aparentemente afable, como el cura. Parecía un momento de felicidad en la vida de ambos.
—Cójala así, como si fuera un libro y estuviera leyendo.
—Es que me da repelús.
—Pues cuénteme cualquier cosa. Dígame quiénes son los de la foto.
Mientras Oriol volvía al caballete, la señora, obediente, se puso a recitar, y dijo son mi padre y mi tío August, su hermano. Mi padre es el menor. Bueno, era. Después golpeó con el dedo la imagen del cura tres o cuatro veces:
—Volvió de Roma hace poco. Tuvo que huir cuando… Bueno, el mismo día en que murió mi padre. —Miró la foto con atención, como por primera vez—. Con lo mucho que lo quería.
El padre August Vilabrú dejó el libro en la mesa, despidió al fotógrafo con un gesto seco y pidió a su hermano que se sentara. La afabilidad se deshizo en ambos rostros como la gelatina al calor.
—Quiero informarte de los progresos de tu hija.
—Me da igual, te lo juro. Elisenda es mujer. Lo que me habría complacido de verdad es que Josep fuera más inteligente.
—Dios mío, Anselm —replicó un poco afectadamente—. ¿Cómo tienes tanto rencor acumulado?
—Tú no eres quién para reprochármelo.
—Me parece que sí. Soy siete años mayor que tú, soy sacerdote y soy teólogo.
—Eres un matemático con sotana y sólo te interesan las derivadas y las integrales. No sabes lo que significa tener miedo en el campo de batalla.
—Madre mía del amor hermoso… —Escandalizado, con voz suave—: El campo de batalla…
—No seas hipócrita, porque la Biblia está repleta de sangre, muertos y campos de batalla.
—No te vayas por las ramas.
—No me voy por las ramas. —Anselm Vilabrú, capitán en retiro forzoso desde hacía cinco meses, se levantó hecho una furia y disparó unas palabras como proyectiles mortíferos—: Tú nunca perderás a setenta hombres en Igueriben por culpa de unas órdenes mal dadas.
El padre August no respondió. Su hermano aprovechó para advertirle que no salga de aquí, pero quede claro que, en el fondo, mi enemigo no se llama Igueriben, ni ejército de las fuerzas marroquíes, ni Alhucemas; no se llama siquiera Muhammad ibn Abd al–Karim, el traidor. Mi enemigo se llama rey, se llama Alfonso XIII, el malnacido, el estúpido hijo de puta que señaló un lugar con un dedo de uña bien recortada en el mapa de la sala en la que jugaba a la guerra y dijo aquí, aquí quiero el ejército de Alhucemas, y los demás pero majestad, deberíamos comunicárselo al alto mando. Y el puto rey de los…
—Haz el favor de moderar ese lenguaje. Me ofendes.
—Muy bien: pues has de saber que en cuanto le dijeron pero majestad, deberíamos comunicárselo al alto mando, volvió a golpear Alhucemas con el índice e insistió he dicho aquí, y los demás se miraron, azorados, sin saber qué hacer; por eso es mi enemigo, y, por si fuera poco, me castiga quitándome la baronía; por eso me parece magnífico que un soldado del temple, el coraje y el prestigio del general Primo de Rivera ponga orden en este país desolado en el que nos ha tocado vivir. ¿Te enteras?
El capitán Anselm Vilabrú había aprendido a escucharse en la academia militar y su fluidez retórica aumentaba con el paso de los años. Satisfecho del discurso, sobre todo al darse cuenta de que su vehemencia patriótica tocaba la fibra sensible a su hermano, quiso rematar el efecto con aires proféticos:
—Cualquier militar solvente que desee poner orden en este caos cuenta con mi apoyo.
A falta de excusas, el padre August se sacudió los faldones de la sotana. Hacía mucho tiempo que no se encontraba tan incómodo con su hermano menor. Para evitar la derrota, optó por la táctica de la disimulo y, en un tono íntimo y reposado replicó:
—No me gustan los militares.
—Soy militar por voluntad de padre. Y tú, cura.
El padre August volvió a mirar a su hermano a los ojos:
—No me gusta que se humille al rey.
—Y lo peor es que el suceso de Annual, que además me ha costado la carrera, era evitable.
—La alta política no es lo nuestro.
—¿Sabes lo que es aún peor?
—No tienes sino rencor en el corazón, y la culpa no es del rey, sino de Pilar.
—Que en Igueriben, cuando me dieron la orden de avanzar con la tercera compañía, sabía que caeríamos más de la mitad. Pero avanzamos de todos modos, porque el soldado siempre obedece.
—Dios te perdone, Anselm. —Lo miró fríamente—. Disculpa que me entrometa, pero desde que Pilar…
—¿De qué año es esta foto? —preguntó Oriol por preguntar.
—Mil novecientos veinticuatro —leyó ella al pie de la imagen—. El año en que mi padre dejó el ejército y volvió a casa.
—¿Y su madre, señora, cómo es que no…?
—Mi tío volvió de Roma en primavera, pero, como es canónigo, reside en la Seu d’Urgell… —Sonrió—. De todos modos, viene aquí a menudo. Se considera mi tutor espiritual, lo tiene a gala.
—¿Y lo es?
—Sí, claro.
—Siga hablando.
—Es un sabio.
—¿Por qué lo dice?
—Ha publicado libros de álgebra y cosas así, y es una persona muy respetada fuera de aquí. —Sonrió con incomodidad—: ¿Por qué tengo que seguir hablando?
—Porque, si no, se queda usted rígida.
—¿Hace mucho que terminó Magisterio? —contraatacó ella.
—Antes de la guerra, de jovencito.
—¿Sabe una cosa? Me gustó ver tantos libros en su casa. Que tenga…
—Bueno, es normal… —Oriol, modesto—: Tampoco tengo tantos.
—¿Cuántos años tiene?
—Veintinueve.
—Anda, los mismos que yo.
Atiza. Me ha dicho que tiene veintinueve años. Yo le calculaba veinte. Veintinueve. ¿Dónde estará su marido?
—¿Y cómo empezó a pintar?
¿Existe don Santiago o es una barrera que te has inventado contra los moscones?
—Se me daba bien, por eso cursé estudios en la Llotja durante la guerra.
—¿En Barcelona?
—Sí. Soy del Poble Sec. ¿Conoce usted Barcelona?
—Sí, claro. Estudié allí.
—¿Dónde?
—En las teresianas de la Bonanova.
La miró furtivamente. Las teresianas. La Bonanova. Otro mundo dentro de la misma ciudad. Se le pegó la lengua al paladar; lo tenía reseco. Ella prosiguió:
—Allí me formé intelectual y espiritualmente, siguiendo las directrices de mi tío August, porque mi padre siempre estaba fuera, de servicio.
¿Y tu madre?
—Yo tengo malos recuerdos de la escuela. Estaba en un piso oscuro de la calle Margarit.
—Yo, no. Al contrario. Y cuando voy a Barcelona…
—¿Tienen ustedes casa allí?
—Sí, claro, porque Santiago pasa allí toda la semana.
Y el mes, y el año.
—Sí, claro.
—Tutéame. —Lo dijo a propósito, con toda la intención y con la sensación de resbalar por un pedregal interminable, como el de los Forcallets, pero placentero como el placer mismo.
—¿Cómo dice?
—Cuando necesites descansar, aviso para que nos traigan el té.
Dios mío, este cuadro me va a costar un infarto. Tengo que tomármelo con más… No sé.
—No te mandaron al frente, ¿no?
—No, por el estómago.
—De buena te libraste. ¿Te gusta ser maestro?
—Sí, pero no me tire de la lengua. Hable usted.
—¿Qué quieres que te cuente, Oriol?
Los brillantes destellaron con alboroto, aunque ella no movió un pelo. ¿O serían los ojos?
En lugar de preguntar quién es usted, qué desea, la mujer que salió a abrir se quedó mirándola, la mano en el tirador de la puerta, como abstraída de la realidad por un pensamiento confuso y machacón. Su cara era una red de arrugas sinuosas, la marca de una vida complicada que se aproximaba a los setenta años sin haberse rendido. Sus ojos trepanaron la débil mirada de Tina, quien, incómoda, preguntó ¿es usted Ventura?
—Sí.
—¿Ventura la vieja?
—¿Otra periodista?
—Bueno, no, yo… —quiso ocultar la cámara, pero ya era tarde. Se dio cuenta perfectamente de la crispación impaciente de la mano que sujetaba la puerta, aunque Ventura no permitió que se le reflejara en el rostro.
—Cumplió noventa y cinco años hace tres meses. —Sin perder la paciencia todavía—: Nos dijeron que ya no habría más actos ni homenajes.
—Es que vengo por otro motivo.
—¿Cuál?
—La guerra.
Sin darle tiempo a reaccionar, la mujer cerró la puerta y Tina Bros se quedó plantada en la calle con cara de tonta y una sensación frustrante, como el cazador que, al tropezar con una raíz, espanta a la pieza. Miró a ambos lados; sólo la acompañaba el vaho de su aliento. De nuevo caían dulcemente infinitos copos blancos de silencio frío y pensó qué lástima, ojalá se me diera mejor convencer a la gente, y, mientras pensaba si era preferible irse a la derecha o a la izquierda o quedarse a esperar en el bar, volvió a abrirse la puerta de ca de Ventura y la desabrida mujer que le había dado con la puerta en las narices la invitó a entrar con un gesto autoritario y lacónico que no admitía réplica.
Esperaba encontrarse con una encamada abatida por los años y tal vez por el dolor, y dispuesta a lamentarse de sus desgracias. Pero, en cuanto entró en la parca cocina comedor de los Ventura, lo que vio fue a una mujer vestida de oscuro, de pelo blanco y ralo, que la esperaba de pie, apoyada en un bastón y con una mirada tan penetrante como la de su hija. En Torena, todo el mundo tenía la mirada afilada de rencor acumulado, de tanto callar tanto durante tanto tiempo.
—¿Qué va a contarme usted de la guerra?
La estancia era pequeña. Todavía conservaban la lar a ras de tierra y la cocina para calentarse. Al pie de la ventana, el fregadero, ordenado y limpio. Y en la pared del fondo, un modesto anaquel lleno de platos desportillados a fuerza de contener sopas. En el centro, una mesa con hule amarillento y en un rincón, una cocina de butano. Contra la pared del lado del comedor, un televisor pequeño a bajo volumen, con tapete de puntillas sobre el que había unas postales cuyas imágenes no identificó; en la pantalla, unos esquiadores nórdicos realizaban vuelos exagerados desde un trampolín imposible.
—Yo no… Quería que me contase usted… Leí sus declaraciones en la revista del Hogar y…
—Y quiere saber por qué no volví a poner un pie en el Carrer del Mig durante treinta y ocho años.
—Exacto.
Con un gesto similar al de su hija, le ordenó que se sentase.
—Acaso esta señora tome café, Célia.
—No se moleste por mí…
—Prepáraselo. —A modo de explicación—: Yo no tomo café, pero me gusta el olor.
Tres minutos después, Tina y Célia la de ca de Ventura tomaban un café espeso y negro; la vieja las miraba como si el acto tuviera mucho interés. Tina se había propuesto no precipitar las cosas y esperaba que la anciana tomara la iniciativa. Tardó mucho, muchísimo; pero por fin dijo cambiaron el nombre a la calle, le pusieron Falangista Fontelles.
—¿Quién era el falangista Fontelles?
—El maestro del pueblo, cuando acabó la guerra. —Para que no cupiese duda alguna—: Oriol Fontelles.
—Fue maestro mío —intervino Célia—. Casi no me acuerdo de nada, era yo muy chica. —Y volvió a esconderse en el silencio de la taza de café.
—Era un renegado, un traidor que trajo la desgracia a esta casa. Y al pueblo entero. —Y en otro tono—: Apaga la tele, niña.
—¿Y qué pasó con la mujer del maestro?
Célia se levantó y cumplió la orden sin decir ni pío. Detrás de Tina, un esquiador finlandés que estaba a punto de conseguir un nuevo récord quedó fatalmente atrapado en pleno salto por la desconexión. Ventura la vieja estaba pensando:
—No sé. Marchó.
—De ella no me acuerdo nada —dijo la hija al sentarse de nuevo.
—En esos años, para ir por pan, tirábamos por la Rasa.
—Ningún Ventura volvió a poner un pie en esa calle. —En voz más baja—: Por lo de mi hermano.
A Tina le dio un salto el corazón. Se dominó y optó por una pregunta sin riesgo:
—¿Y qué decía la gente?
—No fuimos los únicos que dejamos de pasar por allí. —Cogió la taza de su hija y se la acercó con pulso incierto, como si fuera a dar un sorbo, pero sólo aspiró el aroma. Célia se la quitó para que no se le cayese y la devolvió a su lugar. La vieja ni se dio cuenta—: Ramona, la de los de Feliçó, pobrecica, que se murió sin ver el cambio de nombre.
—¿Y los demás?
—Los Burés, los de ca de Majals, Narcís, Batalla… —Detuvo la retahíla para recordar. Miró la taza de café y prosiguió—: Los de Savina, los de Birulés… Y los de casa Gravat, claro.
—¿Qué decían?
—Más contentos que unas pascuas, menudos fascistas; mucho se alegraron cuando entraron los nacionales. Y Cecilia Báscones, la del estanco, so desgraciada, se puso a cantar el caralsol enfrente de casa…
Se detuvo a recuperar el aliento, como si hubiera echado una carrera, y añadió toda esa gentuza, encantada de que dedicaran una calle al falangista Fontelles.
Guardó silencio y Tina y Célia lo respetaron. Tina se imaginó esos nombres grabados a fuego en la memoria de Ventura la vieja.
—¿Y los demás? —se animó a decir Tina al cabo de un siglo.
—Ni mu. —Ahora miraba a Tina a los ojos—: En este pueblo hay muchos mudos, muchos hipócritas.
—Madre…
—¡Es la verdad! Poner a una calle el nombre de la alimaña que denunció a mis hijas porque las oyó hablar en clase… —Miró al infinito, como dudando de si seguir o dejarlo—. Aunque peor sería que se la hubieran dedicado a Targa.
Con delicadeza, su hija a Tina, a modo de excusa:
—Fue hace sesenta años, pero lo tenemos clavado en el alma. —Esbozó una sonrisa tímida—: Parece mentira, ¿verdad?
—¿Qué es lo de la denuncia?
—Mi hermana y yo teníamos miedo, porque corría la voz de que buscaban a mi padre para matarlo, y hablábamos y…
—Ese condenado las oyó —interrumpió la vieja— y allá fue con el cuento al alcalde sin perder un minuto, y le dijo señor alcalde, Ventura está escondido en su casa, se lo he oído a dos niñas de cinco y diez años que no saben lo que dicen porque están muertas de miedo. Y luego se creería que nos iba a parecer un hombre a los honrados del pueblo. ¡Un demonio es lo que era! —Contempló el pasado con la mirada fija en la pared—. Por eso pasó luego todo lo demás.
La vieja tomó aliento, golpeó con el bastón en el suelo e insistió:
—Aunque, ya digo, en este pueblo anda mucho hipócrita suelto.
—Madre, esta señora va a creer que…
—¿Y a qué ha venido, si no? Pues que se entere.
Madre e hija hablaban sin el menor reparo, como si Tina no estuviera presente. Entonces, para concluir la discusión, Célia, en tono seco:
—Madre, que luego pasa lo que pasa…
—No volví a ver a mi marido. —A Tina, acusadora—: Digan lo que digan. Estábamos separados. Cuando se echó al monte, le dije que las niñas y Joanet se quedaban conmigo, porque a mí no podían hacerme nada. Él prefirió enredarse. Siempre fue…
Un recuerdo la hizo callar, aunque Tina no supo si era tierno o rasposo.
—… un culo de mal asiento. De joven, trajinaba mercancía por el puerto de Salau. Y nunca se le quitó del todo la… Joan se ahogaba en casa.
Célia reaccionó. Con actitud maternal, a la vieja:
—¿Lo ve? ¿Qué le he dicho yo? Esas cosas… más vale dejarlas en paz.
—Yo le decía que los fascistas no le iban a hacer nada, seguro, pero prefirió echarse al monte.
—Cada vez que habla de mi padre… luego le sube la fiebre.
—Y Joan tenía razón. Vaya si lo buscaron… Ese perro contrahecho de Valentí Targa el de casa Roia…
—Madre…
La vieja Ventura levantó el tono de voz para que su hija no la interrumpiera:
—Cuánto me alegré cuando se partió la crisma contra el muro de la carretera.
—Eso fue hace mucho —Célia Ventura, ejerciendo de intérprete—, lo menos cincuenta años.
La vieja se abstrajo en sus pensamientos. Célia tomó un sorbo de café y no quiso interrumpirla. Sabía que estaba pensando en los cuatro uniformados y otro más, que miraba a lo lejos, acongojado o asqueado, que se presentaron en ca de Ventura antes de cenar y entraron sin saludar siquiera, apresaron al mayor de los hijos, Joanet, que entonces tenía catorce años, lo arrinconaron contra la pared ante la estupefacción de sus hermanas pequeñas y le preguntaron con buenos modales dónde está el hijo de puta de tu padre.
—Dejad al chico en paz. No sabe nada.
En ese momento, entró Glòria Carmaniu, la madre de los Ventura. Serenamente, dejó junto al fuego los troncos que traía. Mientras se limpiaba las manos en el delantal, señaló la comida que humeaba encima de la mesa.
—Si gustan… —logró decir. Valentí Targa soltó la garganta al chico y avanzó hacia la mujer.
—Tú sí lo sabes.
—No. En Francia, digo yo. —Y miró a la cuadrilla con desafío y desprecio—. ¿Sabe dónde está Francia? —Señaló al quinto hombre, el que no llevaba uniforme y se había quedado a la puerta con cara de asco—: Que se lo diga el maestro.
En toda su dura vida escolar, los niños Ventura nunca habían visto volar a nadie por un bofetón certeramente propinado. Su madre rebotó contra el aparador en el que, unos años más tarde, estaría el televisor de los esquiadores, y se desplomó en el suelo. Un hilo de sangre le resbalaba por la mejilla. Con la mano todavía caliente, Valentí la señaló y habló en voz baja, muy baja, tanto que resultaba amenazadora.
—Sé que os veis, conque dile que vaya al Ayuntamiento a entregarse.
La mujer, cegada por las lágrimas, empezó a levantarse.
—No nos vemos. No sé dónde está. Lo juro.
—Veinticuatro horas. Si no se presenta mañana antes de las nueve de la noche, ocupará su sitio ese otro.
Señaló al chico y dio una orden muda a sus hombres. El de pelo oscuro y rizado lo esposó con las manos a la espalda; el miedo impidió al niño decir ay, que me mancas. Se lo llevaron. Esa noche a todos les faltó ánimo para cenar.
La oxidada puerta de hierro estaba abierta y se oían golpes dentro. Tina miró al cielo, de color gris nieve; parecía que de un momento a otro fuera a descargar una ráfaga helada de muerte sobre el mundo. El caso es que hacía más frío que a primera hora, cuando llamó a la puerta de las Ventura, y pensó que nunca se acostumbraría a esa temperatura tan insultante que llegaba al corazón.
Un camino central de tierra compacta llevaba al monumento que había fotografiado hacía unos días. No era muy grande. Le habían quitado las letras que formaban la leyenda; al fondo, a la izquierda, más allá del monumento, las hileras de tumbas a ras de suelo y algunas malas hierbas, no muchas. El cementerio más pulcro del Pallars. Más incluso que el de Tírvia. A la derecha, otra fila de tumbas y Jaume Serrallac con cara de pocos amigos golpeando a escarpa y martillo la lápida de un nicho, grande, al parecer, porque sobraba por la izquierda. No había llevado la sierra, siquiera, y le daba pereza ir a buscarla. Maldijo a Cesc, era la segunda vez que no tomaba las medidas cabalmente y al final tenía que cargar él con el muerto. Estaba mirando la inscripción de la lápida defectuosa cuando vio a una mujer joven, tan tapada que sólo se le veía la nariz entre la bufanda y la capucha; estaba frente al antiguo monumento a los caídos por dios y por la patria y miraba hacia la derecha, al fondo, a ver si el verderón ya había echado a volar.
La losa sepulcral de Oriol Fontelles Grau (1915–1944), además de conservar el epitafio a su heroica vida y el yugo y las flechas de la Falange, tenía menos hierbajos alrededor. La maleza que medraba alrededor de algunas tumbas demostraba claramente que el tiempo es el peor enemigo del recuerdo. Sin embargo, de Fontelles se acordaba alguien. Tina se dio cuenta de que los golpes habían cesado; el hombre de la lápida se acercaba arrastrando los pies. Se volvió un poco y se fijó en que el hombre no llevaba guantes, porque en ese momento estaba buscando un cigarrillo en un paquete que parecía un superviviente de una catástrofe ferroviaria.
—¿Es usted familiar de…? —Señaló la tumba de Oriol disimulando la curiosidad y el malestar con la disculpa de encender el cigarrillo.
—No.
—Me alegro.
—¿Por qué?
El hombre de ojos azules miró a ambos lados como buscando ayuda. Echó el humo de los pulmones y, cohibido, señaló la tumba de Oriol.
—Aquí no le guardamos buen recuerdo. —Hizo una breve reverencia—. Con perdón, dicho sea de paso, porque fue mi maestro.
Se acuclilló y, amorosamente, pasó por la lápida la mano del cigarrillo, arada por años de oficio, como si limpiara una capa fina de polvo de un mueble barnizado y lustroso.
—Esta lápida la hizo mi padre. —Señaló atrás sin volverse—: Y el monumento, también.
—Su padre debió de conocerlo bastante.
—Murió. —Señaló alrededor—. Las lápidas gris azulado son todas mías. —Con gesto profesional y despreocupado—: Otras modas.
—Habrá hecho usted muchas en toda su vida.
—Mi padre siempre decía que, al final, toda la gente de la comarca pasaba por nuestras manos… —Hasta entonces no volvió a ponerse los guantes.
—¿Y es así?
—Lo que digo yo es que lo que grabamos en las lápidas es la historia de las personas, pero comprimida.
Tina pensó que el hombre tenía razón, que la inscripción de las sepulturas es el resumen lacónico de una vida. José Oriol Fontelles Grau, mil novecientos quince, mil novecientos cuarenta y cuatro. Un relato con principio, final y un nudo en medio: el guión entre los dos años, que sólo representa toda una vida. Y si hay epitafio, como era el caso, es la sinopsis de su obra: mártir y héroe fascista, caído por dios y por españa. Y alrededor de la tumba, ni polvo ni las malas hierbas del olvido.
—Está muy cuidada, ¿a qué se debe?
—Ya ve…, cosas… Cosas del pueblo.
El hombre de los ojos azules dio otra honda calada y estiró el brazo al tiempo que retrocedía hacia una lápida cercana que tenía una flor de plástico amarilla y azul atada a una oxidada cruz de hierro con un cordel medio podrido. Y el perfil un tanto edulcorado de una paloma volando.
—Joan Esplandiu Carmaniu —leyó Tina.
—Los Ventura. Se llaman Ventura de verdad. De ca de Ventura.
—Los conozco.
—Aquí descansan dos hijos, dos Ventureta. Joan y Rosa. ¿Ve? Pero del padre nunca más se supo.
—A lo mejor murió en Francia.
—Pudiera. Pero aquí no está enterrado, eso seguro.
—Rosa Esplandiu Carmaniu. Tenía el corazón grande y limpio como el Montsent —leyó Tina. Y guardó silencio, envidiosa de quienquiera que hubiera pensado en esas palabras.
—Rosa Ventureta… —dijo el hombre, tocándose la mejilla rasposa con una mano enguantada.
—¿De qué murió?
—De tifus. —Después de una pausa que a Tina le pareció triste, el hombre añadió—: De tifus, los veinte añitos. —Para quitarse el recuerdo—. Y también Joan Ventureta.
—¿De qué murió?
—De un tiro.
Hasta ese momento, Tina no se había fijado en las palabras inscritas debajo del nombre: vilmente asesinado por el fascismo.
Jaume Serrallac enarcó las cejas con gesto filosófico.
—Tanta guerra y tanto rencor para acabar todos aquí, uno al lado de otro. Estos dos llevan juntos cuarenta años, y lo que les queda. Mi padre siempre decía que era como hacerse una foto juntos: si estás, ya no puedes quitarte.
Tina se acercó a la tumba de los Ventura. Aunque la flor era de plástico, se había marchitado a la intemperie y le dio lástima la soledad de los Ventureta. El hombre dio una larga calada que presagiaba una frase importante.
—Mal asunto fue. Pasó hace sesenta años, pero ahí siguen las heridas abiertas.
Sacudió la cabeza, como si los recuerdos le pesaran. Súbitamente se animó:
—Y pasaron muchas cosas más: un muerto en ca de Feliçó, dos en ca de Misseret, y en ca de Tor perdieron a los dos hijos en el frente. Y el pobre Mauri el de ca de la Maria del Nasi. Y los muertos de casa Gravat, claro.
Señaló el mausoleo, que estaba un poco apartado del sitio en el que se encontraban. De repente bajó el tono de voz, como si temiera estar rodeado de espías.
—Pues, para colmo, algunos hay que se ríen de tantas desgracias —confesó. Dio una calada profunda—. En Torena, pocos y mal avenidos. ¿Es usted periodista?
—Estoy preparando un libro sobre los pueblos del Pallars. Las casas, las calles…
—Y los cementerios.
—Bueno… Sí, eso creo.
—En los cementerios está la historia de los pueblos, congelada. —Señaló las lápidas y el mausoleo del fondo—. La tumba de los de casa Gravat es diferente. En casi todos los pueblos hay una familia rica y en cada cementerio, un mausoleo. Se aprenden muchas cosas grabando lápidas.
Tina pensó vagamente en Shakespeare, pero no supo concretarlo. Se acercó al mausoleo. El letrero decía Familia Vilabrú y su mayor ornato consistía en un grupo escultórico firmado por Rebull: un ángel sentado a un escritorio, con un libro abierto en el que previsiblemente apuntaría el nombre de las almas justas de la familia Vilabrú, para el registro celestial de entrada. Y la macabra previsión de futuras lápidas. Tres huecos: tres muertes previstas. Lo fotografió.
Junto al mausoleo, una tumba discreta, de un tal Excmo. Sr. Don Valentín Targa Sau, Alcalde y Jefe Local del Movimiento de Torena, Altron, 1902–Torena, 1953. La Patria, agradecida. Una tumba limpia, pero sin flores. Notó la presencia del hombre a la espalda y su voz le sonó extrañamente lejana:
—El verdugo de Torena. Se llevó por delante a la mitad del pueblo.
Tina se volvió. El hombre le sostuvo la mirada.
—¿Fue alcalde del pueblo?
—Sí. Era de ahí abajo —señaló la suela de los zapatos de Tina, como si Altron estuviera allí—. Dicen que era amante de… Bueno, cosas…
—La historia del pueblo, congelada.
Tina lo dijo deseando que el hombre de mirada azul le contase de quién decían que había sido amante Valentí Targa. Por eso lo animó repitiendo sus palabras:
—Lo de la foto, como decía su padre.
Pero, en lugar de reanudar el relato, Serrallac tiró la colilla al suelo y la pisó cuidadosamente. Señalando la inscripción de la lápida del tal Valentí Targa y moviendo la cabeza, llena de recuerdos, dijo:
—Sí, y yo escribo el pie de foto.
Echó a andar hacia la losa que estaba rebajando. Tina volvió a la tumba del falangista Fontelles y sacó un par de instantáneas. Después amplió el encuadre para que entrase la de los Ventura. Clic. Esa foto no era para el libro, sino un homenaje a un tal Joanet Esplandiu Carmaniu de ca de Ventura, 1929–1943, vilmente asesinado por el fascismo. Al fondo del encuadre, de perfil y un poco desenfocado, el mausoleo de los Vilabrú, inadvertidamente, como un verderón.
Aunque Oriol tuvo que esperar media hora, porque la señora y el administrador de fincas estaban despachando asuntos y se entretuvieron más de lo previsto contando cabezas de ganado y superficies de bosque susceptibles de ser explotadas, la segunda sesión de pintura fue más distendida. La señora Vilabrú era Elisenda a secas, las pastas de té estaban en la sala desde el principio y Oriol se entretuvo en trasladar el cuerpo perfecto, en reproducirlo, en estamparlo en la tela, mientras ella le contaba cuando estalló la guerra me fui a San Sebastián. Precisamente allí conocí a mi marido. Sí, somos parientes lejanos. Se apellida Vilabrú, como yo, sí. No, en Barcelona. Tiene muchas obligaciones y nunca puede venir. Naturalmente, claro, lo echo de menos. Pero eso no vale, es trampa.
—¿Cómo dice? —Oriol inmovilizó el pincel sobre el pecho izquierdo de Elisenda.
—Quedamos en apear el tratamiento.
—Es que…
—Es una orden.
Eso lo entendió. Reanudó el paso leve del favorecedor vestido liso por la prominencia del pecho.
—¿Cuándo empiezas a dibujar la cara?
—Prefiero conocerla…, conocerte mejor, familiarizarme más con…
—Claro.
—No te quedes rígida. Mueve el cuello y la espalda. Habla de lo que quieras.
Si pudiera decirte lo que empiezo a sentir. Si pudiera confesarte lo confundida que estoy, y que tienes unas manos mágicas…
—No sé de qué hablar.
Bibiana entró con la tetera humeante. Miró a Elisenda a los ojos, ésta rehuyó su mirada, la criada confirmó lo que ya sospechaba y a continuación salió de la sala discretamente. Oriol percibió cierta complicidad entre las dos mujeres, pero hizo como si estuviera enfrascado en un doblez de la manga.
—¿A qué se dedica tu marido? —preguntó cuando se quedaron solos de nuevo.
—¡Cuánto te interesa mi marido!
—No, ni mucho menos. Es para que hables un poco.
Pues fundamentalmente al estraperlo, en complicidad con dos coroneles de la capitanía de Barcelona y alguna autoridad más. Y a ir de putas, a decir de quienes tienen el deber de decírmelo. Gana dinero a espuertas y no soporta tener que venir a casa de vez en cuando porque no puede mirarme a los ojos.
—Pueees… se dedica a sus negocios. Al comercio. Trabaja en una oficina, no sé de qué exactamente, pero esa actividad lo tiene ocupado todo el día. Y no para quieto.
No quería hablar de él. Cambio de tercio. ¿De qué podemos hablar?
—¿Y tú no prefieres vivir en Barcelona, en vez de aquí?
—No. Ésta es mi casa. Además, me gusta administrar las tierras personalmente. Y aquí murieron mi padre y mi hermano.
¿Y tu madre, Elisenda? ¿Por qué no hablas nunca de tu madre?
Unos retoques en el cuello, un cambio de color. El cuello estilizadísimo de la señora Vilabrú, que ahora ya es Elisenda.
—¿Le gustaron los bombones a Rosa?
La cajita de bombones por sí sola ya era una obra de arte, de madera taraceada y barnizada. En el interior, doce bombones como doce joyas. Rosa cogió uno de color esmeralda.
—¿Por qué le has dicho quinientas?
—No me he atrevido a…
—Mil tenías que haberle pedido, te las habría pagado igual. ¡Qué tonto eres!
Desenvolvió el bombón, contuvo una tos y partió la golosina con los dientes.
—Buenísimo —dijo—: Toma, prueba.
Sí estaba rico. Riquísimo.
—Le gustaron mucho. Y te da las gracias.
—Me alegro.
Volvieron a hablar de su tío August, concretamente de un libro que había publicado sobre algo relacionado con las derivadas, de la celebridad de que gozaba, de las clases que impartió en Roma durante el exilio al que se vio obligado por la amenaza de las hordas comunistas y de la fama de matemático intuitivo que le valieron, según llegó a saber, por boca del obispado, mosén Aureli Bagà, rector de la parroquia de Torena, porque, desde luego, mi tío era incapaz de alardear de nada. Lo que prefirió ocultar al maestro fue la tozudez con la que el padre August insistía a menudo, aunque indirectamente, en que el lugar debido de la esposa es al lado del esposo, hasta que un día, hacía poco, harta de oír siempre lo mismo, le respondió pues para que lo sepas, si voy a Barcelona con Santiago, lo encontraré rodeado de putitas, conque no vuelvas a hablarme de él.
—Perdona, hija. Yo no…
—Además, no pienso moverme de aquí en la vida. Soy la señora de casa Gravat, administro la hacienda y la hago prosperar. Y quiero enriquecerme más delante de muchas narices de este pueblo.
Bibiana sabía que, a partir de esa conversación, Elisenda Vilabrú había cambiado el café por el té, para distanciarse más de la gente de Torena, y renunció para siempre a pasear por sus calles embarradas.
—Cuánto rencor hay en tus palabras. Me recuerdas a… No, déjalo.
—¿A quién te recuerdo, tío?
—A tu padre.
—Lo mataron, tío, por eso tengo tanto rencor.
Dios mío. Lo superaban las sombras y los recovecos de la naturaleza humana. En cambio, el número era perfectamente límpido, irracional e indiscutible. Sin embargo, en calidad de antiguo tutor de la joven, se vio obligado a decir no creo que esos sentimientos sean buenos.
—La guerra me ha hecho callos en el alma.
—Tienes que aprender a perdonar.
Elisenda no respondió y pensó en las lecciones que él mismo le había impartido sobre el Verdadero Sentido de la Justicia y del Castigo Divino; sobre los enemigos de la Iglesia Católica, a quienes debía considerar enemigos personales, y sobre la fortaleza que daba el vivir en la Verdad. Además, de acuerdo con la madre Venància, le había explicado los secretos de la vida contenidos en libros como El espíritu de Santa Teresa de Jesús, Páginas del cielo, La familia modelo y Remedios preservativos y curativos de las enfermedades del alma, todos ellos redactados por la venerable pluma de Enric d’Ossó, el padre fundador de las teresianas y un verdadero inspirador de devociones. Algún día Roma lo beatificará. Y a la larga, hija mía, será santo.
—Cada cosa a su tiempo —contestó a su tío al cabo de un largo rato.
—Cuidado con el brazo. No, el hombro.
—Me pica aquí.
—Está bien, cinco minutos de descanso.
Mientras tomaban el té, y aunque no estaba obligada a charlar para relajarse, le contó que, tan pronto como fue posible, mandó al administrador a hacerse cargo de la hacienda y a recuperar las propiedades que habían expropiado a la familia, y que posteriormente volvieron de San Sebastián a Torena. Pasó por alto el viaje a Burgos, tres días grises y oscuros en Burgos, pero era necesario. Sólo le dijo volvimos casados de San Sebastián y nos quedamos en Barcelona. Pasamos allí unos meses descansando y después nos instalamos aquí para terminar de arreglar los asuntos de la finca, pero Santiago sólo vivió quince días en casa Gravat. Le dolía todo, no soportaba el olor de ganado del pueblo y tenía trabajo en Barcelona.
—Pues aquí se vive muy plácidamente.
Hacía solamente tres meses que Oriol Fontelles Grau, maestro de escuela, pintor de su majestad la reina Elisenda, vivía en Torena. No había perdido aún la chispa de ilusión que encienden las novedades. Aún no había pasado un otoño ni un invierno en Torena, ni un despertar de primavera. Por tanto, podía permitirse tener ilusiones y podía decir aquí se vive muy plácidamente.
Ella, al contrario. Después de cerciorarse de que la casa estaba en orden, de que no la había asaltado ningún malhechor, dio muchas vueltas a la posibilidad de volver. En cuanto tomó la decisión, mandó primero a Bibiana a limpiar. Después llegaron Santiago y ella; Bibiana le contó que, según le habían dicho, el nuevo alcalde, el mayor de ca de Roia de Altron, había convocado a todo el pueblo de Torena en la Plaza de España, en el lado de la Calle del Caudillo, y se presentó con uniforme falangista, flanqueado por otros cinco de la Falange, todos forasteros, con los brazos en jarras, y Valentí Targa, que a partir de hoy se llamaría don Valentín Targa, dijo en castellano, en tono ampuloso e imaginativo, como una arenga didáctica, que su misión en Torena consistía en cumplir e imponer la ley, hacer limpieza y purificarnos. Y no me detendrá ni dios en la sagrada misión que Dios y el Caudillo me han encomendado. Ningún culpable quedará sin castigo, si es que no lo ha recibido ya. Pocos entendieron el alcance del discurso, pero todos captaron el tono. Y como lo que iba a decir a continuación era bastante importante dijo en catalán que quien tuviera algo que denunciar fuera a hablar con él. Y si a algún republicano recalcitrante se le ocurre protestar, se las verá conmigo y no volverá a levantar cabeza en su vida, por idiota. Lo juro por el generalísimo. Y, de nuevo en castellano, gritó de pronto viva Franco, arriba España. Sólo los uniformados y Cecilia Báscones, que era muy jovencita, contestaron gritando viva y arriba. Diafragmodinia o diafragmalgia. En cambio los demás miraban atentamente hacia el Bonyente. Menos los de ca de Narcís, que sonreían con disimulo, como los de ca de Birulés, y se decían por fin ha vuelto el orden, se ha terminado el caos y las personas decentes podemos volver a salir a la calle sin miedo a que nos partan un palo en la cabeza. Diafragmatocele.
—No está de más un poco de orden en Torena, Bibiana. —Y la mujer lo entendió todo.
—Tengo intención de ir a menudo a pintar al aire libre —dijo Oriol al tiempo que volvía, abstraído, al caballete.
—¿También pintas paisajes?
—Hago lo que puedo. Soy diletante.
Se fijó en los pliegues del vestido y encontró un defecto en el codo. Y se sobresaltó de pronto al notar tras de sí el olor de nardo, como si tuviera la nariz en el cogote. Sin tiempo de dar media vuelta, oyó la dulce voz que decía lo serás, si tú lo dices; pero lo haces maravillosamente bien.
Oriol dio media vuelta. Elisenda contemplaba la tela con atención.
—¿Te molesta que lo vea inacabado?
—No —mintió él—. Es tuyo.
A un palmo el uno del otro. La vida se ponía imposible.
El día veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y dos, Marcel Vilabrú i Vilabrú bajó por última vez en su vida los seis escalones de la entrada principal del IPAIC Sant Gabriel, el internado (situado en un lugar inmejorable para la educación integral —física, mental y espiritual— de vuestros hijos) en el que había estudiado ingreso, primero, segundo, tercero (con dos pendientes del curso anterior), cuarto (con una de tercero y una de segundo) y reválida, qué va a hacer el niño, ciencias o letras, qué prefieres, qué es lo que más te conviene, yo sé lo que más te conviene. Me gustaría estudiar ciencias. No, letras. Estudiarás letras. Pero me gustaría. ¿Cómo te va a gustar? Pues sí, prefiero…, no sé, algo relacionado con las montañas, los bosques, la nieve. Sé realista, Marcel: estudias letras y luego Derecho; así podrás dedicarte a los negocios de la familia, que, por si se te ha olvidado, tienen que ver con la nieve. No es lo mismo, me gustaría… Fíjate en mí, hombre: soy abogado y ya ves lo bien que vivo. Y qué dice mi madre. Quiere que seas abogado, porque siempre que te suspenden alguna, son las mates o la física. Pues que venga ella a decírmelo. Tiene mucho que hacer; es decir, harás letras. Quinto (con latín y griego suspendidos en junio y en septiembre), primera embestida al PREU, segundo intento de PREU, y examen de la universidad. Bajó los seis escalones y, en vez de volverse y empezar a añorar los buenos momentos (te acuerdas de aquella noche, cuando, a la hora de la cena, abrimos los armarios de, o de las clases de gimnasia en medio de la niebla espesa de la plana de Vic, la verdad es que nos lo pasamos, no sé…, ¿no?), esperó a que saliera el abogado Gasull, acompañado por la señora Pol, quien le decía en definitiva, hemos completado la formación de un hombrecito, que ahora se lanza a la vida, y cuando se acercaron lo suficiente y Romà Gasull se despedía de la señora Pol, Marcel Vilabrú i Vilabrú escupió en el suelo ostentosamente y se dirigió al coche negro en el que Jacinto mataba el rato hojeando una revista danesa o sueca de mujeres que iban a pillar un constipado. Marcel Vilabrú no miró atrás, al edificio del colegio en el que había aprendido trigonometría, en el que había aprendido a mentir, a masturbarse, a recitar pasablemente las cinco declinaciones latinas, a traicionar en beneficio propio para evitar castigos, a decir Ô rage, ô desespoir!, con acento detestable y a entender que su madre era una mujer muy ocupada que mandaba más que cualquiera de los hombres que la rodeaban, incluido él, y que, desde que se había muerto papá, en vez de hablar, se limitaba a dar órdenes cada vez más secas y precisas y a esperar que todo el mundo obedeciese al pie de la letra.
Durante el trayecto, en silencio los tres hombres (porque él ya era un hombre según el criterio de la señora Pol), pensó que, cuando volvía a casa, siempre estaba rodeado de hombres como Jacinto y Gasull. A Gasull lo veía más que a su padre. Tanto es así que lo que mejor recordaba del padre era la mirada inquisitiva que le lanzaba cuando creía que no lo veía, además de la sensación de que no le tenía cariño, de que estaba de más en su vida. Todo eso, en las pocas veces que lo había visto.
—¿Por qué es tan raro mi padre?
—No es raro.
—Me mira de una forma rara.
—Son imaginaciones tuyas, hijo.
—¿Por qué no está nunca en casa?
—Tiene muchas obligaciones.
—Papá tiene muchas obligaciones, tú tienes mucho que hacer… ¡Esto es una mierda!
Fue la primera vez que Elisenda pensó en la posible necesidad de reorientar la educación de su hijo, y que tal vez el IPAIC Sant Gabriel no fuera el colegio más adecuado y que a lo mejor habría sido preferible el internado de Basilea del que le había hablado Mamen Vélez en una ocasión. Pero, lo que son la cosas, se le olvidó por completo cuando todo se torció. Porque resulta que el seis de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, cuando Marcel tenía la tierna edad de nueve años, al señor Santiago Vilabrú se le antojó tener un ataque de corazón brutal y ahí se quedó. Al menos, tuvo el buen gusto de no morirse en el Nidito ni en ningún otro prostíbulo, ni en brazos de una esposa infiel, sino en las oficinas del Sindicato Vertical. Era un día frío y había ido a la sede del Sindicato Vertical a ver a Agustín Rojas Pernera en compañía de don Nazario Prats, el gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento de Lérida. Habían quedado en ir juntos al tercer piso y ajustar las cuentas al cabrón de Rojas Pernera, que les había birlado los beneficios de una operación de contrabando, estraperlo y estafa, un poco de cada, a costa de gestionar imaginativamente unas partidas de leche en polvo americana. La brillante operación era obra de Vilabrú y se había llevado a cabo gracias a los contactos de Prats, pero el Pernera de los huevos se había embolsado todos los beneficios, todos. Por fin se encontraron frente a frente, y el tío sonriendo cínicamente, respaldado y protegido por los retratos de Franco y José Antonio. Los miró, echó un vistazo apremiante al cristal opaco que los separaba del pasillo y dijo a media voz qué beneficios, qué operación, amigos míos, camaradas, aquí no consta nada de ninguna operación. Ni aquí ni en ninguna parte. Que mintiera, que se chulease todo lo que quisiera. Sin embargo, Vilabrú (con todo lo que había tenido que soportar en la vida, sobre todo por parte de su mujer) no pudo soportar otra sonrisa maliciosa más y decidió reventar. Plaf, se derrumbó en el suelo ante la mesa del mierdoso de Pernera, y el gobernador Nazario Prats se largó por piernas del despacho sin detenerse a comprobar si había sufrido una lipotimia, un mareo, una indigestión, un infarto o se había muerto. No quería que nadie lo viera en el despacho de Pernera con muertos de por medio y dejó a Vilabrú allí tumbado; volveremos a vernos después, cuando se pase el apuro, pero, si de verdad ha muerto, reclamaré a Pernera hasta la última peseta, incluida la parte de Vilabrú. En cierto modo tengo derecho moral sobre ella. Y Elisenda y su hijo encabezaron el entierro en Barcelona, la viuda, escondiendo su indiferencia en la mantilla y pensando morirte ha sido una buena decisión, Santiago, porque has hecho tan poca mella en mi vida que ni siquiera te he odiado. Lo único bueno que te he encontrado en trece años de matrimonio ha sido que te apellidaras Vilabrú, como yo.
Los Vilabrú de la gran rama de los Vilabrú–Comelles, afincados de toda la vida en Barcelona desde hacía ya tres generaciones, los más conservadores de la familia, los franquistas, que antes habían sido monárquicos y, antes, monárquicos carlistas, sobre todo a raíz del injerto Comelles, familia emparentada con los Aranzo de Navarra, de quienes se decía que eran carlistas antes de que existiera el carlismo, a todos los entristeció mucho la muerte de Santiago y, en mayor o menor medida, declararon si ayer precisamente hablé con él por teléfono y no me pareció que; o siempre se van los mejores; o bien, es ley de vida, quién lo iba a decir. Y pensar que habíamos quedado para la semana que viene; o qué muerte tan absurda. ¿Nueve añitos, el niño? Fíjate, nueve añitos, pobrecillo, sin padre a los nueve años. Y sin el título de la baronía, según dicen. Sí. Y Elisenda, qué altivez, ¿no os parece? Mujer, que acaba de perder a su marido. No, no; sé muy bien a qué me refiero. Elisenda atraviesa a la gente con la mirada porque ni siquiera repara en ella.
—La acompaño en el sentimiento, señora Vilabrú —declamó don Nazario Prats, la autoridad más importante, junto con el ministro de Agricultura y los presidentes de las diputaciones de Barcelona y Lérida, de las que finalmente se presentaron.
—Gracias, que usted lo vea.
Y, después de sonreír con tristeza al único ministro presente, se acercó al gobernador y le dijo al oído la parte de Santiago era de Santiago y ahora es mía. Si no quiere que lo denuncie.
Tras secarse el sudor de las manos, don Nazario se limitó a besar la mano a la señora Vilabrú, y los que no eran de la familia comentaban qué gran señora es, por qué demonios vivirá recluida en las montañas salvajes.
Y así fue como Marcel no lloró la muerte de su padre ausente ni fue matriculado en Basilea; y así fue como siguió arrastrando los pies y el expediente por el IPAIC Sant Gabriel y volviendo a casa en vacaciones, y, desde la inauguración de la Tuca Negra, en Navidad no paraba en casa, porque se iba a triscar por el monte con Quique, que le enseñó los mejores parajes para esquiar por libre y, sin pretenderlo, le enseñó también a amar la montaña. Qué aburridos se hicieron entonces los veranos, sin nieve y sin Quique.
Había preparado un poco de verdura. Le gustaba el olor de la coliflor, que se adueñaba de la casa, como cuando era pequeña. Le daba una sensación acogedora, sobre todo si al otro lado de la ventana proseguía el llanto silencioso de la nieve sobre las calles dormidas. Placeres compensatorios. Al oír la puerta de la calle, el corazón le dio un vuelco, porque ya sabía cómo iba a empezar la conversación. Ahora, sí. Sería hoy. Le diría Jordi, me has decepcionado, eres más falso que otro poco: me has engañado y eso me ofende. Después, todo dependería de la reacción de Jordi. Qué difícil es decir la verdad. Dio media vuelta dispuesta a decirle Jordi, me has decepcionado porque eres más falso que otro poco, pero se quedó con la palabra en la boca, porque no fue Jordi, sino Arnau, quien plantó la bolsa llena de secretos en medio de la salita y le dio un beso.
—¿Qué haces aquí? No estabas en…
—Es que tengo que deciros una cosa muy importante. —Miró hacia el pasillo—. ¿Dónde está papá?
Como atendiendo a la llamada filial, Jordi abrió la puerta de la calle silbando una musiquilla inidentificable. Se quitó el anorak y entonces vio a Arnau. Doctor Zhivago se puso en guardia, extrañado por la presencia de los tres a un tiempo.
—¿Qué haces en casa? —Con cierto resentimiento—: ¿No estabas con esa pandilla de cocainómanos?
—Acabo de solicitar el ingreso en la comunidad benedictina de Montserrat. —Los tres de pie—: Quería comunicároslo.
Inmóviles los tres, como figuras del nacimiento, y la nieve al fondo, tras la ventana del establo, ella, mirando a Arnau, y Jordi, mirando boquiabierto ora al buey, ora a la mula.
—Ingreso la próxima semana para empezar el postulantado.
Tina se sentó, abatida, en el primer sillón que encontró. Se le fue de la cabeza lo de Jordi, me has decepcionado porque eres más falso que otro poco, y, por primera vez, vio a su hijo tal como era, un gran desconocido que había crecido a su lado, pero siempre muy lejos.
—¡Qué tontería! —refunfuñó San José al tiempo que dejaba el anorak en el sofá.
—No. Tengo edad para decidir lo que quiero hacer con mi vida.
—Pero, hijo, si tú… —Tina, desesperada, comprendió que su ilusión de dar a su hijo una educación perfecta era una entelequia—. ¡Si no estás bautizado! ¡Te hemos educado como ciudadano libre!
—Me he bautizado. Solicité el bautismo hace tres años.
—¿Por qué no nos has dicho nada?
—Por no daros preocupaciones. —Concediendo—: A lo mejor me equivoqué.
—Un momento, un momento. —Jordi empezó a reaccionar tras el bofetón inicial—: Es una broma, ¿verdad? —Con complicidad de padre simpático, como los que suelen decir que, para sus hijos, son más un amigo que un padre—: ¿La cámara oculta? ¿Una apuesta con tus amigos? ¿Simples ganas de tocar las narices? ¿Se te ha olvidado que estamos en el siglo veintiuno? ¿Se te ha olvidado que te hemos educado en el multiculturalismo abierto, en la transversalidad y en la libertad?
—No, no, qué va. Pero soy creyente; tengo fe y vocación monacal. —Lo dijo pausadamente, bajando los ojos, sin alzar la voz, pero con claridad.
—¡Qué vocación ni qué leches! —saltó Jordi, más ofendido por el tono suave de su hijo que por lo que les había revelado.
—Por qué no nos has dicho nunca que querías…, que tenías unos… Por qué no… Por qué…
Cada vez que Tina se ponía a preguntar por qué cuando ya no había remedio es que había perdido la batalla, porque preguntarse cómo habría sido todo si era un ejercicio completamente inútil, puesto que las cosas habían sucedido sin el si y era preciso afrontarlas tal como se presentaban, y no pensando en el si. ¿Por qué Jordi es infiel y me engaña, por qué Arnau no me tiene nada de confianza, por qué he hecho las cosas tan mal que los dos hombres de esta casa son unos desconocidos para mí, por qué todo, Dios mío en quien no creo?
—Oye, Arnau. —Jordi adoptó otra vez el tono dialogante y aprovechó el silencio perplejo de Tina para meter baza—: Nosotros te hemos educado en un ambiente de libertad, hemos estado a tu lado en todo momento, te hemos apoyado cuando lo necesitabas, te hemos inculcado nuestra fe en la humanidad, en el mestizaje de culturas y…
—¿Qué dices?
—Que te hemos enseñado a no caer en supersticiones, te hemos explicado que la grandeza humana radica en la honestidad y que hacer el bien consiste en ser honrado con uno mismo y con los demás, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado, y que todo lo que la Iglesia nos embute en la cabeza desde hace siglos no es más que un engaño, una manera de mantener el poder sobre las personas. ¿Es que no te lo hemos explicado con suficiente claridad?
—Nadie me ha obligado a creer.
—Hazte ecologista. Pero monje, no, por favor.
—Papá…
—¡No has tenido ninguna influencia religiosa en casa, coño!
—Pero fuera, sí.
¿Quién te ha corrompido?, pensó Tina. ¿Quién te ha perseguido y te ha manipulado el alma para obligarte a cumplir su santa voluntad? Y Tina oyó a su marido decir con voz grave, un poco teatral quizá, Arnau, hijo mío, me ilusionaba pensar que había educado a un hijo en los valores de la justicia y la libertad, la nobleza y la honradez, y creía que te habíamos dado buen ejemplo en todo y ella casi estalló de furia y casi dijo calla, Jordi, tú no tienes derecho a hablar de justicia y de libertad, ni de honradez ni de nobleza, porque haces un doble juego y mientes y eres tan cobarde que me escondes tus sueños porque ya no tengo cabida en ellos.
Tres extraños, uno junto a otro, pensó Tina; tres extraños que vivían juntos desde hacía veinte años y de pronto reconocían públicamente que, para llegar a un resultado tan pobre, podían haberse ahorrado la convivencia.
—¿Es que tienes alguna queja de la educación que te hemos dado? —dijo Tina con un hilo de voz.
—Yo no he dicho eso.
—Lo has dado a entender —dijo su padre.
—No. Pero parece que lo único que os preocupaba es que siempre tuviera preservativos a mano y que no me pinchase.
El pinchazo se le clavó a Tina en el corazón. Creía que, hijo mío. Aunque nos dediquemos a educar a los hijos de los demás, nadie nos ha enseñado a educar a los nuestros, y cuando empieza una a aprender ya es tarde, porque los hijos se marchan sin darnos otra oportunidad.
Al ver absorta a su mujer, Jordi echó a Doctor Zhivago del sofá sin miramientos y se sentó exhalando un suspiro con toda la intención de despertar compasión en su hijo. De repente se dio una palmada en las rodillas:
—¡Es intolerable! —estalló, probando otro registro—. ¿Monje tú? ¿Mi hijo va a ser monje? —Indignado, se levantó y miró a Tina buscando un apoyo contundente—: No quiero que mi hijo sea esclavo.
—No soy esclavo de nada. —Con su voz baja y suave—: Quiero dar a mis actos un sentido profundo.
—¿Y los estudios de periodismo?
—No me interesan nada.
—¿Y los compañeros y compañeras de piso?
—Viven su vida, y yo, la mía. —Con decisión, en un tono que no admitía duda—: Sea como sea, dentro de una semana ingreso en el monasterio. —Los miró a los ojos—: Sólo os pido una cosa, si puede ser: vuestra bendición. —Sacudió la cabeza—. Perdón: vuestro consentimiento.
—Increíble.
—Yo quiero que seas feliz, Arnau.
Al menos selo tú, ya que no podemos serlo los tres, porque si Jordi me esconde su vida, es que no es feliz, y en cuanto a mí, el día en que la Renom me dijo he visto a tu marido en Lérida, qué bien se conserva, pero se suponía que estaba en la Seu, en una reunión que duraría dos días, y después me hizo el papelón de contarme cosas de la reunión de la Seu, ese día dejé de ser feliz para siempre, porque la felicidad consiste sobre todo en estar en paz conmigo misma, pero Jordi ya no es yo misma.
—Lamento no haber podido educarte de otra manera —remató con un suspiro. Y miró a Doctor Zhivago; el gato respondió con un bostezo indiferente. Entonces notó el pinchazo, más doloroso que de costumbre. Por el disgusto, seguro.
—No me resigno a perder a mi hijo de esta manera tan vergonzosa —lo intentó Jordi una vez más.
No te das cuenta de que lo habíamos perdido hace tiempo, Jordi, pensó ella, abatida.
—¿Me dais vuestro consentimiento?
—Sí.
—No, yo no.
—Lo siento en el alma, pero voy a ir aunque sea sin tu consentimiento, papá.
—¿Lo sabe mucha gente?
—¿Te preocupa el qué dirán? —estalló Tina.
—¡No lo dudes! —Irritado, señaló a Arnau—: Y óyeme, no quiero que me avergüences delante de… —vencido—: Es igual, dejémoslo. Eres un hombre libre. Tantos años de lucha para transformar la sociedad en un lugar más justo, y mi propio hijo…
¿Luchar tú, simplón?, pensó Tina. Los que lucharon fueron los que nombra Oriol Fontelles en sus cuadernos, pero tú y yo…
Jordi se frotó las manos, nervioso, derrotado:
—Y esos monjes de los cojones no podían tener la delicadeza de advertirnos…
—Les pedí que no intervinieran. Vuestro hijo soy yo, no ellos.
—¿Cuándo dices que te vas?
A pesar de la rabia, hacía un rato que Tina estaba pensando en lo que tenía que llevarse un hijo que ingresa en un monasterio, cuántas mudas, cuántas camisas y calzoncillos, te pondrán sotana o como se llame desde el primer día, y en un edificio tan incómodo seguro que pillas un catarro tras otro, con tantas corrientes de aire; camisetas de abrigo, o si tengo que meter un libro a escondidas para que no te aburras, o un fuet por si no te gusta la comida del monasterio y habrá que llamarte padre, dom, mosén, fray o sólo Arnau. Que no te cambien el nombre, hijo mío, que te lo pusimos para toda la vida. Y cuándo podremos ir a verte, Arnau, hijo mío.
Labios adecuadamente carnosos, de un color rosado ligeramente oscurecido. Pómulos, una leve tendencia a sobresalir, pero discretísima. Perfil de la cara, ovalado, presidido por unos ojos tan repletos de historia que era imposible adentrarse en ellos. De momento no los tocaría. El pelo…
—Deberías peinarte siempre igual.
—Claro. No me había dado cuenta. ¿Estoy bien así?
La pregunta más innecesaria que le habían hecho en la vida.
—Si tú te encuentras a gusto… Pero péinate igual para la próxima sesión.
—¿De qué hablamos hoy?
—Yo no, que tengo que concentrarme. Cuéntame cosas. De cuando eras pequeña.
Fui una niña un poco desgraciada, porque mi madre se fue de casa y no supe por qué hasta que mi hermano me contó en secreto, pero júrame que no se lo dirás a nadie, porque si no te mato, mamá se ha escapado con un señor. ¿Y eso qué quiere decir, Josep? Que no la volveremos a ver nunca más, que por eso está papá de tan mala hostia. Qué quiere decir mala hostia. No sé, pero si lo dices tú, te mato; o te mata papá. Toma, besa la cruz y júrame que no se lo dirás a nadie. Y Elisenda besó la cruz y dijo juro que no volveré a decir hostia nunca más. No, el otro secreto, el de mamá. Elisenda volvió a besar la cruz y dijo juro que no diré a nadie que mamá se ha escapado con un señor. Y lloró cinco días y cinco noches porque, al parecer, nunca más vería a su madre. Como no podía contar todo eso a un pintor casi desconocido, se quedó en silencio, con la mirada perdida, a ver si recordaba la cara de su madre allá, en hace mucho tiempo, entre nubes de recuerdos, un bulto oscuro, unos ojos como agujas y un rastro de impaciencia en las manos. No sé siquiera si ha muerto ni quiero saberlo. Resultaba todo tan impreciso y agridulce como el regusto que deja decir mamá y no oír a nadie que responda qué, hija.
Ni el pintor ni la modelo abrieron boca en media hora. Se dieron cuenta de que estaban a gusto en silencio, cerca el uno del otro. De que no hacía falta llenar los vacíos con palabras tímidas. De que era más agradable estar en silencio, cada uno en sus cosas, ella, tal vez pensando todavía en la madre imprecisa y él, rememorando el día en que llegaron: Rosa, en un taxi asmático, con las maletas y la tripa poco prominente todavía, y él, detrás, en la moto, tras un viaje larguísimo desde Barcelona, la primera media hora a oscuras, la segunda, achicharrado a pleno sol, y cansadísimo en cuanto dejaron Balaguer atrás y tomaron el camino de un lugar alejado de todo en el que seguramente no podrían medrar ni las penas ni las alegrías.
Llegaron cansados, a mediodía, a la plaza mayor de Torena, que ya se llamaba Plaza de España, y descargaron los bultos del taxi: cuatro platos, cuatro libros, cuatro prendas de ropa, el retrato de Rosa, sin saber dónde ir, porque la plaza estaba desierta, aunque las miradas puntiagudas que les llegaban desde las ventanas les escocían en el cogote.
—Aquello debe de ser la escuela —dijo Oriol, improvisando una chispita de ilusión en los ojos. Estaban solos porque el taxi ya había dado media vuelta y renqueaba por la carretera de Sort en busca de un arrocito caldoso. Si es que en esos andurriales conocían el arroz.
—La casa del maestro estará al lado.
—Supongo.
Cargados e inseguros se alejaron de la plaza en dirección al pequeño edificio escolar, a partir del cual el pueblo se resolvía en paisaje. Entre tanto, en el Ayuntamiento, Valentí Targa ya sabía que se trataba del nuevo maestro, y seguro que estaba buscando la casa. Dio una calada, soltó el humo y se dijo en algún momento tendrá que pasar por aquí.
La casa del maestro era un piso minúsculo, alejado de la escuela, en el lado opuesto de la plaza, con unas ventanucas usureras cuya función debía de consistir en mantener el interior oscuro y húmedo; había una cama, un armario de luna, un fregadero para fregar los platos de loza que Rosa llevaba en el capazo, y dos bombillas de veinticinco. Y triste miseria.
—Te dije que no hacía falta que vinieras hasta que…
—¿Por qué iba a dejarte solo?
Rosa echó una ojeada al esbozo de casa. Se acercó a su marido y, con la actitud cansada de las embarazadas, le dio un beso en la mejilla.
—Lo bueno es que nos han dado el puesto.
Lo bueno era que les habían dado el puesto aunque hubieran tenido que ir al fin del mundo: porque, al principio, les dijeron que tenían preferencia los ex combatientes. Pero a los ex combatientes del bando vencedor no les apetecían los pueblos perdidos en el fin del mundo, donde no prosperan ni las penas ni las alegrías, y seguían pelándose, pero por ir a las grandes ciudades, y todos alardeaban de su inmarcesible fidelidad al nuevo régimen. La plaza de maestro en Torena había quedado vacante porque nadie sabía dónde se encontraba ese pueblo. Ellos tampoco. Tengo entendido que en la parroquia de Santa Madrona del Poble Sec hay una enciclopedia en veinte volúmenes muy completa, que lo tiene todo. Por eso Oriol Fontelles y Rosa, su mujer, fueron a consultarla con ilusión, para saber algo del pueblo que les adjudicaron cuando ya estaban convencidos de que un maestro joven, que no había ido a ninguno de los dos frentes gracias a una oportuna úlcera de estómago y que tampoco había cumplido el servicio militar gracias a la misma úlcera, no sería nunca maestro en ningún sitio. Y en la enciclopedia en veinte volúmenes decía que Torena es un pueblo idílico, situado cerca de Sort, en la comarca del Pallars Sobirà, con una población censada de trescientos cincuenta y nueve habitantes (más unos veinte exiliados y treinta y tres muertos de guerra a causa de la guerra: dos al estallar la rebelión fascista y los demás durante el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Más otros cuatro habitantes que habían de morir y no lo sabían, también a causa de la guerra, y que no constaban en ninguna estadística, porque el mañana sólo es de Dios). Sus cultivos más importantes: patata (sobre todo), trigo para el consumo propio, centeno, cebada, algunos manzanos en el bancal de Sebastià (donde se cometerían algunos asesinatos) y, esporádicamente, cuatro coles y unas hileras de espinacas en las márgenes soleadas de algunos campos. Es notable el censo de ganado bovino y ovino debido a la abundancia de prados naturales. El pueblo está situado a mil cuatrocientos ocho metros sobre el nivel del mar en Alicante (y hace un frío cruel. Hay que ponerse jersey hasta en verano). Además de una iglesia parroquial dedicada a San Pedro, cuenta con una escuela para los cuarenta niños del pueblo y alrededores (excepto Tudonet el de ca de Farinós, que es retrasado en todos los sentidos y sus padres no quieren que lo vea nadie).
—Un remanso de paz —resumió Oriol, cerrando la enciclopedia, sin rastro de ironía en la voz, porque, a diferencia de Bibiana, él no adivinaba el futuro—. Será beneficioso para los pulmones.
Unos días después de tomar la decisión, Oriol empezó a insistir en la conveniencia de que Rosa se quedara en Barcelona, porque allí, en la montaña, hacía mucho frío y no tenía por qué ir al pueblo hasta después del parto; de momento, mejor que no fuera. Hasta que Rosa se cerró en banda y dijo que iría donde fuese él y que si tenía que parir en la montaña, pues así sería, como todas las mujeres de Torena. Y no se hable más. Y no se habló más.
Y allí estaban los dos, en el remanso de paz y de frío. Con un montón de libros en las manos, Oriol miró el jergón de espatas que haría las veces de colchón y las paredes de color café con leche, ennegrecidas por años de estufa de leña.
—Qué bonito es el silencio, ¿no? —tosió Rosa, con el pañuelo en la nariz.
—Sí —suspiró él—. Muy bonito.
Dejó los libros encima de la cama y se pusieron a dilucidar el funcionamiento de la estufa de leña. Se oyó ruido de motor en la calle. Por la minúscula ventana vieron detenerse un coche negro en el centro mismo de la plaza solitaria; se apearon, ¡ahí va!, parecen falangistas.
—¡Ay, la Virgen!
Tres. No, cuatro y hasta cinco falangistas jóvenes, todos con la raya del pelo al mismo lado, cerraron ruidosamente las portezuelas y se dirigieron a una parte de la plaza que no se veía desde la ventana. No dijeron nada. Oriol y Rosa no dijeron nada porque sabían que un pelotón de falangistas que actúa resueltamente no es nada bueno para la salud.
Un cuarto de hora después, Oriol conoció a Valentí Targa; fue al Ayuntamiento a firmar la posesión de la plaza antes de que alguien, en alguna instancia superior, se echase atrás. En la salita que hacía las veces de despacho, paredes de color verde vacuo, muebles carcomidos de madera y baldosas rojas, hablaron por primera vez Valentí Targa, el verdugo de Torena, y Oriol Fontelles, su mentor. El señor alcalde también llevaba uniforme falangista, mangas de la camisa remangadas, y lucía un bigotito sobre el labio superior y una mirada húmeda y azul que contrastaba con su pelo negro. Se le notaban en la cara las primeras arrugas, pero todo él exhalaba la energía necesaria para poder llamarse con razón el verdugo de Torena. Un par de hombres uniformados, de los que iban en el coche negro, entraron y salieron del despacho sin pedir permiso y sin mirar siquiera a Oriol, como si fuera una hormiga. Hablaban en castellano. Y todo por culpa de la enciclopedia en veinte volúmenes de la parroquia de Santa Madrona del Poble Sec, que no les había informado de que Torena, aparte de ser beneficiosa para la salud, tenía un defecto: quedaban allí varias muertes pendientes que no podían esperar más.
—Así pues, nos vemos en el café después de comer —dijo el alcalde a modo de colofón de la brevísima entrevista—. Hoy y todos los días, haya escuela o no.
Era una orden, pero Oriol no lo interpretó así, porque contestó que tenían mucho que hacer en casa, pues había que limpiar, y guardar la ropa en los armarios, bueno, en el armario, y que, en todo caso, otro día.
—A las tres en el café —fue la respuesta del señor alcalde, antes de volver la cabeza y hacer como si no hubiera nadie en el despacho. Entonces, Oriol entendió que era una orden y dijo sí, señor alcalde. Miró los retratos de Franco y José Antonio, colgados en la pared, detrás del alcalde, y sólo se le ocurrió pensar que allí hacía falta una buena mano de pintura. Y sin bromas, porque, en ca de Marés, un par de ociosos aseguraba en voz baja que el señor Targa acaba de comprar la mitad de la vertiente de la Tuca Negra, que era de casa Cascant, aunque no estaba en venta. Pues resulta que, desde el día en que denunciaron a Tomàs por republicano, esa porción de la Tuca se puso en venta mágicamente, anda y vuelve por otra. Sí. Pues, por lo que me han contado a mí, no fue él quien la compró. Y cambiaron de conversación porque entraba el alcalde, como todas las tardes, a pasar el rato fumando en silencio en una mesa, a la que, además de don Valentí Targa, alcalde y jefe local del movimiento de Torena, se sentaba uno de sus compañeros de uniforme, un hombre de cabello rizado y oscuro, tan silencioso como él, impacientes y silenciosos los dos, como si estuvieran esperando a alguien. A partir de las tres, Oriol observó que los pocos parroquianos del café también guardaban silencio y, fingiendo que jugaban tranquilamente a la butifarra, aprendían la lección sobre el partido que tomaba el nuevo maestro.
Por la noche, cuando todo el mundo sabía ya a qué bando se apuntaba el maestro, Oriol y Rosa, ella conteniendo la tos, hicieron el amor en el jergón de espatas con mucha prudencia, debido al embarazo, pero sobre todo sin hacer ruido, para no romper el bonito silencio de ese idílico rincón del mundo. Desde entonces le temblaban las manos, como si supieran todo lo que tenía que suceder. Las manos. Las tres cosas más difíciles de pintar en un retrato son las manos, los ojos y principalmente el alma. Las manos de Elisenda eran dos torcaces blancas en pleno vuelo, elegantes, seguras, proporcionadas. Pronto tendría que empezar con ellas. Los ojos quedaban para el final, cuando pudiera mirarlos sin consecuencias. Y el alma, bueno, eso no dependía de él. O entraba en la tela por voluntad propia o se quedaba fuera con una mueca de desprecio.
—¿Descansamos un poco, Oriol?
—Muy bien.
—¿Por qué no dices a Rosa que venga a tomar el té? —dijo Elisenda levantándose, y estiró los brazos para desentumecerse con una familiaridad que lo turbó—. ¿Quieres que mande a buscarla?
¿Es porque quiere defenderse de mí? ¿Acaso me tiene miedo?
Ante la indecisión de Oriol, tocó la campanilla y dijo Bibiana, di a Jacinto que vaya a buscar a la señora Fontelles, si le apetece venir a casa. Muy bien, Jacinto, así me gusta.
¿Montse Bayo? Menuda pánfila.
—Se te cae la baba cuando estás con ella.
Marcel silenció la impertinencia con un beso impetuoso que la dejó sin respiración. Ahora mandaba él, estaba en su territorio e iban a dar las ocho de la noche. Pero debía seguirle el juego, debía acatar las normas y por eso, cuando ella le preguntó de dónde sacaban esas cosas, se puso a mirar las figuritas de la repisa de la chimenea como si fuera la primera vez.
—No sé. Siempre han estado ahí.
—Y este reloj…
Señaló un reloj de oro adornado con angelitos a ambos lados de la esfera, que daba las horas discretísimamente con una campana aguda y tímida, como si fuera consciente de que quien mandaba allí era el venerable sonido del reloj de pared.
—¿Qué?
—Es mono. ¿Cómo sabes que no va a venir nadie?
—Qué pesada te pones. ¿Por qué insistes tanto?
—¿Por qué no vamos arriba?
—¿Adónde?
—A tu habitación.
—¿Para qué? —Se volvió a mirarla—. ¡No me digas que quieres jugar con el tren eléctrico!
—¡Anda éste! —Lisa se dejó caer en un sillón y torció el morro calculadoramente—. ¿Cómo sabes que no va a aparecer tu madre y…?
—Imposible —la cortó Marcel—. ¿Y a qué viene tanto interés?
Lisa se levantó y se quitó la camisa. Debajo llevaba una camiseta de lana Stadler, de las que compraban sus padres en Zúrich.
—Porque hace mucho calor aquí, tan cerca del fuego.
—Es verdad. —Marcel se quitó el jersey y la camisa. Su camiseta, también de lana, de La Pastora, de Mataró.
—Si de pronto aparece tu madre y nos ve tan acalorados… —Se rio muy nerviosamente, mucho.
—Está en Madrid.
—Es guapa.
—¿Quién?
Lisa señaló el retrato que presidía la chimenea. Elisenda, elegante, muy joven, pero tan elegante como ahora, con un libro en las manos, mirando al frente, mirándola a ella con ojos luminosos, muy rebosantes de vida, casi parecía que le hablaran, que le dijeran Lisa, monina, quieres ligarte a mi hijo pero no estás a su altura.
—Es tan beata que le daría un patatús, si nos pillara.
Te daría a ti para el pelo, pensó Marcel. Cualquiera diría que te gusta que nos vean, so zorra, pensó. Y galantemente le besó la mano. Ella estiró las piernas hacia el fuego y alargó el momento cuanto pudo, porque le gustaba que le besaran la mano. Pero no hay besos eternos.
—¿Cómo es que esquías tan bien?
—Vengo a casa siempre que puedo desde…, no sé, desde siempre.
—Ya, pero también hace mucho que yo… —Lo miró a los ojos—. Pero es que tú…
—Para mí, la nieve es una forma de vida. La montaña, los árboles cubiertos de nieve, el silencio, deslizarme con los esquíes, el viento que me corta la nariz… Y la gente, lejos, sólo unos puntitos que no hablan, ni gritan ni molestan… Es una manera de entender la vida. —Dejó la camisa en el sillón—. En la cota dos mil cien soy dios.
Lisa lo miró boquiabierta, un tanto maravillada ante semejante declaración de principios. Marcel se quedó satisfecho de lo bien que estaba metiéndose a Lisa Monells en el bolsillo. De pronto, la chica hizo unos movimientos y en un visto y no visto se quitó los pantalones de esquiar. Piernas blancas, torneadas, lisas, perfectas, con un hoyuelo en la rodilla: la premonición de la felicidad.
—¡Ah, qué calor da este fuego!
—¿Quieres un whisky?
—No. Ahora no.
Es decir, después, en todo caso, si es que llegamos de una puta vez a un después, porque, por mucho que diga Montse, eres el tío más lento que he visto en toda la facultad de Derecho.
Sin dejar de juguetear, le desabrochó el cinto y, burla burlando, le bajó los pantalones de un tirón.
—¡Vamos, hombre! —se reía ella—. Que con este calor te va a dar el sarampión.
Piernas peludas, morenas, fuertes, musculosas, de atleta. Exactamente como se lo había dicho Montse Bayo.
Pierna contra pierna, Lisa hizo un comentario sobre la diferencia de color de la piel, es que pareces negro, Marcel. Y él le acarició el tierno muslo y Lisa pensó coño, tío, ya era hora, Marcel Vilabrú, hostia. Y, para animarlo, le preguntó tienes amigos aquí, en el pueblo, y él respondió con una mueca, como diciendo tú estás majara.
—Es que como siempre dices que vienes los fines de semana…
—Los de aquí huelen a vaca que tiran para atrás.
—¡Quién fue a hablar! —Lisa se erigió en defensora del pueblo de Torena. Acusadoramente, añadió—: Tú también eres de aquí.
—Nací en Barcelona. —Le agarró la rodilla izquierda a la altura del hoyuelo. Qué gracia—. Sólo vengo a esquiar y a ver a mi madre —se justificó. Y a perderme en la montaña.
La afirmación de Marcel Vilabrú no era completamente exacta. Cierto, sí, que no se trataba con la gente del pueblo, exceptuando a Xavi Burés, que estudiaba agrónomos en la Escuela Industrial. Cierto también que, siempre que podía, iba a Torena y a la Tuca Negra, solo, a correr durante horas, a quemar energías sobrantes, o con Quique, si no tenía ningún cursillo. Pero a Quique también lo trataba, hasta el punto de que, dos años antes, cuando entró en la facultad, lo celebraron juntos con un descenso clandestino, por libre, desde Montorroio; pasaron por desniveles desconocidos y pensaba podemos meternos una leche de antología, pero quería arriesgarse más que Quique, quien parecía estar poniéndolo a prueba. Y después, al anochecer, cuando llegaron al club exultantes de la aventura, ateridos pero sudados, se metieron en la ducha de agua caliente y estuvieron tanto tiempo que Quique se puso a bromear anda, que tienes la picha más pequeña que un garbanzo y tal, y, jugando bajo el agua, las pichas dejaron de ser como garbanzos y Quique le hizo la primera mamada de las trescientas veintidós que le harían en su vida, y, aunque fue tan extraño que estuvo dos larguísimos fines de semana sin ir a casa, preguntándose a ver si ahora resulta que soy marica, porque me gustó, y llorando porque no quería ser marica y entonces fue cuando se impuso la obligación de perseguir a todas las mujeres que tuviera al alcance, para demostrarse que yo, de marica, nada y así se inició su fama entre las chicas de la facu. Lo más raro es que también me gustó hacérselo yo, y Quique resoplaba cuando… En fin. Nunca volvieron a hablar del asunto, pero, desde entonces, Marcel evitó ducharse en las dependencias de los monitores, por si acaso.
Siguió acariciando la rodilla derecha a Lisa Monells y, para borrar la imagen de los resoplidos de Quique en la ducha, en un arrebato, le quitó la Stadler por la cabeza, con la ayuda diligente de ella; ella le quitó la camiseta y él intentó desabrocharle nerviosamente el corchete del sujetador, muy ansioso. Lisa Monells pensó hay que ver, el gran esquiador, el estudiante de tercero más codiciado, aunque lleve a rastras Civil de primero y Penal de segundo, aunque esté distanciado de los politizados que empiezan a organizar el sindicato de estudiantes y los mire con cierta ironía, como diciendo tíos, no vale la pena, y aduciendo yo no, oye, que no quiero meterme en líos, porque el esquí y la política están reñidos; el compañero prestigioso, porque es generoso y puede invitar a café con leche o a whisky sin pestañear, y dicen que está forrado y que es todo un experto en el amor, y guapetón, y tiene unas manos preciosas y unos ojos que te pierdes, pero no sabe desabrochar un corchete con esas manos tan preciosas y, como sigamos así, nos dan las mil y una y Lisa le detuvo la mano y, con un solo gesto seco y preciso, desabrochó el corchete, se quitó el sujetador y desveló las dos joyas que quería enseñarle desde hacía un buen rato, a ver si le cambiaba la expresión de los ojos, o porque sí, porque le gustaba la curiosa sensación de que la mirasen esos ojos. Además, estaba a un paso de ganar la apuesta a Montse Bayo. Entonces sonó el teléfono.
—Sí, mamá.
Marcel maldijo la circunstancia de que en casa Gravat sólo hubiera un teléfono, como en el Neolítico. En calzoncillos, el sexo animado, y Lisa, con la única protección de unas braguitas de blonda, oyéndole decir sí, mamá, sí, mamá. Y Lisa oyéndole decir claro que estoy solo, me iba ya a la cama, que mañana quiero recorrer la Tuca Negra de arriba abajo. Sí, con Pere Sans y Quique, sí. Y Lisa se levantó y se puso a hacer un número, empezó a bajarse lentamente las braguitas conteniendo la risa y él, de cara a la pared, aunque se moría por mirarla, pero no quería meter la pata, dijo que tenía que volver el lunes, que dijese a Jacinto que fuera el lunes por la mañana, sí, porque el lunes no hay clase, por la huelga, sí. Sí, claro, tendría mucha prudencia, pero ya sabes que conozco la Tuca Negra como mi casa, ¿no te acuerdas? Ah, y que le había dicho Quique que la cota dos mil trescientos, hacia la Batllia, volando cuatro peñas y montando un telesilla, podía ser una pista negra de lo mejorcito. Sí, mamá. Y colgó el aparato, de cara a la pared, y maldijo la estampa de su madre, que sólo llamaba desde Madrid para controlarlo y avergonzarlo ante cualquiera, porque Marcel sabía que ella no se había creído lo de la huelga del lunes y seguro que le echaría una bronca el lunes por la noche, si se le ocurría recalar en Barcelona antes de volver a casa Gravat, y Marcel sabía que su madre sabía que no había mentido al decir que se iba ya a la cama.
—Sí, mamá.
Se dio media vuelta, mortificado por el tono burlón de Lisa. La chica se había quitado las braguitas y las enarbolaba en el dedo, dándoles vueltas. Qué guapa, Lisa. Y se abalanzó sobre ella, rodaron por el suelo, él pretextó que era muy incómodo, que no podía relajarse en una superficie tan dura y, tal como estaba predestinado desde hacía horas, se fueron a la cama. Pero no porque el suelo resultara duro, sino porque la mirada mágica de la joven y esbelta Elisenda del cuadro de encima de la chimenea lo dejaba desamparado. Eligieron la majestuosa cama de mamá, situada en un dormitorio, templado por obra de la calefacción central, de paredes empapeladas con los fantasmas de diez generaciones de Vilabrú, pero, al menos, no había retratos inquietantes que recordaran que mamá está pasando por una crisis de beatitud y anda otra vez de aquí para allá con obispos y curas y no para de dar la vara con esa manía suya de los santos y los beatos, y si me viera aquí enrollado con Lisa Monells, me echaría un sermón sobre el pecado, el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Y si me viera el padre August, pobrecito, se moriría al instante.
El tercer hombre hizo una señal con el brazo izquierdo. Sabía que sus compañeros sólo lo verían si se recortaba contra la nieve, por eso se situó en medio del prado nevado. Pero también sabía que, si lo veían sus compañeros, lo verían también los enemigos, de haberlos. Lo constató en el momento en que la bala le destrozó la mitad de la cara. Ni tiempo le dio a bajar el brazo izquierdo. Sobre el blanco paisaje navideño, a las cinco de la tarde del seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, manchó la nieve un charco oscuro de sangre del primer maqui caído en el valle de Isil en la lucha contra el fascismo. Sus compañeros, en vez de decir amén, mascullaron una maldición, porque, de acuerdo con lo que les había asegurado el coronel Nerval, no tenía que haber puestos de vigilancia hasta el sur de Isavarre. El segundo hombre hizo una señal al teniente y desapareció en la oscuridad; el teniente Marcó dio por sentado que iba a averiguar quién les impedía avanzar. Miró a sus hombres, una treintena de voluntarios mal afeitados, con la determinación en los ojos y sin la menor voluntad de compadecerse de sí mismos. Brevemente, le llenó de orgullo la sección que capitaneaba; ese sentimiento se mezcló con el miedo y dedicó un recuerdo doloroso a Paco, el hombre que había teñido de oscuro la nieve del prado, al otro lado de la carretera y, al momento, el segundo hombre le susurró vía libre, me los he cargado, eran sólo dos soldados.
Y las tres patrullas cruzaron el río, pasaron por delante del puesto de vigilancia que, según el malnacido de Nerval, no existía y que estaba formado por dos soldados muertos, dos máusers, una caja de municiones y una fiambrera llena de garbanzos congelados. Dos maquis confiscaron las escopetas y un tercero, la caja de municiones, todo ello sin ningún ruido, casi por inercia, y nadie dedicó una mirada de compasión a los dos soldados, degollados tan jóvenes, porque su objetivo era llegar hasta el lugar en el que el primer hombre debía de tener los pies helados de tanto esperarles.
—¿Qué ha sido ese tiro? —preguntó éste, dando patadas en el suelo para que no se le congelaran los pies.
—Había soldados a menos de cien metros.
—Se ha oído por todas partes. No tardará en llegar un camión por aquí. Deben de estar en Borén. O más cerca.
—Pues habrá que aprovecharlo.
—¿Y el puente?
—Que vayan los tres artificieros. Podrán trabajar tranquilamente, te lo aseguro. —A los tres hombres—: Desplegaos y preparad las granadas. —Y, como una madre que se despide del niño que se va a la escuela, tapado el cuello y hasta la nariz con una bufanda, con la cartera de los libros y las ilusiones en la espalda, y le recomienda que tenga cuidado al bajar la acera, el teniente Marcó susurró a todo el pelotón—: Y cuidado con el fuego cruzado.
No uno, sino tres. Tres camiones cargados de soldados. Es decir, que había tropas al norte de Esterri. Aunque habían pasado la tarde en las cabañas esperando la oscuridad, no habían detectado ni el olor. Lenta pero inexorablemente, los camiones avanzaron uno tras otro, como las procesionarias, iluminando débilmente la cinta blanca de la estrecha carretera, con una ametralladora encima de la cabina del primer vehículo, mirando siempre hacia el norte, hacia el enemigo invisible, y el comandante, maldiciendo al maquis, si me dejaran a mí, esto lo zanjaba yo en un día.
El teniente Marcó dejó pasar el primer camión y sus hombres se pusieron frenéticos, como locos, porque eso significaba guerra a muerte, y no una simple emboscada y desaparecer a toda velocidad, y más de uno pensó qué hago yo aquí, muerto de miedo, de frío y de muerte, y de reojo observaban al teniente, cuyos ojos negros y brillantes no dejaron de mirar fijamente la carretera en el momento en que pasaba el segundo camión y, casi pegado a él, el tercero y entonces dio la señal y cinco granadas volaron hasta el interior de la caja del tercer camión, y un par más entraron en la cabina. Al cabo de tres o cuatro segundos, una serie de explosiones, gritos, llamaradas y maldiciones tiñó la noche de dolor; el camión se atravesó en el camino e impidió la retirada a los otros dos, como si el conductor, ambos brazos amputados por la granada, fuera un estratega vendido al maquis.
A una voz del teniente Marcó, la pareja encargada de la ametralladora, apostada junto a la carretera, empezó a disparar ráfagas contra los otros dos camiones, de los que se apearon soldados que echaron a correr buscando la salvación en la blancura de la nieve, pero fueron directos hacia ella porque ignoraban que uno de los principios básicos de la emboscada es el de calcular el movimiento propio con el fin de prever el del enemigo y obligarlo a una acción determinada, hasta el punto de que es impresionante comprobar cómo sigue paso a paso la trayectoria que más nos conviene y así les ganamos la partida, porque somos nosotros quienes movemos las fichas del tablero y somos casi como dioses, mientras que ellos son, pues eso, procesionarias. Incluso Aureli Camós, de Agramunt, que había luchado en el Ebro con el ejército republicano y que al volver a casa lo reengancharon los franquistas, con dos hermanos en el exilio y sólo veintitrés años en la memoria, se apeó del camión y se estampó contra su trágico destino. Y, cuando ya era tarde, el enfurecido comandante del primer camión se dio cuenta de que allí, en la punta del convoy, la ametralladora no servía para nada, porque si disparaba hacia atrás se cargaría a sus propios soldados, y maldijo a la madre del maquis y también echó a correr en busca de la muerte entre la nieve blanca, tal como estaba escrito en los manuales elementales de la emboscada.
Veintitrés muertos, cincuenta y dos huidos a nieve traviesa, salvando barrancos, cruzando el agua helada de el Noguera, cubiertos de ignominia, ochenta fusiles, dos ametralladoras, tres cajas grandes de munición, un radiotransmisor, cien granadas, una navaja del ejército suizo manchada de sangre y el orgullo del ejército franquista, hurtado todo por un pelotón de maquis e incorporados al ejército de liberación contra el fascismo. Y veinte pares de botas confiscadas. Un cuarto de hora de disparos, gritos y confusión, bajo la mirada gélida del teniente de ojos negros como el carbón, diez minutos para recoger el botín y toda una vida para desaparecer trepando por las cabañas de Risé y más allá, hacia el Pic de Pilàs, y, collada arriba, con raquetas en los pies, llegar derrengados a la raya de Francia por Montroig, de madrugada, a la claridad acusadora del día. Pero no todos se fueron peñas arriba con la sensación del deber cumplido. El teniente y un pelotón se quedaron en la cueva a observar la reacción del enemigo.
El general Sagardía. El general Antonio Sagardía Ramos, ex jefe de la 62 División del Cuerpo del Ejército de Navarra en persona, el mismo que, con un esfuerzo meritorio, se había ganado a pulso el apodo de carnicero del Pallars, se encontraba en visita extraoficial en la región que lo había propulsado a la fama; contempló la colección de cadáveres mutilados, chasqueó la lengua con fastidio y dijo al teniente coronel que le hacía los honores que el culpable era el incompetente del comandante que yacía ante él tuerto y muerto, pero con su estrella en la gorra, por haber caído en la más elemental de las emboscadas guerrilleras. Y no se les ocurre nada mejor que mandarme a mí a la reserva.
El resultado fue el que preveía el maquis: doblaron los efectivos del valle a costa de reducirlos en otros lugares. Cuando el grueso de las fuerzas de inspección volvía con los muertos y con algunos soldados a los que el miedo había dispersado, cuando el camión que transportaba al personal cruzaba el puente de Àrreu, el teniente de ojos como el carbón dijo ¡ahora! Uno de sus hombres disparó al aire una bengala de humo y, a los veinte segundos, el puente, dos jeeps y un camión salieron volando alegremente por el aire. El teniente Marcó sabía que la supervivencia de las partidas de maquis que actuaban entre Isil y Collegats se recrudecería mucho, entre otras cosas, porque la vía de salida por el puerto de Salasu se congelaba y era preciso dar largos rodeos, aunque bastante seguros, por Espot, los Estanyets y el Montsent.
—Pintar es una mariconada.
—Para mí es una distracción. El trabajo de la escuela es rutinario.
—¿Y qué? ¿Te ha tirado los tejos?
—¿Cómo dice?
—Digo que si la señora se te ha insinuado.
Que si la señora se le… La última sesión llegó como llega en la vida todo lo que duele; después de matizar el tono de los pliegues del vestido, después de contemplar los ojos vivos que habían crecido en la tela y después de darse cuenta de que el retrato ardía o poco faltaba, suspiró y procedió a limpiar el pincel con un trapo sin dejar de mirar los ojos pintados pensando que ya no podía hacer más. He terminado, Elisenda. Y Elisenda se levantó rápidamente, se acercó al caballete y contempló el retrato en silencio un largo minuto, de modo que Oriol tenía ante sí los ojos que por su pincel penetraban en el alma, y detrás, el perfume que lo transportaba a lo desconocido. Las manos finas y suaves que exhalaban aroma de nardo aplaudieron.
—Es una obra de arte —dijo, emocionada.
—No sé —respondió Oriol, cauteloso—, pero me ha salido de dentro.
Unos segundos antes de morir embriagado, una corriente eléctrica intensísima le recorrió la columna vertebral: Elisenda puso la mano en el hombro y no la retiró. Y sin previo aviso, se inclinó mostrando el comienzo de los senos y le dio un beso silencioso en la frente.
—Te lo agradezco muchísimo —dijo—. El retrato es extraordinario. Deberías dedicarte a la pintura.
Que si la señora se le había insinuado. Dios mío. La señora no se me ha insinuado, yo sólo pienso en sus ojos y Rosa está cada día más áspera porque se huele algo; no sé qué antenas tienen las mujeres para captar esas cosas. Dios mío. Tal vez me equivoqué al aceptar el encargo, tal vez tenía que haberme limitado a la escuela y a meter en la mollera a Elvira Lluís, Célia Ventureta y Jaumet Serrallac, que eran los mayores de entre los que no tenían que dejar las clases para ir a segar la hierba por orden de sus padres, que no, que el sujeto es España, que el sujeto nunca va acompañado de preposición, ¿lo entiendes, Jaume, lo entendéis? Si decimos España crece con amor al Caudillo, con amor no es el sujeto.
—Pero es la palabra más importante —tosió Elvira Lluís.
—¿Qué significa España crece con amor al caudillo, señor maestro?
—Bueno, eso es el ejemplo del libro. Vamos a poner otro: El trigo crece con amor al agua.
—¿Qué es el trigo?
—Aquí lo llamáis forment.
—Ah, ahora lo entiendo mejor. Y el sujeto será el trigo, ¿no?
—No, no se me ha insinuado ni remotamente. Es una auténtica señora.
—Bueno, tiempo al tiempo. Por cierto, ¿te ha pagado?
—Religiosamente. Pero ¿qué quiere decir con tiempo al tiempo?
Revolvió con la cucharilla en la tacita de café, aunque estaba vacía, y la dejó en el platillo. Tenía ganas de volver a casa, pero también temía encontrarse con la mirada de Rosa, preñada de reproches mudos, tanto, que ni siquiera sonrió cuando le entregó el dinero del cuadro.
—Le recuerdo que Elisenda es una señora casada.
—Sí, casada con un truhán que no hace más que… En fin.
Oriol se levantó y a Valentí le extrañó que tomara la iniciativa. También lo irritó. Con un gesto seco lo obligó a sentarse otra vez. Se inclinó por encima de la mesa y se le acercó tanto que, echándole su agrio aliento en la cara, dijo yo sí que me he tirado a tu Elisenda. Y te aseguro que no es cosa del otro jueves.
Cuando Oriol, indignado, iba a responder qué se ha creído usted, entró en el local uno de los hombres del señor alcalde, el del pelo rizado, fue directamente a la mesa y agitadamente le susurró algo que Oriol no pudo oír. Valentí Targa se levantó como movido por un resorte y le hizo el mismo gesto seco de antes, pero ahora significaba sígueme, y Oriol dijo es que tengo que volver a casa, porque Rosa.
—Déjalo todo y sígueme —dijo, como Jesucristo—. Y abrígate.
El de las cejas pobladísimas detuvo el coche al lado del cementerio de Sort, enfrente de un cobertizo en el que había unos veinte ataúdes alineados. Se apearon del coche tres falangistas uniformados y Oriol, que había adoptado inconscientemente la actitud del grupo. Los soldados que estaban de guardia los saludaron y les franquearon el paso. En un rincón, un cadáver de uniforme militar indefinido imploraba, con un ojo abierto, una victoria imposible; el otro ojo y la mitad correspondiente de la cara era un amasijo sanguinolento. Targa lo puso boca arriba empujándolo con un pie. Oriol temblaba a su lado, no quería mirar detenidamente el rostro de la muerte y, cuando no pudo soportarlo más, se fue a vomitar a un rincón. Valentí lo observó unos instantes, se ahorró el comentario y se acuclilló junto al cadáver del maqui.
—Fijaos en esto —dijo sin volverse.
Oriol se acercó con un pañuelo en la boca, pálido, las piernas casi no lo sostenían. Los demás los rodearon. Valentí tiró de la solapa de la chaqueta del muerto. Llevaba en el ojal una insignia metálica. Se la quitó y se la guardó en la mano. Era una campanita de color rojo. Oriol la miró en silencio, pero no sabía lo que significaba.
—Este maqui era de la partida del teniente Marcó —anunció al grupo—. Llevan eso para reírse de nosotros. Los dirige Eliot.
—Quién es Eliot —dijo el del bigote más fino.
—Un inglés que conoce esto piedra a piedra; por lo visto, le gusta jugar con nosotros. Con el ejército. —Como envidiándole—: No hay quien lo iguale.
Oriol miró con desolación la hilera de soldados muertos. El señor Targa añadió, como aleccionándolos, que ese tal Eliot y ese tal Marcó eran listos, pero que él ya sabía de qué pie cojeaban. Si el ejército quisiera hacerme caso…
Guardó la insignia de la campanita en el bolsillo, señaló hacia los soldados muertos y dijo van a saber éstos lo que es bueno. Hasta ahora no hemos hecho más que jugar.
Los demás se miraron en silencio sin entender muy bien lo que quería decir. Oriol pensó que si al alcalde y sus falangistas les parecía un juego cargarse a dos vecinos del pueblo porque se decía que habían participado en la muerte de los Vilabrú, y a un par más por anarquistas y republicanos, no quería imaginarse la cara que tendría el horror en adelante.
Tina agradeció con una sonrisa distraída el café que le ofreció Joana. Miró por la ventana. Aunque hacía muy poco que se habían ido los niños, fuera empezaba a oscurecer.
Maite, subida a una silla, clavaba papeles con chinchetas en un corcho enorme que habían montado en el vestíbulo a modo de reclamo y de mural cronológico de la exposición. Tina la observaba al tiempo que soplaba el café. Por supuesto que podía ser ella. Ya lo creo que sí. Pero ¿qué le encontraba Jordi? ¿Por qué habían empezado a…? Es más lista, más culta. Maite es más culta que yo. ¿Es eso lo que le ha atraído? Y no engorda como yo.
—Pásame esa hoja. La de la foto, sí.
Pobre Maite, pensó Tina mientras le acercaba la hoja de la foto. Tenía que concentrarse en el trabajo, de lo contrario, no acabarían nunca y dijo estaría bien abrir un apartado dedicado a la guerra civil, creo yo. Maite la miró desde la altura. Ricard Termes y Joana, que estaban recortando cosas, dejaron de hacerlo y la miraron. Se dio cuenta de que era el centro de atención de todo el mundo, lo cual la angustiaba bastante.
—No tenemos ni idea de la guerra civil —dijo Ricard Termes cautelosamente.
—¿Te imaginas el trabajo que nos daría? —Maite, con prudencia.
—Qué palo, ¿no? —remató Ricard.
—Me ocupo yo, no os agobiéis. Por lo visto, el maquis se movió mucho por aquí durante la guerra y después.
—Si te comprometes tú… —A modo de explicación—: Es que si esto se alarga mucho más, mi mujer se divorcia.
Sin decir nada, Joana se fue hacia la secretaría mientras los demás seguían sopesando si valía la pena abrir un nuevo apartado sobre las escuelas en el período de la guerra y Ricard decía tengo entendido que aquí no se cerraron durante la guerra, porque no había mucho follón y Maite, sí; y Joana volvió de la secretaría con una carpeta de la que sobresalían, como si quisieran reventarla, un montón de papeles. La abrió. Contenía ejemplares del boletín parroquial. Dio a Tina uno de los primeros.
—Esto tiene que ver con eso —le dijo, señalando un artículo que llevaba por título Un nuevo mártir por Dios y por la Patria, y una foto muy defectuosa en la que dos figuras pequeñas, vestidas con el uniforme de la Falange, miraban a la cámara. Una de ellas apoyaba un brazo en el hombro de la otra y la vida les sonreía.
Tina no pudo averiguar si una de las figuras sería Oriol Fontelles, porque no se distinguían las facciones y la única imagen que tenía de Oriol era la del autorretrato que se había hecho delante del espejo del lavabo de la escuela.
Empezó a leer el artículo con la voz de Maite de fondo, que preguntaba qué es; Joana contestó es sobre un maestro de Torena. Y Ricard dijo ah, sí, el que se cargó el maquis; ya había oído hablar de él. Y Joana a Maite, dicen fue uno de los mayores fascistas de la comarca y era maestro de escuela, fíjate. Entonces, Ricard, frunciendo el ceño, dijo pero eso nos va a complicar la existencia; si abrimos otro frente no llegamos a tiempo para la inauguración, y Maite respondió bueno, bueno, en todo caso, lo hablamos después, no te asustes ahora. Mientras tanto, Tina seguía leyendo un artículo pomposo, retorcido, oficialesco y artificioso según el cual, hacía una semana, el día dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, día de San Lucas evangelista, a sabiendas de los grandes daños que podría causar, una numerosa y poderosa partida de maquis asaltó tres pueblos de la comarca (Torena, Sorre y Altron) con intenciones de adueñarse de la cota en cuestión y, desde allí, avanzar sin obstáculos para bombardear con artillería pesada el valle de la Noguera y la capital de la comarca y, de ese modo, distraer a las fuerzas nacionales etcétera, etcétera. Leyó unos párrafos en diagonal. Aquí, aquí: … la valerosa actuación del maestro de Torena, Oriol Fontelles Grau, quien, con sus solas fuerzas y una pistola de calibre pequeño, se enfrentó a la chusma roja que pretendía tomar la iglesia y cometer una profanación. Oriol Fontelles, el nuevo mártir, se enfrentó a ellos desde el interior y los mantuvo a raya hasta dos horas después de quedarse sin munición. A medida que vamos descubriendo los hechos, parece ser que, todavía agonizante, declaró a su amigo, el alcalde de Torena, camarada Valentí Targa, quien lo acogió en sus brazos para que muriera en paz, que había resistido todo lo posible para dar tiempo a las fuerzas del orden a llegar a Torena sin problemas y antes de que los rojos se hubieran hecho con una posición privilegiada. Sabía, le dijo, que daba la vida para salvar otras muchas y que se alegraba. Y el santo guerrero, el maestro laborioso, rindió el alma al Señor de los Ejércitos del Cielo y de la Tierra en la flor de su vida. Descanse en paz este héroe y mártir, el falangista Oriol Fontelles Grau (1915–1944). Atiza.
—¿Puedo quedarme con esto? —Tina a Joana, refiriéndose a la carpeta repleta de boletines parroquiales.
—Por mí… —Joana miró a Maite, que tampoco puso ninguna objeción.
—Es que… No sé… Me interesa el tema, puede que me sirva para el libro, aunque luego a lo mejor no lo mencione.
—Pero en cuanto a la exposición —aprovechó Ricard— nos olvidamos la guerra, ¿no?, porque se nos complicaría todo mucho.
Consideraron que sí, que podían dejar la guerra al margen sin mayor problema.
Tina cerró las carpetas con restallido de gomas y se acercó a Joana; le dio las gracias y añadió me viene muy bien este material; Joana la miró a los ojos y le preguntó por qué estás triste, Tina. Tina se quedó boquiabierta y tardó unos segundos en reaccionar. Entonces, tragó saliva y dijo porque…, porque Arnau quiere meterse fraile.
Rosa estaba poniendo la verdura al fuego. Por la minúscula ventana, ahora adornada con cortinas nuevas de cuadraditos verdes y blancos, vio pasar a tres o cuatro hombres oscuros, casi fundidos en tenue luz que iluminaba la plaza. Y detrás, Oriol, más despacio, vacilante, pero siguiéndolos. Le pareció que miraba un instante hacia la ventanuca y también que seguía un poco a regañadientes al grupo de falangistas, que avanzaba ya por el Carrer del Mig con alguna amenaza en mente. Rosa suspiró, se sentó y se puso delante la cesta de las mondas de patata; entonces notó la primera patadita y deseó de todo corazón que fuera niña.
Oriol se había dejado adelantar por los tres uniformados, quienes rápidamente se situaron al lado de su jefe. Iban por la estrecha calle y, a pesar del frío, Quim el de ca de Narcís observaba al grupo a pie firme en la puerta con la alegría en los ojos, conteniéndose las ganas de llamar a ca de Birulés y decir a Feliu por fin alguien pone las cosas en su sitio. Se limitó a saludar al maestro nuevo con un gesto muy educado, aunque no tuvo respuesta porque Oriol estaba muy abrumado. Valentí llegó a ca de Ventura y llamó con impaciencia al cristal de la ventana. Y luego pasó todo lo demás y Oriol lo vio desde el umbral de la puerta de la calle: dónde está el hijo de puta de tu padre, dejad al chico en paz, él no sabe nada, y sobre todo la mirada dura de la madre Ventura clavada en sus ojos cuando dijo ¿sabe dónde está Francia? Que se lo diga el maestro, antes de que el bofetón de Valentí la hiciera volar por los aires. Y después no vio nada más, porque salió a la calle. Y cuando volvió a casa pálido y ojeroso, Rosa, pálida, ojerosa y con mucha tos, no le preguntó qué había pasado y él tampoco dijo nada, sino que se sentó mirando al vacío. Ella empezó a sentir desprecio por él y se fue a la cama sin cenar ni decir nada, como hacían los de ca de Ventura en esos momentos. Oriol tuvo que retirar la cazuela del fuego. Entonces llamaron a la puerta y por unos momentos se imaginó que era Elisenda Vilabrú, que venía a explicarle con su voz aterciopelada que todo era un error. Pero no. Era el falangista del bigote fino.
Ventureta se llamaba Joan Esplandiu Carmaniu, tenía catorce años y los ojos desorbitados de pánico. Lo obligaron a sentarse en una silla, sin atarlo ni nada, y Valentí, con una sonrisa bondadosa, le ofreció un vaso de agua que el muchacho bebió ávidamente; después le ofreció tabaco y el niño dijo que no y Valentí, vamos, chico, seguro que fumas a escondidas y Ventureta dijo sí, señor, a veces, pero me marea un poco y Valentí, como quieras, y retiró la oferta. Y ahora que nos hemos hecho amigos puedes decirme todo lo que sepas de tu padre y el chico, es que no sé nada, mi madre le ha dicho la verdad.
—No. Empecemos de nuevo: ¿tu padre está en Francia?
—Creo que sí.
—¿Dónde?
—No sé. Padre y madre se separaron, ella no sabe nada, ni ganas.
—¿Y cómo es que lo vieron saltar al patio de madrugada?
—Pero ¡si no sabemos siquiera si está vivo, señor!
—Yo sí que lo sé. Está vivo y ahora es un asesino. Y quiero saber cuándo va a vuestra casa a veros a escondidas.
—Pero ya le he dicho que… —El chico no se atrevía a mirar a Valentí—. Cuando se separaron, él se marchó con el ejército republicano y no hemos tenido noticia de él, señor.
—No me llames señor, llámame camarada.
—Sí, camarada.
—¿Cada cuánto va a casa?
—No va, camarada. Te lo juro.
—No jures en falso.
—No juro en falso, es la pura verdad.
—El maestro está fuera —asomó la cabeza uno de los uniformados, el del bigote fino e hirsuto.
—Que entre.
Pasaron a Oriol al despacho del alcalde y pudo mirar a Ventureta a los ojos. El chico apartó la vista despectivamente y la fijó en la pared, por debajo de la foto de Franco y su victorioso traje de campaña.
—¿Qué le habéis hecho?
—No le hemos tocado un pelo. —Agarró a Oriol del brazo y lo sacó del despacho otra vez diciéndole, de modo que lo oyera Ventureta, que si el padre del chico no se entregaba, sintiéndolo muchísimo tendrían que tocarle algo más que un pelo. En la penumbra del pasillo, delante de la puerta del despacho y agarrando con fuerza a Oriol por el brazo, le dijo, casi al oído, con su voz profunda e insinuante y con toda la furia en los ojos, que sea la última vez que pones en tela de juicio una decisión mía en público.
—Sólo pregunté si…
—Aquí mando yo.
—Es un niño. No es más que un chiquillo.
—Tienes que levantar acta del interrogatorio.
—¿Yo?
—Balansó y compañía tardarían cien días.
—Pero ¿esto qué es? ¿Un juicio? ¿Por qué no llamamos a Sort?
—Qué gracioso. Ni se te ocurra, vamos —añadió, fuera de sí—, porque te desuello vivo.
Hasta ese momento no dejó de presionarle el brazo, estaba muy alterado. Un poco más sereno le apuntó al pecho con el índice:
—Soy responsable del orden público del municipio. Y quiero que se levante acta porque las cosas hay que hacerlas bien.
—Un niño no puede haber hecho nada.
—¿Acaso te digo yo cómo tienes que enseñar las tablas de multiplicar? Si es que todavía se enseñan.
Cuando Valentí reanudó el interrogatorio, Oriol Fontelles, el maestro nacional reconvertido en secretario de tribunal, se encontraba en un rincón armado de papel y lápiz, al lado de la máquina de escribir, y no miraba al chico. Valentí se sentó enfrente de Ventureta y le dio unos golpecitos amistosos en el hombro mientras le decía a ver, dónde estábamos, ah, sí, ibas a decirme el paradero de tu padre. ¿Dónde está?
—¡Qué no lo sé, camarada!
—¡No me llames camarada! No te lo has ganado.
—No sé dónde para, señor.
—Muy bien. Vamos a esperar. —Se sentó a su lado, mirándolo de hito en hito—. Tu padre es cobarde, no se presentará ante mí y entonces no habrá más remedio que matarte. Es una lástima.
Oriol levantó la cabeza bruscamente. Se encontró con la mirada gélida de Valentí, como si éste hubiese hablado precisamente para hacerle reaccionar.
—Padre no se enterará de que yo… —prosiguió Ventureta.
—Verás como sí. No sé cómo se las apañan, pero las noticias vuelan. —Cogió la tabaquera y empezó a liar un cigarrillo—. Si no viene es por cobardía.
Detuvo el gesto y, con el cigarrillo a medio liar, señaló al niño:
—¿Te suena de algo el nombre de Eliot?
—No.
Oriol bajó la cabeza y siguió tomando nota. Oyó la voz temblorosa del niño:
—¿Puedo fumar, señor?
—No. Haberlo aceptado antes. —Lo miró fijamente, inmovilizándose—. Ya no somos amigos. No me queda más remedio que hacerte daño para que me digas lo que sabes.
Joan Esplandiu el de ca de Ventura, Ventureta, soltó el primer gemido de la noche; lo desbordó el miedo que estaba pasando.
—No me vengas con ésas —dijo Valentí encendiendo el cigarrillo. Y al escupir una brizna de tabaco añadió—: La culpa la tiene el malnacido de tu padre.
Al muchacho se le escapó otro hipo y Valentí lo miró con desprecio:
—He visto morir a niños más pequeños que tú con el fusil en la mano y la alegría en el pecho. —En voz baja, a un palmo del niño—: Y tú lloras como una niña… —Le echó el humo en la cara. Casi en un susurro—: ¿Dónde está tu padre?
—Señor maestro… —dijo el niño—. Dígale que yo…
—El señor maestro es el señor secretario aquí. No tienes derecho a hablar con él.
Se levantó, se acercó a Oriol, que ya estaba escribiendo a máquina, y, con una seña, le indicó que le diese los apuntes del interrogatorio. Los leyó en diagonal, bajo la atenta mirada de Ventureta, que parecía esperar que lo escrito en esos papeles de tacto basto y color oscuro produjese su indulto, ha sido un error, presentamos nuestras disculpas en nombre del propio Caudillo. De repente, el alcalde puso cara de disgusto. Golpeó, pensativo, el fragmento que no le gustaba. Cuando hubo acabado de leerlo, volvió a dejar los papeles ante la máquina de escribir de Oriol.
—No es así. Escribe:
Con las manos a la espalda, empezó a pasearse recitando que habiendo invitado al infrascrito Joan Esplandiu el de ca de Ventura a personarse en el Ayuntamiento, acepta éste la invitación con total aquiescencia por su parte y la de su familia. A falta de sala de interrogatorios, es recibido en mi despacho y se le ofrece un vaso de agua. No pudiéndose dilucidar el asunto que motivó la comparecencia, se le invita a pasar la noche en el Ayuntamiento, ofrecimiento al que el susodicho se adhiere con entusiasmo. Valentí señaló los papeles y la máquina:
—Pásalo a limpio —dijo, mientras se ponía la chaqueta y la bufanda.
Aunque, por posición, por historial, por patrimonio y por carácter Marcel Vilabrú fuera la típica persona especializada en hacer sufrir a los demás, romper corazones, absorber voluntades y ganarse fidelidades sin mover un dedo y prácticamente sin proponérselo, cometió el error de enamorarse de quien menos le convenía. Se llamaba Ramona, era de una familia de artesanos del barrio de Sants, le entusiasmaba la lucha contra el poder que habían iniciado los estudiantes de Nanterre, asimiló el concepto de revolución y propuso a Marcel ir a verla in situ. Era su último año de Derecho y las asignaturas de Civil y Mercantil le habían costado Dios y ayuda. Ella provenía de Filosofía y cursaba lo que grosso modo podría calificarse entre segundo y quinto. Ninguno de los dos tenía la menor intención de ejercer la carrera para la que se habían preparado, Ramona, porque se proponía ser escritora, y Marcel, porque no se había propuesto nada.
—Kilométrico, mochila, frutos secos y chocolate.
Marcel no se atrevió a decir que nunca había viajado en esas condiciones porque esos ojos, esa boca, esa manera de no sé por qué me gusta tanto y dijo de acuerdo, kilométrico, mochila, frutos secos y chocolate. Informó a su madre de que iba a ver las pistas de Saint–Moritz con Quique, aprovechando que no había esquiadores, compró el silencio de Quique, quien informó a Elisenda puntualmente, la cual también lo recompensó, compró dos kilométricos, una mochila de alta montaña, dos kilos de frutos secos variados y treinta tabletas de chocolate y se fue a la estación de Francia con su amada.
En ausencia del hijo, Quique pasó dos noches en el piso que la señora Vilabrú tenía en Barcelona, refugiado en una especie de oasis, una variación respecto a los encuentros furtivos de Torena. La condición de mantener el secreto estrictamente era lo único que no había variado desde el principio de la enrevesada e inesperada relación, iniciada hacía once años, cuando él era un jovencito de diecinueve, bien plantado y con las ideas claras, y ella lo doblaba en edad y algo más. Ahora, Quique tenía treinta años y seguía siendo un hombre bien plantado y con las ideas claras, y la señora había cumplido cincuenta. Nadie sabía nada de esa relación. Mejor dicho, Elisenda creía que nadie sabía nada, por eso era tan importante hacer lo que fuera necesario por mantener el secreto. Les gustaba el juego de la clandestinidad absoluta, ella no podía correr el riesgo de que alguien pensara lo que no debía. Ahora que Bibiana había muerto, ni siquiera el servicio podía enterarse de que los únicos orgasmos de la irregular vida sexual de la señora sólo se producían en esas condiciones, cuando los amantes debían esconderse incluso de su propia mentira.
Entre tanto, la escapada a París fue el no va más. Marcel y Ramona no salieron de la habitación de la pensión de rue Guisarde más que para comer algo, respirar un poco y volver a desaparecer entre las cuatro paredes. No llegaron a saber dónde estaba el cartier latin, pero avistaron el Sena, algunos puentes y la silueta de la torre Eiffel y, por tanto, en su historial constaba que habían estado allí. En primera línea de fuego.
En el tren de vuelta, entre vacilaciones y vergüenza, muchísima vergüenza, y ante la perplejidad y la indignación progresivas de Ramona, Marcel confesó que no era lo que parecía, que no se alarmara, que él no, ni muchísimo menos, pero que su familia podía decirse que era adicta al régimen, que su color moreno no era natural, sino del esquí; que era la segunda vez que cogía un tren y que la primera había sido en el trayecto de ida; que en verano se iba a esquiar a Argentina, que era escandalosamente rico y que si todavía lo quería, a pesar de todo.
En la estación de Perpiñán, cuando el tren empezó a tomar velocidad, Ramona, ojos llorosos, sueño hecho añicos e ilusión rota, aprovechó para apearse en marcha, y Marcel, desolado, no pudo hacer lo mismo porque el tren había acelerado bastante, y gritó Ramona, Ramona, desesperadamente, varias veces, y fue un espectáculo muy grato para los desconocidos compañeros de vagón.
El día en que la señora Elisenda Vilabrú, viuda de Vilabrú, cumplió cincuenta y tres años, dos meses y cinco días, se propuso retocar su vida un poco y encargó un billete a Fiumicino. A esas alturas, era una mujer respetada en todos los ámbitos en los que la respetabilidad era importante. Se había iniciado tan jovencita y había aprovechado el tiempo tan bien que no era fácil saber si el atractivo que ejercía sobre los que ostentaban el poder se debía a su habilidad natural o al hecho de poseer, por herencia familiar, una de las grandes fortunas en tierras y en cuentas corrientes. Aunque tal vez se debiera a la escrupulosa educación que le habían dado las teresianas, quienes le inculcaron que, por ley de vida, formaría parte de una esfera social en la que no debía alterarse si topaba con personas sin moral ni principios y, sobre todo, no podía olvidar que, en ese mundo, lo único imperdonable era la falta de educación. Lo demás se lo debía a los buenos contactos iniciados en San Sebastián, a sus dotes naturales, a su encanto y a su inflexibilidad cuando era preciso, y así llegó a ser imprescindible en los círculos de empresarios y en los de los contactos políticos adecuados, favorables a los empresarios. Tal vez lo más espectacular fuera que había puesto el primer eslabón —o quizá el segundo— en el negocio de la nieve, se había adelantado a los más atrevidos apostando fuerte por la industria del material deportivo, había entendido que vender una buena marca era mucho más importante que vender buen género e invirtió mucho dinero (a pesar del escepticismo de sus asesores, Gasull entre otros) en adquirir un buen diseño de marca cuando aún habrían de pasar varias décadas para que eso fuera habitual. Y ganó el prestigio que dan los productos deportivos Vilabrú, aunque por motivos de diseño de marca se llamaron Bru: esquíes, bastones, botas, raquetas, palas, guantes, gafas, crema de cacao y pantalones, anunciados por Karl Schranz; raquetas de tenis, pelotas de tenis, redes de tenis, sillas de árbitro de tenis, muñequeras de tenista, niquis, camisas, vendidas con el apoyo de la sonrisa de Gimeno, Rod Laver y Newcombe, palos de hockey sobre hierba y sobre patines, balones de balonvolea, balonmano y baloncesto, de fútbol (de los de válvula) y zapatillas de la marca Brusport, las más ligeras. Y las magníficas palas de tenis de mesa que se exportaban a China, Suecia y Estados Unidos, porque ofrecían ligereza, precisión y fiabilidad extraordinaria de impacto. Lo consiguió ella sola, porque ningún otro empresario de su entorno creía en esa estrategia. Pero a ella le gustaba navegar a contracorriente, agarrada únicamente a la inseguridad de una simple intuición. Tanto es así que todo había sido igual en su vida, y continuaría siéndolo. Además, y sin inmutarse, había creado sociedades que había presidido y a las que había enriquecido dejándose guiar sólo por su olfato y por el consejo, siempre en posiciones más conservadoras y tímidas, del abogado Gasull, un hombre que distaba de ser brillante, pero que hacía gala de una gran cualidad: la de estar casi permanentemente bien informado.
Según las malas lenguas, Elisenda Vilabrú siempre tenía un embajador personal en el Consejo de Ministros. A veces, las malas lenguas estaban casi tan bien informadas como el abogado Gasull. Era cierto que, a menudo, entre los favorecidos por el general Franco, se encontraba un abogado, un alto funcionario o un terrateniente al que la señora Vilabrú había respaldado con una inyección económica en forma de compra de acciones en momentos oportunos. Por otra parte, nunca dejó de adquirir, vertiente a vertiente, grandes extensiones de terreno, principalmente en el Pallars, que era donde deseaba demostrar su poderío, pero también en cualquier otra parte en la que surgiese la ocasión. Por lo visto, era propietaria de la mitad de Doñana. Así pues, se consideraba culpable de no haber dedicado mucho tiempo a la educación de su hijo. Ahora, al cumplir cincuenta y tres años, dos meses y cinco días, su hijo estaba a punto de terminar la carrera de Derecho y, con un esfuerzo titánico, se había convertido en un perfecto haragán. Elisenda se consideraba responsable, pero no podía hacer mucho más que barrer los platos rotos de su hijo cuando soplaba el vendaval y sermonearlo con un distanciamiento autoritario que a Marcel, aunque adoptaba una actitud humilde, le entraba por un oído y le salía por otro.
Por la misma razón por la que, al parecer, deseaba adueñarse de todo el Pallars, jamás se le pasó por la cabeza la idea de abandonar casa Gravat. Aunque el pueblo, sin ser pobre, estaba hecho una lástima, no era nada presentable, la señora seguía residiendo en casa Gravat y desde allí mantenía largas conferencias con Barcelona o Madrid, compraba y vendía con precisión fría y llevaba la cuenta de los novillos que crecían sanos, de las vacas que se despeñaban, de las toneladas de lana que se facturaban en la esquila y de todos los documentos que el administrador desplegaba encima de la mesa del comedor, que era donde despachaban una vez a la semana, y sólo una o dos al año se acercaba, con un pañuelo perfumado en la nariz, al ajetreo de ca de Padrós, la finca en la que se generaba toda la riqueza. Vivir en casa Gravat, ampliar las antiguas cuadras y convertirlas en cocheras, limpiar la fachada esgrafiada, instalar un televisor y salir al mirador que daba a la plaza a esparcir su perfume de nardo era su manera de fusilar a los culpables que no habían sucumbido a su Goel, a los que todavía estaban vivos; mostraba sin alardes su desvergonzada riqueza y miraba al horizonte como si ca de Feliçó no existiera, como si ca de Ventura hubiera sido derribada, como si los Gassia de ca de Misseret, que se multiplicaban como conejos, fueran cantos rodados de la plaza; era su manera de decir que la guerra no había terminado ni terminaría jamás, porque ella sabía conservar la memoria de los muertos de la familia. A pesar de todo, por comodidad, había arreglado el piso inmenso de Pedralbes, en el que pasaba el menor tiempo posible, aunque le resultaba muy práctico. Atendía, pues, sus negocios metódicamente y con precisión, tanto en Torena o Barcelona como en el propio coche, es decir, que Jacinto Mas, el eterno chófer, era una de las personas que más sabía de las idas y venidas de la señora. Pero es que también era de las más fieles, porque ella me mira con esos ojos, como diciéndome muy bien, Jacinto, así me gusta; en ti confío, en tus manos encomiendo mis secretos, porque tú eres, Jacinto, el paladín de mi seguridad. Si supieras cuánto te amo, Jacinto, dice siempre con la mirada; pero la barrera de la sociedad y sus clases se interpone entre nuestros amores inmortales.
No faltaban lagunas en la intensa vida religiosa de la señora Elisenda Vilabrú. Cuando asesinaron a los hombres de casa, huyó a San Sebastián, con Bibiana en una mano y la otra detrás, y se le enfrió la devoción hasta el punto de dejar de ir a misa ostensiblemente. Así castigaba a Dios por no haber estado a la altura de las circunstancias. Sin embargo, cuando volvió a Torena y luego pasó todo lo demás, cuando sinceramente pudo decir que por fin podía descansar, volvió a frecuentar regularmente la parroquia, para gran alegría de mosén Aureli Bagà, quien, por otra parte, se convirtió en confidente de los inevitables pecados de la señora. Desde que volvió a la práctica de las formas de devoción establecidas, no faltó ni un solo domingo a la cita obligada. Siempre se sentaba en el mismo banco, en primera fila, mientras que en los últimos bancos, al lado de la puerta de la iglesia, Jacinto Mas, cruzado de brazos, montaba guardia para que todo el mundo se comportara como es debido. Jamás, ni un solo domingo, se le ocurrió a nadie quitarle el sitio, ni siquiera a Cecilia Báscones. Allí, en la iglesia de Sant Pere de Torena, hizo Marcel la primera comunión, aunque también le habían invitado a hacerla en la catedral de la Seu d’Urgell e incluso en la iglesia de los jesuitas de Sarrià, que mantenía unas excelentes relaciones con el ICAIC Sant Gabriel. Y todos los domingos después de misa, cuando mosén Aureli salía presurosamente a saludar a la señora y a fingir que saludaba a los demás feligreses, ella le ponía en la mano un billete bien doblado. Una o dos veces al trimestre le preguntaba en qué estado se encontraba el Proceso y mosén Aureli Bagà, que siempre temía la pregunta, debía trasladarse a la Seu para interesarse por el estado en el que se encontraba el Proceso y después edulcoraba una respuesta que la señora siempre recibía en silencio. En tales momentos de apuro, mosén Aureli Bagà concluía que se ganaba sobradamente los generosos donativos de la señora Vilabrú.
Una vez al mes, acudía a celebrar la misa en la parroquia de Torena el anciano canónigo August Vilabrú, y su sobrina Elisenda atendía con la misma unción que de costumbre. El padre August, tan castigado por sus noventa y pico años de edad que no lograba entender a la primera la cuestión de las propiedades ergódicas de los procesos aleatorios valorados en espacios métricos compactos, y se le irritaban los ojos al leer y las fórmulas le hacían chiribitas, y le habría encantado tener treinta años menos para poder ser testigo del nuevo camino de la matemática, hablaba muy poco y arrastraba una mirada triste de perro de caza.
Aunque la señora Elisenda pecaba tres o cuatro veces al mes, consideraba que a mosén Aureli Bagà no le incumbía, y por lo tanto, no hablaba de ello cuando se confesaba. Por otra parte, cada vez pecaba más a menudo en el piso de Pedralbes que en el pueblo, porque no quería que nadie oyera sus gritos ansiosos en Torena. Nadie. Ni las buenas familias adictas a Franco, como ca de Birulés, casa Savina, ca de Majals o ca de Narcís, tenían el honor de gozar de su intimidad. Y Cecilia Báscones menos aún, por impresentable. La señora Elisenda se había propuesto no tener amistades en Torena. Vivía allí para recordar a unos cuantos individuos que la vencedora era ella. Y para poder ir una vez al mes al cementerio, lloviera o nevase. Y para exponerse a la mirada de Dios más de cerca.
Leyó detenidamente el billete de avión, como si contuviera la solución a sus problemas. Al menos, había decidido que le tocaba a ella mover pieza.
Salió de Torena de madrugada. Despachó con el abogado Gasull en el inacabable trayecto hasta el aeropuerto de Barcelona y, ya en el aparcamiento, le pidió que la dejase a solas con Jacinto. Éste abrió la mampara de separación, dilató las aletas de la nariz para embriagarse de aroma de nardo y recibió las instrucciones sin volverse. Las asimiló mirándola por el retrovisor y, como de costumbre, entendió perfectamente las disposiciones de la señora para atajar el lamentable espectáculo que estaba dando Marcel con lo de la puta hippy.
—Cuando vuelva, no quiero ver ni una hoguera encendida.
—Estarán todas apagadas.
—Gracias, Jacinto.
El mismo espasmo de corazón, como siempre que le decía muy bien, Jacinto, así me gusta. Pero se limitó a responder que tenga buen viaje, señora.
Volvió en un tren nocturno, cansada, triste y sobre todo, con la dignidad agrietada, porque, a pesar de la indignación, cada cinco minutos pensaba ahora se abrirá la puerta, entrará Marcel y le diré eres un hijo de puta, porque eso se avisa, pero si quieres lo hablamos, ¿de acuerdo? Pero Marcel no aparecía por la puerta del vagón porque en esos momentos estaba recitando a su madre lo impresionantes que eran las pistas nuevas de Saint–Moritz, según el catálogo, y la señora, que ya tenía el billete de Fiumicino en la mano lo oía con paciencia, pensando con quién andarás por ahí, que te ha sorbido el seso hasta el punto de montar todo este número, tú, que no mueves un dedo por no hacer el esfuerzo.
Ramona estaba dispuesta a considerar que había actuado precipitadamente y a reconocer que no había mal alguno en ser millonario, por el amor de Dios, e iba a llamar a Marcel cuando Jacinto Mas dio con el piso de estudiantes y sostuvo una conversación muy interesante con la joven, ella, sentada en su cama, él, de pie, con un cigarrillo en la boca que lo obligaba a entornar los ojos, tocándose la cicatriz de la cara con el dedo, como siempre que pensaba, y mirando de vez en cuando la barrita de incienso que humeaba solitaria encima de una mesita de noche rescatada de los Encantes.
—Tú verás.
Ramona lo miró. Estaba desconcertada. Como si adivinara el desasosiego de la chica, Jacinto sacó un sobre voluminoso del bolsillo y lo dejó encima de la cama, al lado de Ramona. Ella no hizo ningún movimiento para cogerlo, aunque, en opinión de Jacinto, se moría de ganas.
—Esto, más dos años de alquiler del piso nuevo.
Entonces Ramona cogió el sobre y lo abrió. Jacinto supo que había ganado la partida. Asombrada, la chica tocó el montón de billetes.
—Está todo —la tranquilizó Jacinto Mas—, todo lo prometido. —Alargó una mano—: Cuéntalo, anda…
La chica sacó el fajo y contó los billetes sin ningún reparo. El hombre esperó a que terminase y, sin mirarla y usando la mano de cenicero, porque no había ninguno a la vista, dijo si por casualidad me entero de que mueves un solo dedo por ver a Marcel, aunque sea en la facultad o en cualquier otra parte, vengo a buscarte, te arranco la pasta, te denuncio por estafa y te tiro por el balcón. ¿Entendido?
Ramona no lo miró. Llevaba el pelo suelto, casi le tapaba la cara, y Jacinto pensó que la chica no estaba nada mal, pero empezaba a hartarse de tener que ir a pasar el trapo cada vez que Marcel se complicaba la vida. ¿Me habrá entendido la moza esta?
—¿Es usted el padre de Marcel?
Qué más quisiera. Imagínate qué noches, qué alaridos, cuánta gloria al alcance de la mano.
—Sí.
Cerraron el trato y el propio Jacinto la ayudó a hacer la maleta y la llevó al piso nuevo, que era uno viejo del barrio del Raval, un piso lleno de poca luz y de olores extraños, pero suficientemente grande para todas las barritas de incienso del mundo. Con lo estupendo que habría sido terminar de millonaria.
Marcel no la encontró en el piso de estudiantes, la lloró desconsoladamente unos meses, no volvió a verla en ninguna aula, ni en ningún claustro ni en el bar de ninguna facultad y la convirtió en santa por haberse mantenido fiel a la ideología sin caer en la tentación de la vida fácil. A partir de entonces, siempre que le preguntaban por sus vivencias en mayo del sesenta y ocho, contestaba lúgubremente fueron muy profundas, y se negaba a entrar en detalles. Nunca más cogió el tren. Nunca más vio a Ramona ni supo si llegó a ser escritora.
La estancia respiraba limpieza absoluta, porque la limpieza física es símbolo y antesala de la espiritual. El crucificado, pálido y exangüe, clavado en la pared a suficiente altura para no estorbar, presidía todos los tratos que se concertaban en el silencioso gabinete. La mesa, barnizada hasta la saciedad, parecía un espejo. Ella estaba sentada a un lado, con los documentos ante sí, la tinta de su firma todavía fresca.
—Si realmente el Instituto acelera o contribuye a acelerar sustancialmente la causa del Proceso —dijo, refiriéndose a la documentación con un gesto de las cejas— no se imagina su Ilustrísima cuál será la magnitud de mi agradecimiento.
Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer i Albás, doctor en Derecho, doctor en Sagrada Teología, profesor de Derecho Romano, profesor de Filosofía y de Deontología, rector del Patronato de Santa Isabel, Prelado Doméstico de Su Santidad Pablo VI, Académico ad honorem de la Pontificia Accademia Teologica Romana, Consejero de la Sacra Congregazione di Seminarii de Università, Fundador y Presidente General del Opus Dei, Miembro del Colegio de Aragón, Doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, Gran Canciller de la Universidad de Navarra, Hijo Predilecto de Barbastro, Hijo Adoptivo de Barcelona, Hijo Adoptivo de Pamplona, Gran Creu de Sant Raimon de Penyafort, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Cruz de Carlos III con distintivo blanco, Gran Cruz de Beneficencia y Marqués de Peralta, agachó la cabeza con humildad y en un tono sumamente afable dijo quién más interesado que yo en que el Proceso se resuelva satisfactoriamente. Separó las manos como si abrazase fraternalmente la mesa, a la señora Elisenda Vilabrú, el obsequio generoso y la documentación aportada y firmada, y anunció se lo encargaré personalmente a monseñor Álvaro del Portillo.
—¿Y en cuanto al silencio a mi solicitud personal de ingreso en el Instituto?
Monseñor unió las manos y se sentó al otro lado de la mesa. En el silencio Elisenda oyó, muy amortiguado y lejano, el caos del tráfico urbano de Roma. Miró a su interlocutor a los ojos, como diciéndole contesta, que me van a salir telarañas. Como si la hubiera oído, monseñor respondió:
—Aunque su vida social sea cristianamente ejemplar, existe en su vida privada un aspecto, querida señora, que puede suscitar escándalo. Y ay de aquel de quien proviene el escándalo, porque más le valiera…
—No suscito ningún escándalo —lo interrumpió conteniendo la indignación— porque nadie conoce ese aspecto de mi vida privada. —Con cierto desprecio—: ¿Cómo puede saberlo Su Ilustrísima?
Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer i Albás, doctor en Derecho, doctor en Sagrada Teología, profesor de Derecho Romano, profesor de Filosofía y de Deontología, rector del Patronato de Santa Isabel, Prelado Doméstico de Su Santidad Pablo VI, Académico ad honorem de la Pontificia Accademia Teologica Romana, Consultor de la Sacra Congregazione di Seminarii de Università, Fundador y Presidente General del Opus Dei, Miembro del Colegio de Aragón, Doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, Gran Canciller de la Universidad de Navarra, Hijo Predilecto de Barbastro, Hijo Adoptivo de Barcelona, Hijo Adoptivo de Pamplona, Gran Creu de Sant Raimon de Penyafort, Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Cruz de Carlos III con distintivo blanco, Gran Cruz de Beneficencia y Marqués de Peralta, sonrió y prefirió mirar hacia las cortinas del fondo.
Bibiana lo miró a los ojos y al instante adivinó la desgracia que ese hombre acarrearía a la niña. Retrocedió un paso y lo invitó a pasar. Lo condujo a la sala y lo dejó solo. Él echó un vistazo alrededor. Sobre la chimenea, el retrato acabado de su Elisenda. El olor a pintura todavía impregnaba las cortinas y la tela misma. Sí, estaba preciosa.
—Hola.
Oriol se volvió, sobresaltado. La miró como si comparase el retrato y el original. Iba más elegante, si cabe, que en el cuadro. Se dieron la mano. El reloj dejó oír su solemne tictac mientras fuera, en la plaza, un postigo golpeaba contra la pared. Oriol se acercó a Elisenda. Estuvo a punto de cogerle las manos, que eran como torcaces bravías. Qué pasa, preguntaron sin palabras los ojos de cobre.
—El alcalde Targa quiere matar a un niño.
—Pero ¿qué dices? —se horrorizó ella.
Le contó el caso. Ella escuchó en silencio. Oriol insistió en que él no podía convencerlo. En que Rosa estaba indignada, más que indignada. Añadió que Rosa estaba cada día más fría y distante. Que esa misma tarde, al volver de la escuela, nada más verlo le dijo ¿sabes qué me han contado?
Oriol miró a Rosa con curiosidad mientras se quitaba la chaqueta.
—Que a Joan Ventureta lo has denunciado tú.
—¿Yo?
—Que oíste a sus hermanas hablar del padre. Que, por lo visto, va a su casa a escondidas algunas noches.
—¿Quién lo dice?
—Todo el mundo.
—Rosa…
—Si no haces algo de una vez…, yo también lo creeré.
Oriol se sentó, abatido. Cómo podía pensar alguien que él…
—¿Qué quieres que haga? Le he suplicado de rodillas que lo dejara. Además, no llevará las cosas a ese extremo, Rosa, estoy seguro.
—En el pueblo se dice que es capaz de hacer eso y mucho más. Y los de Altron, que lo conocen perfectamente, dicen que es un malasangre de cuidado.
—Y yo te digo que no llegará la sangre al río. Es imposible.
—Vamos a Sort a denunciarlo. ¡Vamos a ver a quien sea!
—Se reirían de nosotros… si no nos liquidan después.
—Eres un cobarde.
—Sí. Pero Targa no lo va a matar. ¡Y yo no he denunciado a ningún niño!
Es horrible que mi propia mujer piense eso, dijo Oriol. Y, como había ganado cierta confianza, se dejó caer en un sillón sin pedir permiso. Elisenda se sentó en el de al lado y le cogió la mano. Estaba muy seria pero no decía nada.
—Tú tienes influencia sobre ese hombre —suplicó Oriol.
Elisenda le retuvo la mano y, a pesar del disgusto que tenía, Oriol experimentó un escalofrío agradable.
—Yo no tengo influencia sobre nadie…
—Bueno, dicen que…
Ojalá se hubiera mordido la lengua, pero ya era tarde…
—¿Qué dicen?
—No, nada.
Le soltó la mano como si tirase un papel arrugado a la papelera. Él notó que se había puesto tensa.
—¿Qué dicen? —repitió en el mismo tono.
Oriol la miró. Era la primera vez que la veía tan seria. Era la primera vez que no lo miraba con los ojos que él había sabido pintar. Tuvo que reaccionar a la fuerza.
—Pues… dicen que aquí, en Torena, Targa está ajustando las cuentas a los…
Elisenda se levantó y terminó la frase que Oriol había dejado colgada de la araña del techo.
—A los asesinos de mi padre y mi hermano, sí.
—Pues eso.
—¿Es necesario que te recuerde a ti también que no tengo nada que ver con este troglodita?
—No, mujer, yo…
—Hace un año, cuando volví, ya estaba todo hecho, por desgracia… Por otra parte, los ajustes de cuentas están a la orden del día en muchos sitios. —Le dio la espalda, como si quisiera mirar el retrato—. Y no tengo por qué darte explicaciones.
Oriol se frotó la cara con las manos e insistió.
—Yo sólo quiero saber si puedes interceder por la vida de Ventureta.
Elisenda se volvió un poco, como si fuera a posar de pie para el pintor mostrando muy poco el busto y casi frontalmente la cara. En vez de preguntar estoy bien así, hizo un movimiento seco con la cabeza y dijo vete.
Al borde de las lágrimas, Oriol se levantó deseando no ser el maestro del pueblo y no haber pintado nunca el cuerpo de una mujer bellísima, aborrecible y admirable. Cuando estaba en la puerta de la sala oyó decir a Elisenda al niño no le pasará nada, descuida.
Fue la cena más laboriosa que Tina recordaba. Los hombres de la casa comían sopa aplicadamente, con la vista baja. Los miró y, por iniciar una conversación, preguntó sabes cuándo podremos ir a verte, y Jordi replicó con dureza, porque estaba destrozado, que jamás iría a verlo, y Arnau, dirigiéndose a su madre, respondió no sé, pero os lo diré en cuanto me entere: me alegraría mucho que fuerais a verme. O si vas tú sola. Otro cuarto de hora más de silencio para digerir la última frase, que implicaba excluir a Jordi de la conversación, del futuro. Al final, Tina rompió de nuevo el silencio diciendo no sé, es que no te me imagino vestido de negro, misal en mano, paseando o cantando en el coro. Es tan raro como si me hicieras abuela; fue el único momento de la Última Cena en que Arnau se rio, tanto, que estalló en carcajadas; Tina estaba convencida de que Jordi se había contenido las ganas de reír porque era tan cabezota que no podía dejar de hacer el papel que estaba haciendo y no se permitió bromear aunque le fastidiara. En cambio, cuando estaba terminando la tortilla, tuvo suficiente falta de tacto para decir vas a echar de menos a las mujeres.
—Sí. Ya lo sé.
—Entonces ¿por qué lo haces?
—Por otras razones. —Bebió un sorbo de agua—. No sé si te interesan mucho.
—A mí sí —Tina, con un hilo de voz.
Entonces Arnau les habló, como Jesús a sus discípulos, de la comunión de los santos, del valor de la oración, del ora et labora, del sentido que le encontraba a la vida monacal, o la opción monástica, como decía él. Del valor de las horas canónicas, del significado de la liturgia, de que había solicitado el ingreso en la Abadía de Montserrat concretamente para vivir en el monasterio a partir de ese momento y para toda la vida. Que no sabía si lo elegirían para el sacerdocio, pero que lo importante era profesar. Cuando dijo para toda la vida, a Tina le sonó a para toda la muerte y oyó el cántico de una lápida sepulcral como las de Serrallac al cerrarse con un bum que resonaba en una oscura nave desconocida. Arnau habló con serenidad, en su pausado tono de costumbre, sin pretender aleccionar a nadie, pero expresando su alegría íntima por iniciar un nuevo estado de vida y dijo que no, que prefería ir solo, que era mucho mejor. Que no, de veras, que no. Que no quería que lo acompañasen. Sus padres, en silencio, jugueteando con las migas perdidas en el mantel, no osaban mirarse entre sí; oyeron a su hijo y, con gran dolor, pensaron cómo pueden haberlo embaucado con semejantes cuentos, Dios mío, la comunión de los santos, Arnau, que parecía un hombre sereno, inteligente, culto y trabajador. En nombre de qué, Dios mío, y por qué rehostias consagradas le han puesto el cerebro patas arriba de esta manera esos manipuladores de almas.
Fregaron los platos en silencio. Ni se plantearon encender el televisor, no era oportuno, se sentaron en los sillones y Jordi encendió la pipa. Nadie dijo nada, pero fue un silencio incómodo. Como mucho, fue una despedida huraña, porque parece que no vas a volver a casa nunca más, eso, en el caso de que tu padre y yo sigamos viviendo juntos. Estaba Jordi a punto de terminar la pipa, cuando Tina notó el pinchazo, tres días sin dolor y hoy, precisamente. Se sacudió la nube negra de la memoria, se levantó y se marchó de la salita. Desde el estudio oyó decir a Jordi vagamente que metido en un monasterio, perderás la riqueza del mestizaje cultural que nos envuelve más cada día. Y Arnau respondió en voz tan baja que no lo oyó. Ah, Jordi, qué incordión; no sabe qué decirle. Yo tampoco. Le diría si ingresas en Montserrat pierdes a una mujer que te querrá muchísimo. Y me matas de pena. Pero eso no se lo puedo decir. Tina volvió a la salita con un paquete en la mano.
—Para ti.
Se lo dio a Arnau; el chico no se lo esperaba. Lo desenvolvió con tanta curiosidad como Jordi, que no sabía nada. Era un álbum de las mejores fotos que le había hecho a lo largo de veinte años, desde el primer bostezo, en la clínica (ah, qué orgullo, ser madre y ser responsable de la vida de un ser humano), hasta el verano pasado, cuando volvió, quemado por el sol, del campo de trabajo de la oenegé francesa que operaba en Bosnia. Estaba con Jordi, que sonreía y ya estaba liado con todavía no sé quién, porque la Renom ya lo había visto en Lérida cuando debía estar en otra parte.
Arnau miró las fotos con detenimiento. Tina estaba segura de que incluso había conseguido emocionarlo; pero el muchacho no quiso mostrarlo. Se dio cuenta de lo rápidamente que pasaba el retrato de los dieciocho años, un encuadre sobre un fondo de abetos y un ventisquero, Arnau mirando hacia el sueño, guapísimo, mi hijo, yo lo parí; un retrato para enorgullecerse. Un hijo para desorientarse.
Se fueron a dormir muy tarde, como si no quisieran que terminara nunca ese momento tan silencioso, los tres juntos. Había que reconocer que, en eso, Jordi no se había portado mal del todo, porque no montó escenas y se guardó las ganas para cuando estuvieran solos. Tina no quiso irse a la cama al mismo tiempo que su marido.
—Os llamo por la mañana —dijo Arnau, mientras ponía el despertador en hora.
—No entiendo por qué tienes que ir tan temprano.
—Buenas noches, Arnau.
—Buenas noches, papá. —Y dio un beso muy dulce a su madre antes de cerrar la puerta de su habitación—. Gracias por las fotos —le dijo—. Me han hecho mucha ilusión.
En el dormitorio, Arnau se sentó al borde de la cama. Inconscientemente, se puso a acariciar a Yuri, que estaba instalado en medio de la colcha. El animal soltó un maullido triste y se acercó a Arnau, quien tuvo entonces una revelación o algo semejante y dijo sé que no volveré a verte nunca más, Yuri Andréievich. A mis padres, sí, pero a ti, no. Después de haber aguantado el tipo durante la Última Cena, la Última Sobremesa, el Último Fregado de Platos y el Último Regalo de las Fotos de la Vida, la tristeza de la madre desorientada, la rabia del padre desarmado, ahora, al acariciar a Yuri… se le escapó una lágrima con la que no contaba y volvió a pensar no te veré nunca más, Yuri Andréievich, porque eres muy viejo. Doctor Zhivago, trastornado de emoción, respondió con un bostezo enérgico y saltó inmediatamente de la cama en pos de un ruido desconocido, porque con el joven de la casa no se hablaba.
¿Y ahora, qué?, pensaba Tina, sentada ante el ordenador, mientras esperaba que Jordi empezase a roncar. Sin hijo, sin marido. Abrió la carpeta que le había dado Joana y se encontró con el relato de la muerte de Oriol Fontelles. Lo releyó. Se entretuvo escudriñando con una lupa la cara de los dos falangistas de la foto de color sepia. Iban los dos uniformados. El que suponía que era Oriol, porque parecía más joven, era alto y estaba despeinado. El otro, un hombre maduro, moreno, pelo planchado hacia atrás y bigote fino y bien recortado. Releyó el artículo, el hombre honesto, el maestro laborioso, el héroe y mártir. Quiso imaginarse esa muerte para no pensar en Arnau. Se le ocurrió releer los cuadernos que había encontrado en la escuela, escritos con letra ordenada y menuda. Jordi todavía no roncaba. Querida hija mía, no sé cómo te llamas. Así empezaba. Querida hija mía, no sé cómo te llamas pero sé que existes porque he visto una manita tuya, pequeña y tierna. Me gustaría que cuando fueras mayor alguien te entregara estas líneas, porque quiero que las leas. Me asusta lo que puedan contarte de mí, sobre todo tu madre. Por eso te escribo esta carta, que será larga y seguro, seguro que, cuando te llegue, habré muerto ya. No te pondrás muy triste porque no me habrás conocido. ¿Sabes una cosa? Tengo la sensación de que esta carta es como la luz de las estrellas: cuando la recibas, hará mucho, muchísimo tiempo que habré muerto. Querida hija mía, no sé cómo te llamas. Querido hijo mío Arnau, sé cómo te llamas pero no sé cómo eres.
Entonces fue cuando se le ocurrió hacer una copia de los cuatro cuadernos en el ordenador. Y darlos a conocer para salvaguardar la memoria de un perdedor. Y se dijo que al día siguiente, cuando diera el Último Beso a Arnau, le diría que lo quería con pasión y que la perdonase, pero que no había sabido hacerlo mejor. Y que le daba miedo ir al médico porque no sabía qué le diría. Le diría todas esas cosas cuando le diese el Último Abrazo. Guardó cuidadosamente los cuadernos y se fue a la cama, a sumergirse en los ronquidos de Jordi.
Que Tina recordase, fue la primera vez que Arnau les mintió deliberadamente. Hacia las siete y media de la mañana, cuando sonó el despertador para ir a la escuela, comprobaron, desolados, que ya hacía muchas horas que su hijo había desaparecido silenciosamente de sus vidas.
La esperaba a pie firme, apoyada en el bastón. La criada las dejó solas y cerró con suavidad. Entre la tristeza y el desconcierto, la señora Vilabrú volvió la vista a la pared. A continuación se sentó y miró hacia delante, prescindiendo de la visita. Movió el bastón invitándola tal vez a tomar asiento. Entonces Tina comprendió que la anciana de mirada tan viva era ciega. Se sentó en el sofá, enfrente de ella, incómoda. Podían haberme avisado de que la señora de casa Gravat era ciega. Impunemente, echó una ojeada a toda la sala. Los muebles respondían a un gusto por la comodidad. Los cuadros del fondo parecían urgells, vayredes y vancells y era muy posible que fueran auténticos. Cerca de la chimenea, un mueble a medio camino entre escritorio y aparador atestado de fotos enmarcadas. Sobre la chimenea, el retrato de una mujer joven, guapísima, con unas manos como palomas torcaces que contenían las ganas de volar y sujetaban amorosamente un libro. Por la mirada, por los ojos, comprendió que era el retrato de la señora que estaba frente a ella.
Entró la criada silenciosa con el té y se puso a servirlo. La señora Elisenda Vilabrú no volvió a dirigirse a Tina hasta que se marchó la criada. Disparó como si hubieran iniciado la conversación mucho antes.
—Qué asunto es ese de un libro de no sé qué.
Tina sacó de la cartera un cuaderno de Oriol y lo abrió al azar.
—Más que un libro, es un cuaderno. Unos cuadernos. Me gustaría que les echara un vistazo. —Se lo acercó, pero enseguida lo retiró, avergonzada—. Perdone.
—¿De qué trata?
—Usted conoció a Oriol Fontelles, ¿verdad?
Se hizo un silencio denso, pesado y áspero. Tina, incómoda, miró a ambos lados como si fuera a entrar alguien y cerró el cuaderno.
—Claro que lo conozco —dijo la dama. Tina se dio cuenta de que, a pesar de su delgadez y de los estragos que ochenta y cinco años seguidos de vida le habían hecho, todavía se percibía en sus facciones la huella de la belleza, que se resistía a desaparecer—. ¿Qué quiere saber de él?
—Busco a su hija. Y a su mujer, si todavía vive.
La señora hizo una pausa breve, muy breve, pero Tina la captó.
—¿Con qué motivo? —dijo finalmente.
Le había cambiado incluso el timbre de voz. Tina devolvió el cuaderno silenciosamente a la cartera.
—Pues… Estoy haciendo un libro de fotos de la comarca del Pallars y… —La señora dirigió los ojos hacia la voz y Tina creyó que la trepanaba su mirada muerta, tan intensa como la de Arnau. Siguió hablando forzadamente—. Que…, que me gustaría incluir fotos de casa Gravat.
—¿Por qué quiere hablar con la hija del señor Fontelles?
—Pues… porque… encontré unas cartas y…
—¿De Oriol? —Unos segundos para recuperar el control—. ¿Del señor Fontelles?
Silencio. Estaban las dos en guardia. Hacía muchos años que Elisenda Vilabrú no se desconcertaba tanto.
—¿Dónde las ha encontrado?
—¿Va a decirme dónde puedo encontrar a la hija de Fontelles o no?
Elisenda se levantó apoyándose en el bastón. Estaba acostumbrada a mandar desde los siete años, cuando su madre desapareció de casa de la noche a la mañana. A partir de los diecisiete, momento en que su padre le organizó una fiesta de puesta de largo que llevó a Torena a un grupo de políticos y financieros que nunca habían puesto el pie en la montaña porque ensucia los zapatos, comprendió que su inteligencia y su belleza podían causar estragos entre los hombres y podían serle muy útiles. A partir de entonces entendió que, con un poco de maña, siempre se saldría con la suya. Para demostrárselo a todos los hombres que empezaron a cortejarla, dejó de hablar con ellos y se limitó a darles instrucciones. Fue un éxito: sometió a todos los que la rodeaban, incluidos Josep y su padre. Y Bibiana, sentada a los pies de la cama, tomando infusión a sorbitos, pensaba ya sabía yo que la chiquilina era la más lista de todos. Pero Elisenda creía que podía dominar el mundo y la vida, y nadie le había dicho que hay momentos, y todavía no lo sabía, en que la vida pesa demasiado y es preciso aprender a doblegarse para no caer tronzada por el aire. Le estalló el alma el veinte de julio del treinta y seis, cuando la cuadrilla de la FAI de Tremp, informada, guiada y animada por los asesinos envidiosos del pueblo, fusiló a su padre y a su hermano y la arrojó al único camino posible: el de no olvidar jamás. Jamás, Bibiana, te lo juro.
—Debería enseñarme esas cartas.
—No. Son personales y no la conciernen.
—No hay nada de Oriol Fontelles que no me concierna.
—¿Cómo dice?
—He promovido, financiado y seguido muy de cerca su causa de beatificación y…
—¿Cómo dice?
La señora Vilabrú volvió a sentarse. Había recuperado el control de la situación y no quería volver a perderlo.
—Esta primavera, el Santo Padre beatificará al venerable Oriol Fontelles.
—Será broma.
—¿No ha oído hablar de ello?
—¿De la beatificación de Fontelles?
—Claro.
—No. Son cuestiones… —fugazmente pensó en Arnau— ajenas a mis intereses.
—Señora. —El tono de voz, la cara, los ademanes, todo cambió de pronto en la mujer—. Oriol Fontelles era un gran amigo de nuestra casa. Un gran amigo en momentos difíciles y un mártir de la Iglesia. —Adelantó una mano a tientas—. Por eso me gustaría que me dejase unos días esas…
—¿Estamos hablando de la misma persona? Porque, a juzgar por lo escrito en los cuadernos…, de santo no tenía nada.
La señora señaló hacia la chimenea con el bastón. Apuntó con precisión a una foto de la repisa.
—Es ése. No ha habido otro.
Tina se levantó y se acercó. Un primer plano de Oriol Fontelles mirando de lado hacia el futuro que no tuvo. Era la misma expresión, el mismo gesto de la boca que en el autorretrato hecho delante del espejo del lavabo de la escuela. Pero llevaba uniforme falangista. Era una ampliación de la foto en la que estaba al lado de Valentí Targa. La única foto, siempre la misma. Había otras en la repisa, de gente desconocida. Familiares, seguramente. Y una de un canónigo, o algo así, sentado, con otro hombre de pie a su lado, en los jardines de casa Gravat. Y, sin voluntad de ocultarla, enmarcada en plata, una del apretón de manos de la que sin duda era la señora Vilabrú, mucho más joven, y el general Franco, sonriente, rodeados por uniformes risueños, excesivamente risueños, incluso. La única que no sonreía en la foto era ella. Y fotos de un niño que tenía un aire vagamente familiar en diversas épocas de su vida. Y más desconocidos.
—Sí, es la misma persona —reconoció Tina—. No sabía que…
—Tiene usted la obligación de darme esas cartas. ¿Por qué dice que de santo nada?
—Van dirigidas a su hija. No puedo…
—El señor Oriol Fontelles no tuvo ninguna hija.
—Claro que sí.
—Le aseguro que no.
—¿Y su mujer?
—Murió más o menos en la misma época que él…
—Qué coincidencia.
—La familia de Oriol fuimos nosotros.
—Sí, pero…
—Soy el único testigo vivo de su muerte.
—¿Usted?
La señora Elisenda señaló el sofá con el bastón; Tina dejó de mirar las fotos y volvió a sentarse, como le ordenaba la señora. Entonces Elisenda empezó a decir la tragedia es que el paso del tiempo borra hasta los actos heroicos, pero a mí sólo me los borrará la muerte porque, aquella noche, la montaña era un hervidero. El alcalde Targa y sus hombres hacían la ronda para evitar que una partida de guerrilleros entrase en Torena y perpetrase atrocidades, porque el maquis acababa de iniciar la invasión de Vall d’Aran, aunque seguro que no sabe a qué me refiero. Y resulta que el infrascrito postulante a Venerable, el mártir siervo de Dios Oriol Fontelles Grau, se encontraba en la escuela cumpliendo con su deber. Era tarde ya, pero él nunca veía el momento de abandonar el aula, pues hizo de su profesión su forma de vida. Todos los niños del pueblo de Torena, todos los padres de los niños del pueblo de Torena pueden dar fe de la abnegación con que se entregó a su labor de enseñar las verdades de la vida y de la religión católica a los niños del pueblo. El ambiente empezó a cambiar a raíz de su llegada, porque fue capaz de promover la concordia ente familias enfrentadas a causa de la guerra. Del mismo modo, prestamos testimonio y corroboramos el orden y la sucesión de los hechos que llevaron al martirio al citado postulante a Venerable, el Siervo de Dios Oriol Fontelles Grau. Que son los siguientes: eran las ocho de la noche del día diecinueve de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, cuando, después de una fatigosa jornada escolar, el postulante vio luz en la iglesia de Sant Pere. Se extrañó sobremanera, pues hacía dos días que el señor rector, el reverendo padre Aureli Bagà Riba, que es el tenaz Postulador de esta causa, se encontraba en la Seu d’Urgell en visita canónica al señor obispo. Movido por su celo, el postulante a Venerable fue a ver qué sucedía. Tan pronto como abrió la puerta de la iglesia vio la horrenda y cruel realidad: una partida de maquis, guerrilleros bandoleros, comunistas, separatistas y anarquistas, intentaba arrancar el Sagrario, que contenía el Santísimo Sacramento, seguramente con la intención de fundir las pocas piezas de oro que tenía. El postulante, indignado y horrorizado por semejante acto, profirió un gran grito, que fue lo que alertó a los testigos que avalan el presente documento, a saber, el señor don Valentí Targa Sau, a la sazón alcalde del pueblo de Torena, y la señora doña Elisenda Vilabrú Ramis, quienes tuvieron tiempo de entrar en la iglesia y ver con impotencia, desde un rincón, puesto que no iban armados, el martirio del citado postulante. Así pues, según el testimonio de los citados Targa y Vilabrú, ambos se vieron obligados a presenciar los siguientes hechos con horror e impotencia: que el siervo de Dios Oriol Fontelles se acercó a pecho descubierto a los agresores sacrílegos al tiempo que los imprecaba y los conminaba a renunciar al nefasto acto. Que, lejos de prestar atención a sus ruegos, los guerrilleros dieron en reírse y lo amenazaron de muerte. Que, a pesar de las graves amenazas directas, el postulante hizo caso omiso y siguió avanzando hasta situarse ante el Sagrario.
Asimismo, los testigos declaran que lo que vieron y comprobaron es la verdad y afirman que el siervo de Dios Oriol Fontelles, indignado por la irreverencia manifiesta del grupo de sacrílegos, expulsó a empujones a un par de ellos y subió al altar. Sorprendidos por la iniciativa, tardaron unos momentos en reaccionar, por lo que el postulante tuvo tiempo de abrazarse al Sagrario. El jefe de los facinerosos lo conminó a abandonar el altar, mas él respondió que no lo abandonaría si no era muerto. Que estaba dispuesto a dar la vida por el Sagrario, por el Santísimo Sacramento y por la Santa Madre Iglesia (palabras textuales). Tras algunas vacilaciones, el jefe de los bandidos (antiguo contrabandista de triste memoria y que apellidaba Esplandiu) apuntó al mártir con toda la sangre fría y disparó un tiro, que impactó en la noble frente del siervo de Dios y le produjo la muerte casi instantánea, según la opinión del doctor forense, don Samuel Sáez de Zamora, que examinó el cadáver. El hecho más insólito y que deseamos poner en conocimiento de este tribunal es que, después de entregar la vida por la Iglesia Católica, por el Sagrario y por el Santísimo Sacramento, por más que los facinerosos emplearon todas sus fuerzas en apartar del Sagrario el cadáver del mártir, no lo consiguieron de ninguna manera. No hubo forma mortal de arrancarlo de allí. Insistieron un rato más, entre blasfemias e improperios, hasta que el jefe ordenó la huida antes de que llegaran las fuerzas del orden. A modo de recuerdo de su fatídico paso por el pueblo, lanzaron un par de granadas, que explotaron y deterioraron el lateral norte del edificio del Ayuntamiento y provocaron un pequeño incendio.
Certifica la señora Elisenda Vilabrú Ramis que, tan pronto como el sagrado recinto quedó libre de blasfemos y asesinos, acudió junto al mártir Oriol y, con sus pocas fuerzas e impresionada por lo que acababa de ver, pudo deshacer el abrazo del postulante al Sagrario sin la menos dificultad. Y lo ratifica el citado Valentí Targa, cuyo testimonio adjuntamos. Se adjunta asimismo un anexo con la valiosa declaración del padre August Vilabrú Bragulat, quien, tras recibir aviso, se personó inmediatamente en el lugar de los hechos y da fe de ellos.
—No tenía la menor idea. Me ha dejado pasmada.
La señora se lo contó con la cabeza gacha, como si así los recuerdos fluyeran mejor en la memoria. Señaló el servicio de té y entonces Tina se dio cuenta de que no lo había probado siquiera. Tomó un sorbo y a continuación dijo que en una revista de la época se daba una versión un poco diferente.
—Ya lo sé, pero no se fíe. Ellos no lo vieron.
Por todo ello, cerramos este Processus declarando, en calidad de prelado de esta diócesis, que el Postulador de la causa da fe de la fama pública y las virtudes y milagros del siervo de Dios Oriol Fontelles Grau. Ítem más tenemos la certeza de que se ha observado el decreto de Urbano VIII sobre la prohibición del culto a destiempo y formamos juicio sobre los hechos tan reiteradamente citados. Por lo que se refiere a las inquisiciones denominadas processiculi diligentiarum debemos hacer constar que, aparte de anotaciones personales sin valor, aparte de correspondencia postal normal e inocua, no hemos encontrado documento, confesión, dietario, reflexión escrita, estudio teológico o filosófico de ninguna clase que pueda acompañar las pruebas de la causa, ya sea a favor, ya sea en perjuicio del postulante a Venerable. Por tanto, en el día de hoy, dieciocho de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, diez años exactos después de la muerte heroica del postulante, declaramos, por la potestad que nos otorga la Santa Madre Iglesia, que, en el momento de la muerte, el señor Oriol Fontelles Grau ejerció las virtudes cristianas en grado heroico, por lo cual podemos considerarle un verdadero mártir y lo declaramos Venerable.
Certificamos, en presencia del Postulador, reverendo padre mosén Aureli Bagà Riba, rector de la parroquia en la que sucedieron los hechos, y ante el Notario Mayor de este obispado, monseñor Norbert Puga Closa, que todo el proceso preliminar está cerrado y sellado según las disposiciones eclesiásticas sobre el proceso de beatificación que pueda incoarse en un futuro a favor del Venerable Oriol Fontelles Grau. Tenore praesentium indulgemus tu idem servus Dei venerabilis nomine nuncupetur. Joan, obispo de la Seu.
—Señora Vilabrú, suya es toda la responsabilidad de esta alegría —dijo el padre con los ojos brillantes. Después se dirigió a todos los presentes—: No se imaginan cuánto daría por ver el momento de empezar a venerar la imagen de un santo que se ha hecho, si me lo permiten, en esta misma iglesia.
—Usted vivirá muchos años, mosén —sentenció la señora.
Pere Cases el de Majals sonrió amablemente. Sonreía a quien fuera necesario, porque era el primer acto al que asistía en calidad de alcalde y quería distanciarse todo lo posible del recuerdo que había dejado su antecesor. Se encontraban en la deteriorada sala de juntas del Ayuntamiento, donde el alcalde, la señora viuda de Vilabrú y el consistorio recibieron al sacerdote para hablar del futuro beato y santo del pueblo. No exactamente del pueblo, pero, para los efectos, como si hubiera nacido allí.
—La causa de beatificación no puede abrirse hasta que se cumplan cincuenta años de la muerte del venerable.
—Mil novecientos noventa y cuatro —dijo, dubitativo, el nuevo alcalde. Tal vez se imaginara que todavía presidiría el consistorio.
—Hoy es un gran día para la parroquia, para la escuela y para el pueblo —declaró el padre, todavía arrebatado de entusiasmo.
—Y para España. —El alcalde miró a los concurrentes en silencio, con desconfianza.
—Sí, claro —dijo alguien.
A continuación, procedieron a dar cuenta de unas aceitunas rellenas en memoria del venerable y a hablar de si el futuro puente del Boscarró debía tener pretil de piedra o de hierro y pros y contras, y Elisenda Vilabrú se apartó del grupo y, desde la ventana de la sala, contempló un trocito del pueblo, con la escuela y la pequeña iglesia de Sant Pere, y todo parecía tan quieto y mortecino como aquel día, hacía ya unos cuantos años, en que fue a confesarse, según su costumbre quincenal, y mosén Aureli la condujo a la sacristía y le dijo las largas conversaciones que he sostenido con su tío, el padre August, han desembocado en mi identificación con su firme voluntad de defender la causa del maestro mártir, causa que, según tengo entendido, es también la voluntad de usted; me ha contado detalles impresionantes de la vida ejemplar de ese hombre y he tomado la decisión de presentarme como Postulador, con el apoyo explícito del padre August. Espero su colaboración, señora, así como la del otro testigo directo. E insistió en que no lo sabía con certeza, pero que si el obispado aceptaba el milagro que se defendía en la causa, el de la imposibilidad de separar el cuerpo del mártir del Sagrario, podría incluirse en una futura causa de beatificación; mosén Aureli rebosaba entusiasmo por todos los poros y la señora Vilabrú asintió con voz grave y añadió que contase con toda la colaboración que fuera necesaria, incluso económica, padre. Y para demostrarlo, le besó la mano, y con su proverbial habilidad, le dejó un billete dobladito. Por fin. Manos a la obra.
Por la noche, la señora Vilabrú se lo había comunicado a Valentí Targa en el Ayuntamiento y le había conminado a prestar toda la colaboración que fuera necesaria; toda, ¿entiendes lo que quiere decir «toda»? Después guardaron unos minutos de silencio, como un acto litúrgico o algo semejante, hasta que ella reaccionó y dijo pues ya lo sabes. Y ahora, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento, convertido Oriol en venerable, Elisenda dejó de mirar el paisaje y, al volverse, le pareció que Valentí le rehuía la mirada desde el retrato del lateral de la sala consistorial.
—¿Entiende ahora la importancia que pueden tener esas cartas en el expediente del futuro beato?
—¿Y si producen el efecto contrario?
—Pueden servir para iluminar la verdad. Déjemelas y pase a buscarlas mañana a la misma hora, si lo desea.
—No. —Por cambiar de tema—. Es decir, que el otro testigo de la muerte de Fontelles fue el alcalde Targa.
—Sí. Pero ha muerto. Murió hace más de cuarenta años.
Se levantó y se acercó al aparador de las fotos. Como si viera, señaló una que estaba discretamente retirada, junto a la pared. En blanco y negro, como casi todas. Sentado a una mesa formidable, un hombre maduro parecía mirar inquisitivamente el objetivo, como si hablara con el fotógrafo. Desprendía energía, tal vez debido a la postura, tal vez a la mirada. Pelo oscuro, peinado hacia atrás, y bigote fino y recto. No iba de uniforme, sino que vestía un traje oscuro y elegante. En el cenicero, un cigarrillo a medio consumir; detrás del alcalde Targa, una bandera española y, más arriba, casi fuera del encuadre, el retrato del general Franco. El reloj de la otra pared señalaba las nueve. De la mañana o de la noche. Buena emulsión, pensó Tina, porque los detalles se ven muy nítidamente, a pesar de lo vieja que es la foto. Por la postura del brazo, parecía que Valentí Targa acabara de colgar el trasto negro que tenía por teléfono. Sus ojos claros, penetrantes, no miraban plenamente al objetivo sino un poco a la derecha, hacia los muertos.
—¿Es Valentí Targa?
—Sí.
Fue la primera vez que le vio el rostro con claridad.
—Por lo visto, no se le guarda muy buen recuerdo en el pueblo.
—Qué saben ellos. —Lo dijo como escupiendo, con todo el desprecio del mundo.
—Me lo imaginaba más joven.
—Esta foto es de poco antes de morir, sí.
La señora de casa Gravat volvió a su sitio sin necesidad del bastón. Tina miró la fotografía de nuevo para absorber las facciones.
—Debía de tener cincuenta o cincuenta y un años.
—¿En qué año fue?
—En mil novecientos cincuenta y tres —contestó sin vacilar.
Valentí Targa no miraba a Tina, sino a la derecha, hacia los muertos, hacia donde estaba Elisenda, después de haber colgado el teléfono con cara de preocupación y de haber hecho una seña enérgica al fotógrafo. Elisenda Vilabrú, viuda desde hacía apenas una semana, aguardaba, gélida, recta, enlutada, ante la mesa del alcalde. Esperaba que el hombre hablase. De reojo, consultó la hora en el reloj de pared: las nueve. Cuando el fotógrafo cerró la puerta del despacho y los dejó a solas, miró enfurecida al alcalde.
—A ver, qué pasa —dijo por fin.
—Una llamada rara.
—¿Y para eso me haces venir aquí?
—Como no me dejas ir a tu casa…
—¿Qué tenía de rara? —preguntó ella, señalando el teléfono con la barbilla.
—Un desconocido quiere decirme algo de la Tuca.
—¿A ti? —Pausa densa—: ¿Quién?
—Un tal Dauder. Me ha llamado su secretaria.
—¿Lo conoces?
—No. Dice que es el verdadero propietario de la Vall Negra.
—¿Y por qué no se dirige a mí?
—Dice que tiene una información que…
—Nadie tiene por qué saber que quiero comprar… —Lo miró a los ojos—: ¿A quién se lo has contado? ¿A quién querías impresionar?
—¡No se lo he contado a nadie! —replicó, irritado.
—A mí no me grites —dijo ella en voz baja—, que no se te olvide.
Valentí Targa se pasó la mano por la cara y, abatido, se sentó en su silla.
—¿Con quién te has querido lucir?
Silencio. En lugar de mirarlo, Elisenda se volvió hacia la ventana. Cielo gris de noviembre. Otro día de frío y hielo en las carreteras. El señor don Valentí Targa, el verdugo de Torena, abrió la boca y la cerró. Como no dijo nada, ella, sin dejar de mirar el cielo plomizo, dijo quién te ha dado permiso para meterte en mis asuntos.
—Es que yo…
—No, no… —replicó ella en voz muy baja—, te pregunto quién te ha dado permiso.
—Nadie. —Valentí agachó la cabeza, derrotado.
—De acuerdo. Ahora voy a explicarte una cosa.
Lo miró. El alcalde, acoquinado en la silla, como un niño en la clase de la señorita Rufat. Elisenda habló despacio, como si se dirigiera a un niño pequeño.
—La estación de esquí es una inversión a muy largo plazo y, si no sale bien, mala suerte. Lo que me interesa es vender la montaña de la Tuca a los suecos. Si funciona, me haré tan rica que…
—Todo eso ya lo sé.
—Mírame a los labios cuando hablo —dijo secamente—. Para vender una montaña, primero tengo que comprarla a parcelas y a bajo precio. Tú me ayudas y yo te lo pago generosamente. ¿De acuerdo?
—Sí, señorita Rufat.
—Pero si corren rumores, se acabó el precio bajo. —En tono dulce—: Ahora, dime con quién has hablado de todo esto o te castigo sin recreo.
—Puede que comentase algo a…, no sé, al delegado provincial de…
—Eres imbécil, tú y tus amigotes falangistas de mierda.
—No me insultes.
—Hago lo que me da la santa gana. —Señaló el armatoste de encima de la mesa—. Además, no se debe hablar de estas cosas por teléfono.
—¿Por qué?
—Porque a lo mejor la operadora está escuchando.
—Cinteta es una chica muy…
—Es una fisgona, como todo el mundo.
Elisenda seguía mirando por la ventana, pensando. Hasta que se decidió a mirar a Targa.
—Muy bien. Vete a ver a ese tal Dauder y desmiente mis intenciones de compra. Y sobre todo, que entienda con claridad que tú no tienes ningún poder de decisión. Y recuerda a ese delegado provincial tuyo que tenemos pendiente una revalorización, si no quiere que se lo cuente todo al gobernador civil…
Valentí, dolido, se levantó, se puso el abrigo y el sombrero y abrió la puerta de la sala.
—Cuánto te fastidia que me gane la vida.
—¡Por el amor de Dios, Valentí! —Ahora sí que se indignó: ese hombre era tonto—. Gana el dinero que quieras —le dijo en un tono voluntariamente didáctico—, pero no hables de mis cosas ni de mí con tus amistades. Nunca. —Antes de que Valentí desapareciera por la puerta, Elisenda añadió en voz baja, mirando por la ventana—: Cuidado, que a lo mejor ese tal Dauder no es más que un intermediario.
Valentí volvió a entrar y cerró la puerta. Irritado:
—Haré lo que crea conveniente.
—Eso nunca, si se trata de mi dinero. Dile que no tengo el menor interés en comprar nada. Díselo tal cual. Y que se meta la montaña por donde le quepa.
—¡Entonces todo se retrasará!
—Sí. Por tu culpa. Porque te gusta presumir. Te quedas sin comisiones.
Valentí salió golpeando con fuerza la puerta de su propio despacho.
—Valentí —dijo ella sin levantar la voz.
La puerta volvió a abrirse.
—Ya sabes que no me gustan los portazos.
El señor Valentí Targa, rojo de ira, volvió a cerrar, ahora con suavidad. No le dedicó ni una mirada; no podía saber que era la última vez que vería vivo al alcalde de Torena. Resulta que en la carretera de Sort hay tres curvas que quedan en la umbría. En noviembre, y a primera hora de la mañana, si no se tiene cuidado, el patinazo es seguro, por el hielo. Fue en la segunda curva, la del Pendís. Al parecer, Valentí había quedado a las diez en Sort y no quería llegar tarde a la cita misteriosa; según los peritos, iba a más de cincuenta y no tuvo tiempo de reaccionar. Rodó pendiente abajo como una roca y se estampó contra el muro que él mismo había construido al final del término para contener los desprendimientos y poder matarse en el momento preciso.
—Sí, sí. Sólo tenía cincuenta y un años.
—Fue un hombre muy… controvertido —dijo Tina, seria, al tiempo que cogía una galleta.
—Sí. Pero se atrevió a poner orden en el caos —respondió la dama.
Elisenda todavía no había probado el té. Estaba pensando en un día de noviembre del cincuenta y tres, el día en que Ernest Tremoleda Sancho, el alcalde de Sort, la llamó y le dijo señora Vilabrú, ha sucedido una desgracia. Tuvo que acudir al hospital de Tremp, vio a Valentí destrozado y, de parte del pesado del gobernador civil, le dijeron y ahora qué hacemos, porque nadie querrá ser alcalde, después de él. ¿O empezamos a plantearnos la anexión del valle a Sort?
—Diga a don Nazario que mañana tendrá un voluntario.
—Gracias, señora.
—¿Qué ha pasado? —preguntó la señora refiriéndose al cadáver machacado de Valentí Targa.
Le contaron lo del hielo y el muro de cemento y ella pensó en mala hora has ido a morirte, Valentí, sin decirme quién era ese tal Dauder que tan informado estaba de la compra previa de la Tuca.
—Quisiera que usted corroborase la identidad del finado, señora.
—¿Qué?
—El forense pregunta si confirma usted su identidad. Cuestión de trámite, señora.
—Ya. ¿Y qué quiere que le diga?
—Pues eso. ¿Es o no es el señor don Valentí Targa?
Sí, es Valentí, mi error, el hombre que tenía que redimirme, mi Goel, el Goel de mi familia. Cumplió con su deber y después se equivocó. Se equivocó mucho. Cuánto he llegado a odiarte, Valentí, porque sé que lo hiciste a propósito.
—Gracias, señora.
La señora viuda de Vilabrú, de treinta y ocho años, con cara de pena y vestida de luto, mientras Jacinto la llevaba de vuelta a casa, dio las gracias al muro de hormigón, porque en cierto modo la había hecho enviudar por segunda vez en una semana y la liberaba de una carga: fin de una etapa, fin de un libro. Adiós, Santiago. Gracias por el empujón del principio. Adiós, Valentí. Gracias por los servicios. Ahora me toca a mí. Y la masa coral contestó in saecula saeculorum.
—¿Por qué afirma que de santo no tenía nada?
—Mujer…, para empezar, no creía en Dios.
—Eso es una calumnia.
—Y tenía una amante.
—Eso es rotundamente falso. Y sepa que la santidad de un mártir se mide por el grado de heroicidad de su muerte.
—Perdone, pero yo no he venido a hablar de teología con usted, sino a seguir el rastro de sus familiares.
—No queda ninguno vivo.
—Ese asunto de la beatificación es una farsa. Oriol Fontelles merece un recuerdo de otra clase.
La señora Elisenda se puso la mano en el pecho, como palpando algo. Se levantó. A pesar de su extrema delgadez, de la ceguera y de la edad que cargaba en la piel, su figura imponía un no sé qué que impidió a Tina seguir con su alegato.
La tosecita de Elvira Lluís era de tísica. Oriol no sabía si podía contagiar a los otros niños, pero sabía perfectamente que sería más cruel decir a sus padres no la mandéis más a clase, que se muera en casa. Por eso permitió que siguiera tosiendo en la escuela, junto a la estufa. La tosecita de Elvira Lluís era lo único que se oía. Miró a todos los niños. Faltaban tres, porque Miquel de ca de Birulés tenía anginas y Célia y Rosa Esplandiu de ca de Ventura tampoco habían ido al colegio. Después de rezar el padrenuestro y sentarse, todos los niños hicieron como si no vieran los pupitres vacíos de las hermanas Ventureta y miraron fijamente al maestro. Y él sólo oía la tosecita de Elvira Lluís y le dolían las miradas silenciosas de los niños. Iba a explicar a los mayores los ríos de España (Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar y Segura) y sus principales afluentes (Sil, Pisuerga, Esla, Tormes, Alagón, Alberche, Genil, Gállego y Segre). Y los pequeños tenían que hacer la muestra de caligrafía, pero se encontró con todas las pequeñas miradas silenciosas, porque los niños pensaban en los pupitres vacíos de las Ventureta, que no estaban, porque su hermano no estaba porque su padre no estaba, pero el señor maestro sí estaba anoche, cuando sacaron a Joan Ventureta de su casa; eso lo sabía todo el pueblo; oye, que no llevaba uniforme de la falange; ya, pero estaba allí; y estaba muy compungido; sí, pero no hizo nada; y ponía una cara que daba pena verlo; mucha pena, claro. ¡Mucho ruido y pocas nueces! Es tan fascista como los otros. No levantes la voz. Es que me indigna no poder denunciarlo, siquiera. Tú no te metas. Y por el amor de Dios, no hables de esto en el café.
Todo el día fue un gran silencio porque todo el mundo se preguntaba qué haría el alcalde Targa si Ventura, padre, no se presentaba, que era lo más seguro. Naturalmente, era imposible que matase a un niño, pero si no, ¿qué? Los de siempre se reirían en su casa entre dientes, ¿por qué no se presentaba Ventura? ¿Eh? ¿Es que queréis que volvamos al desorden de las bandas de la FAI? ¡Y a saber si vendrá Ventura! De la forma en que sabía todo el mundo, aunque nadie sabía nada, había corrido la voz para que llegase a oídos de Ventura la buena nueva anunciada a todos los hombres de buena voluntad, conforme cuatro días antes de Navidad, Herodes había ordenado prisión para su hijo y todo el pueblo estaba convencido de que Ventura, padre, atendería la llamada y emprendería el camino por los senderos de Palestina guiado por la estrella y, en llegando a Belén a medianoche, se entregaría a Valentí Targa, natural de Altron igual que él, pero alcalde de Torena. Para salvar la vida de su hijo, Joan Ventureta, que en ese momento recibía la noticia de que ya es mediodía y tu padre no da señales de vida, y ¿sabes lo que significa eso? Significa que empieces a rezar, y Ventureta pidió tabaco, por favor, tabaco, porque no quería cagarse en los pantalones y cualquier cosa serviría para distraer el miedo. ¿No tienes hambre, Ventureta? Y por la tarde, cuando los niños, más silenciosos que nunca, volvieron a casa hoy, último día de clase, apesadumbrados porque las vacaciones de Navidad empezaban con un nudo en la garganta, pues todo el mundo temía por la vida de Ventureta, los rezagados tuvieron tiempo de ver entrar en el Ayuntamiento, una vez más, la cuarta, a la madre de los Ventura, a implorar por la vida de su hijo y, con la cabeza gacha, decir al alcalde préndame a mí, pero suelte al chico y Valentí Targa decía despectivamente soy un caballero y no sé prender presas a las mujeres; si no me traes noticias de tu marido, no te molestes en volver. Y, para que lo sepas, sé de buena fuente que tu marido va a casa a escondidas de vez en cuando.
—No me diga —replicó la Ventura con desdén—. ¿Y quién le cuenta esas mentiras? Algún malnacido que quiere hacerme daño.
—El maestro no es un malnacido ni quiere hacerte daño —improvisó, sin imaginarse las consecuencias de lo que decía. O tal vez sí, porque en la guerra todo vale y, en los grandes momentos, cuando la vida se transforma en Historia, más vale ir acompañado que solo. Y además, los amigos son para las ocasiones—. El maestro es sencillamente un patriota.
—El maestro miente.
Dio unos pasos atrás y miró a Valentí Targa a los ojos.
—Maldito seas para siempre —rogó con unción al tiempo que se retiraba de la vista del alcalde Targa.
A pesar de todo, volvió al Ayuntamiento dos, tres, cuatro veces más, y Valentí ya no la recibía y mandó al del bigote fino que le dijera que si volvía a molestarlo, que si volvía a poner los pies en el Ayuntamiento y no traía a su marido agarrado de la oreja, que si volvía a dar la paliza, eh, entonces lo matamos delante de ti, ¿lo has entendido? La mujer volvió a casa llorando, lamentándose es imposible que me pase esto a mí, no soy mala persona, y la gente se acongojaba al verla pasar. Otros, en cambio, no, que pague por lo que ha hecho su marido, qué narices. Algunos decían habría que ir a denunciarlo; pero ¿a quién, desgraciada? Si lo denuncias, te encarcelarán a ti por traidora y por maqui. ¿Adónde vas a ir? ¿A ver al general Fulano de Tal, inocente? Ahora en Torena manda la Falange, punto. Y mientras los maquis sigan haciendo lo que les dé la gana en estos montes, en Torena mandará la Falange. Pero es que mi marido no hizo nada durante la guerra. Ah, ya, porque tú lo digas. Te lo juro; por eso no huimos a Francia. Pero aquí no va a pasar nada. Es imposible. ¡No es más que un chiquito!
Al anochecer, Rosa se presentó ante Valentí con su abultado vientre por delante y le dijo si tiene cojones, máteme a mí, pero suelte a ese chico; Valentí la oyó en silencio, no respondió, tocó una campanilla y entró uno de los uniformados, el del pelo rizado, y le dijo una cosa al oído; el uniformado salió y Valentí miró a Rosa de arriba abajo y dijo ¿qué pasa? ¿Acaso ha llegado Ventura y no me he enterado? Y ella replicó argumentando motivos para no matar a un chico de catorce años: argumentos fundamentales, como que, a esa edad, todos somos inocentes; tenemos la certeza de que no ha hecho nada malo; y argumentos tangenciales, como la mala conciencia por matar a un niño. Y Valentí la dejó despacharse a gusto y cuando llegó Oriol, asustado, después de que lo avisara el del pelo rizado, Valentí recuperó la energía y dijo señor maestro, hace media hora que su señora no para de desbarrar; haga el favor de llevársela a casa, que me estoy hartando, y Oriol la agarró por el brazo y le dijo en voz baja vamos, Rosa, y ella, con una sacudida, se soltó de su marido y se fue a casa sola; Oriol, compungido, no se atrevió a mirar siquiera a Valentí, y éste le dijo oye, para que levantase la cabeza y lo mirase; Oriol lo miró y Valentí le guiñó un ojo: ya se sabe, a las mujeres enseguida se les va el santo al cielo; mantén la calma, como esta mañana en la escuela.
—Usted no sabe lo que he hecho en la escuela esta mañana.
—Lo sé todo. Tengo muy buenos informadores. Sé incluso que el Pisuerga es afluente del Tajo.
—Del Duero.
—En ese río me bañé yo cuando la guerra contra el comunismo, y ahora tu mujer quiere que resurja y lo disfraza de sentimientos de piedad.
—Mi mujer no…
—Como te he dicho, con las mujeres, ya se sabe. —Cerrando un cajón con fuerza—: Pero no toleraré ni una sola interferencia más en mi misión de imponer orden. —Gritando—: ¿Es que se te ha olvidado cuántos soldados del ejército español murieron en la emboscada, eh?
Oriol Fontelles no dijo nada, pero no cantó el gallo porque era de noche. Todavía tuvo ánimos para preguntar ¿no le ha dicho la señora Vilabrú que deje este asunto?
—La señora Vilabrú está en Barcelona, tiene negocios que atender con el pájaro de su marido, asuntos relacionadas con las tierras que los Vilabrú y los Vilabrú poseen en los alrededores. ¿Necesitas más detalles?
—Lo que pregunto es si no le ha pedido que lo deje.
—La señora no tiene ninguna autoridad en Torena.
En todo el pueblo sólo había dos bombillas de alumbrado público, una en la plaza, cerca del ventanuco por el que miraba Rosa obsesivamente para no ver a su marido. Él lo sabía, sabía que no apartaba la mirada de la plaza por no encontrarse con sus ojos.
Por la noche, el convencimiento de que Ventura estaba al caer era unánime; todo el mundo quería creer que la noticia lo habría encontrado lejos y por eso tardaba tanto. Por si acaso, mientras el ejército contaba sus muertos y se lamía las heridas del orgullo mirando a otro lado, dos pelotones de falangistas ocuparon Torena y establecieron un sistema de contacto con el cuartel más próximo de la Guardia Civil, institución que oficialmente no estaba al corriente de nada, por si a Ventura le daba la ventolera de volver armado y acompañado. Valentí estaba nervioso, con el estómago vacío, y golpeaba el mechero metálico contra la mesa del despacho, incapaz de hacer otra cosa que esperar a que Ventura se presentase de rodillas y le suplicara por la vida de su hijo, y él le diría que, por mucho que lo niegues, en su día, tú, asesino, cerdo asqueroso, acabaste con la vida del señor Vilabrú y no esperaste a que viniera nadie a pedir clemencia para un viejo, y ahora tiene que pagarlo tu hijo, y lo va pagar, y tú también, y no descansaré hasta terminar con todos los cómplices de la muerte del señor Vilabrú y de su hijo, que sólo tenía veintiséis años cuando lo liquidaron. Él sí era un niño de veintiséis años y no éste, que parece un viejo, porque haber pasado una guerra nos envejece a todos, de manera que qué hora es.
—Han dado las nueve.
—Ventureta la palma y no será culpa mía. Preparadlo.
Recorrieron en el coche negro y reluciente los trescientos metros que los separaban del bancal de Sebastià. En el asiento de atrás, Ventureta deshecho en lágrimas, cobarde como su padre, ay, qué lejos de la gallardía con la que, según dicen, afrontó la muerte Josep Vilabrú, español ejemplar, patriota a carta cabal, cuando los de la FAI lo rociaron de gasolina. Hasta mocos le chorreaban. Al lado del chico, Gómez Pié, el del pelo rizado y el andaluz de cara oscura. Delante, Balansó con su bigote fino y un chófer desconocido. Y en los estribos del coche, agarrado a la ventanilla con una mano y la pistola en la otra, Valentí, columpiándose en el frío de Navidad, eufórico por la resolución de borrar un nombre más de la lista de apóstoles que debían caer por imperativo biológico y por estricta venganza. Y alrededor del pueblo, los pelotones de falangistas al acecho, por si los maquis.
El coche traqueteó camino del bancal de Sebastià, no es posible que muera así, y dijo en voz alta no quiero morir y Valentí se agachó y metió la cabeza dentro del coche y dijo ¿qué dice éste? ¿Quiere cantar?
—Dice que no quiere morir —dijo Balansó. Y Valentí volvió a sacar la cabeza porque no quería perderse las cuchilladas del frío en su anhelo de futuro y progreso.
Ventureta vio a los cinco hombres que montaban guardia cerca del lugar y empezó a perder la esperanza desesperada de que su padre saltara de pronto sobre los malos en el último momento, porque todo estaba oscuro y frío como el olvido. Lo obligaron a apearse, y, a la única luz de los faros del coche, lo arrimaron contra la pared del margen colindante con la primera cerca del cementerio; el chico se echó a llorar diciendo no quiero morir, no sé dónde está mi padre. Y cuando lo ataron al tronco seguía llorando porque estaba aprendiendo que el destino es irreversible y gritó con todas sus fuerzas ¡tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! Y Valentí cortó el ataque de histeria con un bofetón y le escupió en la cara que era un cobarde y tenía que aprender de una puta vez a morir como un valiente, como mueren los héroes, cagüendiós. Retrocedió un poco y lo apuntó con la pistola, que no había guardado en todo el camino, y entonces dijo no voy a matarte, cobarde, sólo quería saber si serías capaz de aguantar sin cagarte en los pantalones, y Ventureta se puso a gemir, desesperado, contento, triste, alegre, despavorido, y bajó la vista y agachó la cabeza y entonces Valentí apuntó al cogote que tan limpiamente se le ofrecía y disparó dos tiros seguidos en el momento en que el niño volvía a levantar la cabeza; y Joan Ventureta dejó de gemir, de llorar y de tener miedo y se convirtió, de una puta vez y gracias a mí, en un valiente tuerto y muerto.
Por la noche, ilumina la plaza mayor una luz triste. Hay otra a las afueras, a la salida del pueblo por el camino de Sorre y Altron. Ambas consisten en una bombilla mal protegida por una pantalla metálica plana, que se mueve con el viento y que no alcanza a iluminar nada. Desde el ventanuco de la casa del maestro, Rosa miraba la calle sin moverse, sin hablar, deseando que los estampidos que se habían oído por la parte del cementerio no hubieran sido tiros de muerte, y sin querer volverse porque, sentado a la mesa, el cobarde de su marido hacía bolitas con las migas de pan y se imaginaba que reconducía la situación. Entonces, un coche desconocido y deteriorado se detuvo bajo la bombilla. Un hombre a quien nadie había visto antes se apeó del coche, abrió una portezuela y desde dentro dejaron caer un fardo al suelo. El coche se marchó tosiendo carretera abajo. Aunque el fardo estaba bajo la bombilla, no se veía bien lo que era, hasta que Rosa dijo en voz baja lo han matado, han matado a un niño, y se llevó la mano al vientre y Oriol se acercó a ella y le puso una mano en el hombro para consolarla, pero ella se sacudió y en voz baja pero muy enérgica dijo ¡no me toques! En la plaza, bajo la anémica luz, la Ventura, de rodillas, tapaba desesperadamente con la mano los agujeros del cráneo y del ojo derecho de su hijo y se cercioraba de que la desgracia había entrado en su casa para quedarse. Talitá qumi, pensó Oriol. Talitá qumi, por favor, talitá qumi, y en su fuero interno, la rabia desesperada y perpleja empezó a robar el sitio al miedo.
El coche de Elisenda se cruzó con el de los desconocidos, que avanzaba velozmente en dirección a otro trabajo o a una copa de coñac bien merecida. Cuando Jacinto detuvo el vehículo frente a casa Gravat, hacía cinco minutos que la familia Ventura había retirado el cadáver de la plaza oscura y fría. No había nada raro, pero el silencio sonaba de otra manera, amenazador, como si el pueblo en pleno estuviera atento al rumor callado de las frías aguas del Pamano, y por eso se dirigió al Ayuntamiento, para saber a qué se debía tanta quietud.
El señor Valentí Targa, impecablemente uniformado, bebía en medio del mismo silencio en compañía de tres o cuatro desconocidos, uniformados también, y al ver a la señora dijo camaradas, pasad a la sala de juntas que enseguida me reúno con vosotros. Los camaradas, copa en mano, se fueron a la recámara en la que guardaban polvo y trastos inservibles, y Elisenda, echando fuego por los ojos, dijo qué ha pasado o qué va a pasar. Y Valentí, no sé a qué te refieres. Y ella, ¿habéis cogido a Ventura?
—No.
—¿Qué has hecho?
—Justicia.
Elisenda, serena, de pie, dijo no sé qué tienes contra Ventura, pero te aseguro que no forma parte de tu misión.
—Tú qué sabes. —El coñac con el que se defendía le había enturbiado la mirada.
—¿Has matado al chico?
A modo de respuesta, Valentí apuró la copa de un trago y chasqueó la lengua. Entonces la señora Vilabrú dijo a partir de ahora las cosas cambiarán un poco entre tú y yo, porque no me gusta este estilo, y también le dijo no sé si te acuerdas de que he dado mi palabra de que no pasaría nada y de que tú me aseguraste que no pasaría nada, que sólo querías dar una lección al pueblo, y ahora resulta que la lección es matar niños.
—Un momento, un momento: un niño. Sólo uno.
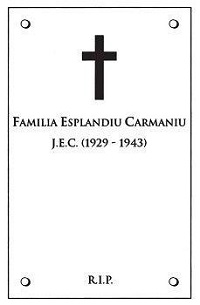
—Ésta es la lápida más triste que he hecho en mi vida. Mil novecientos veintinueve guión mil novecientos cuarenta y tres, catorce años nada más. Iba a cumplir quince. El asesino no tiene perdón de Dios. Y tú, hijo mío, no lo olvides nunca, y cuando el cielo sea más azul, si he muerto yo, grabas una lápida nueva a Ventureta. Y aunque las cosas estén muy achuchadas, que nadie de ca de Ventura pague ni un céntimo por la piedra que hagas. Habrá un día en que el cielo será más azul, la Humanidad sonreirá y no será delito grabar en las piedras el nombre verdadero de cada uno, Jaumet. Y cuando vayas a hacerlo, saca del rincón un dibujo que voy a hacer ahora.
—Pero ¿no podemos escribir nada más en ésta?
—Sólo Familia Esplandiu, sin acento[3]. No quieren que pongamos nada más. Es que no les dejan. Mira, le han dado orden por escrito. Ni el nombre de Joanet, ni siquiera en castellano. Sólo «Familia». Y la cruz.
—¿Y en la lápida de verdad?
—Mira, aquí lo tienes.

—Ahí va, una cruz de lujo.
—Claro. Se la merece.
—¿Sabe lo que podemos hacer, padre? Ponerle un extra. Si para entonces todavía no se ha muerto el alcalde, seguro que ni se entera de que es un extra. Por ejemplo, así:

—Muy bien, Jaumet, piensas con la cabeza. No lo olvides, hijo mío: dejaré el dibujo preparado, pero escondido. Cumple, Jaumet, y cuando llegue el momento, haremos la verdadera lápida de Ventureta. ¿Sabes una cosa? Grabaré un dibujo de los calcos de Manel Lluís.
—¿Cuál, padre?
—No sé, a ver qué te parece éste.
—Una paloma torcaz.

—No. Una paloma común. Un símbolo. Dios mío.
—No llore, padre, que me hace usted llorar.