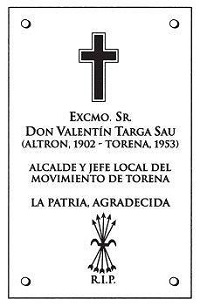
Nenia al verdugo
Apreciado policía: soy Dios.
JOHN ALLEN MUHAMMAD,
francotirador de Virginia.
Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat inventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Deus qui fecit caelum et terram.
Mosén Rella casi no recuerda la misa en latín y lo asombra la rapidez con que pasa el tiempo. Hará veinte o treinta años que no celebra la misa en latín. Treinta años, Dios mío. Irremisibile.
Mucho antes de que se lea el Evangelio, entre los bancos de los invitados especiales circulan unos pasquines que algunos guardan devotamente en el bolsillo para leerlos después y que otros miran, leen y a continuación levantan la cabeza con inquietud y miran a los lados como si los hubieran sorprendido en falta.
—Aquí tiene.
Mosén Rella coge el papel. Lo desdobla pensando que es una nueva instrucción para las complicadas ceremonias del día y entonces lee nosotros, miembros de la Falange Española y en nombre del pueblo español, abogamos y nos pronunciamos por la tan esperada y ansiada canonización del Caudillo de España, el Generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Viva Franco, arriba España. Y un apartado de correos para las adhesiones. La hostia… Es decir. Irritado, el cura arruga el papel y lo tira al suelo procurando que lo vea quienquiera que sea. No mezclemos las churras con la merinas, no mezclemos las churras con la merinas, se dice, para tranquilizarse. El hombre que tiene a la derecha se agacha, recoge el papel arrugado, lo apoya en el respaldo del asiento y lo alisa; lo dobla cuidadosamente y, autoritario, se lo devuelve al sacerdote.
—Se le ha caído esto —le recrimina con severidad.
Después de la lectura del Evangelio, el secretario de la Congregación de Ritos se acerca al altar mientras el Papa, escoltado por un solícito cura con roquete pero sin casulla, se sienta y escucha. El secretario de la Congregación de Ritos habla en latín de las virtudes heroicas de los que hoy serán beatificados y concluye recitando solemnemente las palabras del Papa que dicen tenore praesentium indulgemus ut idem servus Dei beati nomine nuncupetur y mosén Rella, emocionado, levanta el dedo y dice al señor Guardans, sentado a la izquierda, habida cuenta de lo dicho, permitamos que el susodicho siervo de Dios sea nombrado con el nombre de beato. Más o menos. Y, a partir de este momento, el maestro de escuela, Venerable Oriol Fontelles, mártir de la Iglesia, asesinado por las hordas comunistas; el soldado de primera, Venerable Chrzystoff Fuggs, asesinado por las hordas nazis, las hermanas de la Caridad, Venerable Nebemba Wgenga y Venerable Nonaguna Wgenga, asesinadas por las hordas descontroladas revolucionarias, así como la enfermera, Venerable Koí Kayusato, asesinada por hordas de piratas, ostentan el título de beatos. La Iglesia, por medio del Santo Padre, el Sumo Pontífice, declara solemnemente que los antedichos Siervos de Dios, cuyas heroicas virtudes han sido previamente calificadas, gozan de bienaventuranza eterna y pueden ser objeto de culto.
Cuando el secretario termina de pronunciar esas palabras, dos acólitos muy altos, muy rubios y con el cogote tan rasurado que parecen mormones, retiran un paño como una sábana que cubre el frente del ara y descubren cinco fotografías de primer plano de la cara de los cinco nuevos beatos de la Iglesia Católica. Un abanico multirracial que da gloria verlo. Hasta en sus mártires es universal la Iglesia. El segundo, después del soldado de uniforme, es Oriol Fontelles, la única foto que se conserva de él; quienes lo hayan conocido, adivinarán la parte del cuello y las solapas de su flamante uniforme de falangista. Amén.
Mosén Rella arruga otra vez el panfleto y lo tira al suelo. El hombre de la derecha se agacha, lo recoge y vuelve a alisarlo. Hasta ese momento no le viene memoria de las palabras que le susurró la desconocida en la penumbra de la catedral. Una voz un poco ronca, cansada, le dijo quieren beatificar a un hombre que no creía en Dios ni en la Iglesia. Dicen que murió mártir.
—Un bel morir…
—Me entiende perfectamente, padre. Ese hombre no creía en Dios, ni en el cielo, ni en la redención, ni en la comunión de los santos, ni en la autoridad de la Santa Madre Iglesia…, ni en santos ni en infiernos.
—Pero ¿por qué me pides opinión a mí, hija?
—Porque quiero impedirlo.
—¿Por qué, si no crees en esas cosas?
—Porque ese hombre no merece que se traicione así su memoria.
Silencio. Oscuridad en la nave solitaria de la Seu. Oscuridad en el alma del cura, que no sabía en qué dirección pensar. Miró la celosía y todo era silencio. Duró tanto que, por un momento, pensó que la extraña penitente había desaparecido después de inyectarle un pequeño infierno en el cuerpo.
—Le aconsejo que no se meta en camisas de once varas, hija —recuerda haber dicho con voz seca al cabo de años de silencio. Y después lo consultó con un superior y éste le dijo si alguien dice que quien conozca algún impedimento dé un paso adelante, tú lo das, hijo mío.
—¿Y si no lo preguntan?
—Entonces, calla para siempre, hijo mío.
—A ver si no se le vuelve a caer —le dice el hombre de la derecha al tiempo que le da otra vez el papelito que exige la canonización de Franco.
Elisenda, en el banco preferente, quieta, pálida, con la cabeza inclinada, oye las explicaciones del abogado Gasull sobre las fotos. Marcel y su hijo miran el reloj de vez en cuando, es que se hace eterno, la verdad. Mertxe pone cara de póquer. Gasull, preocupado por el aspecto de Elisenda, no deja de mirarla. No osa preguntarle cómo te encuentras porque hace mucho que se acostumbró a limitarse a contestar preguntas y a dar vueltas a sus pesares a solas.
Elisenda tiene una expresión rara porque quiere llorar pero no lo consigue. Recuerda la última noche, la sorpresa, el pavor, la torpe excusa de los libros, sus ojos que me miraban, y yo, confusa, perpleja, tuve que decirle es el maestro del pueblo, tío, ha venido a buscar unos libros. Y después, por qué, por qué se me ocurrió indagar en esa mirada, por qué quise saber de qué querías hablarme, y en mala hora me puse el abrigo para salir, Oriol, ¿por qué, si nos queríamos tanto? A pesar del trago amargo que eran esos recuerdos, la dama no consigue verter una sola lágrima. Beato Oriol. ¿Lo ves, Dios? Te lo advertí, te dije que me saldría con la mía.
En los bancos más apartados, las señoras pesadas lloran, los panfletos sobre Franco circulan con más vigor, alguien cuchichea cuántos santos españoles, qué maravilla. El más poderoso de todos, san Josemaría Escrivá de Balaguer i Albás. Tal vez sea el momento de iniciar los trámites para llevar a los altares a la santa reina Isabel la Católica; sí, es preciso ponerse manos a la obra. Más lejos aún, en el fondo, cerca de una columna, mosén Rella recuerda una confesión y desea estar en esos momentos en el valle de Àssua oyendo el canturreo eterno del Pamano.
La lápida de Peret el de casa Moliner decía Pedro Moner Carrera (1897–1944) y, mientras la grababa, Pere Serrallac el de las piedras intentó en vano que la pesadumbre no le estallase por dentro. Tenía que habérselo advertido, pero sólo pensaba en que Jaumet no se rezagase por los alrededores, no vi lo de la maldita foto. Tenía que habértelo dicho, Peret, lárgate que aquí va a estallar todo como una granada, marcha, no te vaya a pasar algo.
En la iglesia parroquial de Sant Feliu, las autoridades ocupaban los primeros bancos de la derecha; reservaron el de la izquierda para Encarnació, pobre mujer, y para el hijo que trabajaba en Lérida y había vuelto con una cara de estupor que no se le pasaría en toda la ceremonia. Entre las autoridades, los ilustrísimos señores alcaldes y jefes locales del movimiento de Sort, Altron, Rialb, Montardit, Enviny, Torena, Llavorsí y Tírvia, más la excusa oficial del Gobernador Civil por no poder asistir, y el cuerpo de Magisterio de la comarca en bloque, menos los maestros que se habían ido a disfrutar de unas merecidas vacaciones en sus localidades de origen, dispersas por la geografía patria.
Peret el de casa Moliner. Pere Moner Carrera, pensaba Oriol, la mirada inexpresiva, fija en el cogote del padre Colom, que oficiaba sus secretos en el altar y parecía que no quisiera compartirlos.
En el sermón, el cura arremetió contra la barbarie comunista en un castellano fantasioso y se refirió a los bandoleros que quieren perturbar la paz. ¿Acaso no hemos tenido bastante guerra? ¿Acaso no queremos que la palabra guerra desaparezca de nuestras bocas? ¿Acaso no hemos acumulado dolor suficiente? Dos, tres, cuatro segundos de silencio, como si estuviera en clase, en el seminario esperando la respuesta, sí, padre, ya tenemos bastante. Nadie dijo esta boca es mía y el cura terminó el sermón refiriéndose a actos vandálicos como el que habían perpetrado los maquis, que no existen, contra un monumento a los mártires de la Cruzada y que, por añadidura, se habían llevado por delante a Peret, republicano y ateo, a quien se dedicaba un entierro religioso presidido por las autoridades franquistas del pueblo, y quien lloraba por dentro era su Encarnació, que decía menos mal que no estás aquí para verlo, Peret, porque si levantaras la cabeza volvías a morirte del disgusto. Entonces alguien tiró a Oriol de la americana blanca del uniforme y éste se volvió. Jacinto Mas, el chófer de Elisenda, le entregó un papel y él lo guardó en el bolsillo en el preciso instante en que Valentí, que estaba hablando con el alcalde de Sort, se volvió un poco hacia él, como vigilando sus movimientos. También en ese momento dio media vuelta hacia los fieles el padre Colom, levantó litúrgicamente los brazos y los separó mientras decía Dominus vobiscum y la asamblea se levantó a una y respondió cumspiritutuo, padre.
Esa noche lo llamó Valentí Targa al Ayuntamiento. Había pasado la tarde en el hostal de Ainet, como otras cuantas veces, sumergido en el aroma de nardo y envuelto en el secreto que sólo conocía el chófer de la cicatriz en la cara; Elisenda y él se declararon amor eterno y pasión infinita. Oriol le dijo según Dante, nuestro amor es lo que mueve el sol y las estrellas.
—Qué bonito.
—Me parece que soy feliz.
—Llegará el día en que solucionemos esta situación tan difícil, te lo juro.
Viviendo a escondidas de Santiago y de Rosa, a escondidas de Targa, a escondidas de Torena, de las autoridades, del maquis, de las vacas y los tábanos, a escondidas de los cuadernos para mi hija, no sé cómo te llamas, volando juntos por las nubes, conscientes los dos de formar parte el uno del otro.
—Toma. Una crucecita de oro.
—Es muy bonita. Pero no me…
—Quédatela, anda, para que te acuerdes de mí.
—No necesito cruces para… Ahí va, está partida.
—No. La otra mitad la llevo yo. No la pierdas nunca. La cadenita es fuerte, no te preocupes.
Se la puso alrededor del cuello como se pone una medalla a un atleta; él agachó la cabeza en señal de aprecio, miró las paredes despintadas de la habitación y pensó que eran los límites de su felicidad infinita, y no quiso que el recelo profundo que a menudo lo invadía le robase un momento tan dichoso y se dijo no sé, no sé, pero lo cierto es no quiero prescindir de sus besos, no puedo, ni de sus caricias, y quiero sumergirme muchas veces en sus ojos amorosos sin fondo, lo siento, lo siento mucho.
—Acaba de una puta vez el cuadro de los cojones o te fusilo.
Oriol terminó de entrar en el despacho en silencio. De espaldas a la puerta y en jarras, Targa contemplaba su retrato, colocado en el caballete. Oriol fue hasta allí, destapó la botella de aguarrás, eligió dos pinceles pasablemente limpios, puso en la paleta marrón, azul y blanco y miró hacia la mesa. Entre tanto, Valentí se sentó y adoptó la postura adecuada. Todavía no se había quitado el uniforme. Miró a Oriol a los ojos y entonces dijo era broma. Pero lo dijo sin reírse. En silencio, mirando a Valentí a los ojos, Oriol pintó los ojos; intentó darles el azul gélido de esa mirada tan afilada que tenían. Tal vez fuera por la pupila, tan negra, en el centro. O por el odio que sabían acumular. Pensó en el odio, en Ventureta, en Rosa, en ti, querida hijita mía, y pinté los mejores ojos que he pintado y pintaré en mi vida. Podrías verlos, si quisieras.
Al cabo de una hora terminó de pintar la pared del fondo y dijo ya está, lo he acabado. No tienes que fusilarme.
Valentí Targa se levantó inmediatamente a ver el resultado final. Un tanto cohibido, se contempló unos segundos. Tal vez le diera vergüenza contemplarse delante de Oriol, porque un hombre no se mira al espejo delante de otro hombre. Y no dijo nada. Se guardó el comentario. Sacó el billetero de la americana del uniforme y dejó en la mesa los billetes, uno encima de otro, mientras Oriol limpiaba los pinceles y evitaba mirar el montón de dinero.
—Se me ha ocurrido —rompió el silencio— que tú y yo podíamos montar una sociedad.
Oriol, mudo todavía, se concentró en limpiar los pinceles.
—¿Tanto te ha molestado lo del fusilamiento?
—¿Qué sociedad? —Oriol se había acercado a la mesa; cogió el dinero.
—Yo busco clientes y tú pintas los retratos. Con un poco más de ánimo, eso sí.
—Es una idea excelente.
—Al cincuenta por ciento.
Suerte que la probabilidad de la muerte impedirá que me asocie económicamente con Targa. Una buena razón para no llorar mucho ante los peligros en los que nos enzarzamos todos los que, de buena o mala gana, nos relacionamos con el teniente Marcó.
Hacía siete meses que Marcel se había casado el veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y uno, como había dispuesto su madre, y sólo había sido infiel a Mertxe seis veces, pero hay que decir que con seis mujeres distintas, es decir, carecía de importancia, y Elisenda consultaba las notas, cada vez más imprecisas y deshilachadas, que le procuraba Jacinto Mas sobre el estado del matrimonio de su hijo y al principio pensaba no sé qué es mejor, dejarlo que se desahogue todavía o atarlo corto. Pero, entre revolcón y revolcón, los horizontes de Marcel se ensancharon, y entre Mertxe y la vida descubrió que en el mundo había otras cosas, además de pistas negras. Las había también rojas, verdes y de cualquier otro color, porque los clientes de las pistas familiares gastan mucho en el bar y en el alquiler de esquíes pequeños; no pretenderás que todo el mundo se compre tales o cuales esquíes tan cucos que se les quedan pequeños en dos temporadas. El alquiler es un gran negocio. Además, a Marcel Vilabrú i Vilabrú lo acababa de sobresaltar otro descubrimiento reciente, a saber, que en el mundo hay otras cosas, además de la temporada de esquí, y que mucha gente sobrevive e incluso a veces es feliz sin unos buenos Rossignol en los pies. Y hasta sin botas de esquiar, vamos. Y decir Rossignol pronto será como decir Brusport, porque la marca Brusport iba encontrando poquito a poco su sitio en el mercado, sobre todo en el mundo cerrado de los especialistas en salto. Casi como un regalo de mamá por haber empezado a trabajar sin protestar, Marcel disfrutó de una larga estancia en Helsinki (dos polvos nórdicos memorables con dos valquirias noruegas o como se llamen, de Helsinki) y pudo asombrarse al ver que los televisores suecos, además de ser todos en color, retransmitían obsesivamente pruebas de trampolín, de esquí de fondo y de esquí alpino durante todo el santo, corto, oscuro, frío y nublado día, y entonces se le ocurrió que en los esquíes de salto Brusport tenían que poner la marca en la parte inferior, porque algún día mucha gente verá la televisión y de esa forma los esquiadores nos harán propaganda gratis. Es que aquí, en Finlandia, los noruegos nacen con un esquí bajo cada brazo y yo quiero conseguir que a partir de ahora sean Brusport. Y manda huevos, porque no puedo decir de dónde soy, porque enseguida fruncen el ceño y dicen Franco skit, y todo les suena muy lejano y suelen confundir España con Italia o Portugal y hasta con Grecia, países pobres del sur todos ellos, siempre torrándose al sol. Qué falta de cultura confundir Grecia con España o Portugal, y con Italia. Pero a mí qué más me da, el caso es que quiero vender productos Brusport a los noruegos y se los voy a vender por un tubo, porque el minorista puede venderlos a mitad de precio. ¿Tanto criticar a Franco?… Pues ¡ahí lo tienen, qué coño!
Marcel Vilabrú i Vilabrú también aprendió que, si no se toman las medidas adecuadas, Mertxe puede quedarse embarazada y, ¡zasca!, embarazada se quedó, bueno, sí, me alegro, pero, no sé, a lo mejor es un poco pronto, ¿no? Y aprendió a decidir sin titubeos que, para poder llevar a cabo la expansión controlada, había que despedir a Palacios, a Costa, a Riquelme, a los dos Vila, a la Guiteres, a la Garcia Rialto, a Pilarica no sé cuántos, la que tiene un buen polvo, sí, ésa, y a Càndida. Y despidió a Pilarica la del buen polvo, a Càndida, a la Garcia Rialto, a la Guiteres, a los dos Vila, a Riquelme, a Costa y a Palacios, y ellos fueron a Magistratura porque Paco Serafín les dio la vara y les comió el coco, pero no les sirvió de nada, porque Marcel dijo a Gasull lo que haría él si fuera el abogado de la casa y el abogado Gasull sostuvo una conversación muy amable, distendida y provechosa para ambas partes con el magistrado de la sala tercera, don Marcelino Bretón Coronado. Y la señora Vilabrú, que se había resignado a hacerle en el despacho un huequecito en el que no estorbara mucho pero justificara su sueldo, tomó nota en silencio, asombrada de la capacidad de Marcel. En algún momento lamentó haber infravalorado tanto a su hijo. Lamentó haber tenido con él una relación tan de intentémoslo otra vez, anda. Seguramente, porque el peso de la historia era excesivo incluso para unos hombros tan fuertes como los de Elisenda.
—Mamá, quiero reducir a la mitad la sección de confección, y voy a producir el doble con incentivos y horas. Es que no dan un palo al agua.
—Haz lo que te parezca, Marcel, pero sin que se note.
—Sí tiene que notarse. El primero que va a desaparecer es Paco Serafín.
—No me acuerdo de él. ¿Por qué?
—Es de Comisiones Obreras.
—Cuidado.
—Lo voy a echar por inmoral. Se ha tirado… —Marcel apagó el cigarrillo y se puso el teléfono en el otro oído—. Bueno, más vale que te ahorre los detalles, mamá. Es un caso que ni sus propios compañeros pueden defender y a mí me viene que ni pintado. He tenido una suerte cojonuda.
Marcel, todavía no has cumplido treinta años y ya pareces hijo mío.
Marcel Vilabrú i Vilabrú descubrió además que en el mundo, entre una temporada de esquí y la siguiente, se podía jugar a tenis, a ping–pong (vi en Dinamarca unas mesas plegables estupendas y voy a distribuirlas en España y Portugal), a balonvolea, a hockey sobre hierba, a hockey sobre patines y, en el país de los suecos, a hockey sobre hielo, y que se podían sudar y gastar calcetines, zapatillas, rodilleras, camisetas, pantalones, chándales y todo lo que les hiciera falta, y se convirtió en el embajador de la buena nueva en Europa, y el año de los Juegos Olímpicos de Saporo y de Múnich todavía le resultaba incómodo decir de dónde era, porque Franco olía que tiraba para atrás. También descubrió que los dólares eran un desodorante milagroso.
Entre tanto, a la señora Vilabrú, que hacía ya seis meses que se había deshecho de la incómoda sombra de Quique Esteve, el pelele de las pistas,
(—Todo lo contrario, estimado delegado. —Inició el tamborileo nervioso del lapicero contra la mesa—. Ha puesto fin a una relación digamos enfermiza.
—¿Nada de orgías, entonces?
—Eso es pura calumnia, envidia, malentendido, maledicencia… —Tamborileo con la punta del lápiz—. Doña Elisenda Vilabrú es inatacable o, al menos, no se la puede hundir. Lo sabemos desde hace años.
—Gracias a Dios).
Se le abrieron las puertas de la Obra con una sonrisa paternal. La anhelada reunión empezó con las palabras Ilustrísima, gracias por haberme recibido con tanta prontitud, y él, desde el otro lado de la mesa y separando los brazos, respondió no, no, señora Vilabrú, nada de Ilustrísima, en todo caso, llámeme, como mucho, monseñor; no quiero honores, ni títulos, ni elogios…, usted me entiende, señora. Y ella dijo sí, lo entiendo, monseñor. Y, tras la delicadeza de las primeras palabras, la entrevista prosiguió entre rayos, truenos, sonrisas, vientos fagüeños, granizadas, promesas, confidencias y pactos. En conclusión, la señora Vilabrú prefirió no ingresar en la organización que la había rechazado unos años antes, pero inyectó en la Obra una cantidad suficientemente elevada para ganarse la consideración de persona muy grata, y en Roma empezaron a moverse hilos más eficaces en torno al proceso de beatificación del venerable Fontelles, Saverio, qué coño pasa con ese proceso, a ver, trae aquí. Y resultó que en efecto, tiene usted razón, señora Vilabrú, estaba atascado en una oficina vaticana de auditoría interna por no sé qué obstáculos de procedimiento que no han sabido especificarme, a pesar de que en el título del documento consta que el seis de julio de mil novecientos cincuenta y siete el santo padre Pío XII decretó el carácter milagroso de una curación atribuida a su intercesión; normalmente, en estos casos, el proceso no suele detenerse. Pero no se preocupe, señora, en unos pocos años sacaremos el caso adelante. Y ahora, entre usted y yo, ¿por qué motivo actúa con tanta constancia en la causa Fontelles? Monseñor Escrivá i Etcétera aguardó la respuesta de la dama con una sonrisa beatífica y paciente.
Sepa, monseñor, que, en mi opinión, el motivo le importa a usted un pimiento, pero, por simple educación y buenos modales, se lo voy a decir: lo hago por amor. El amor que mueve el sol y las estrellas, monseñor. Juré que lo honraría para siempre, pasara lo que pasara, tanto si podíamos contraer matrimonio como si no. Se lo juré en el hostal de Ainet, donde nos veíamos a escondidas del mundo. Que nadie tire la primera piedra, porque nadie conoce la inocencia de nuestros sentimientos. Es cierto que hubo amor físico, sí, pero fue únicamente el producto de un reconocimiento aturdidor y abismal. Hasta ahora no he sido una santa, pero sé que nuestro amor fue santo. Desde la primera vez que me rozaron sus dedos para corregir una posición del brazo, cuando posé para el retrato, hasta el tono reposado de su voz, la seguridad que emanaba de su mirada limpia… Su mirada, desesperada como la mía, la última noche, como si ambos supiéramos lo que iba a suceder… Ya le he dicho que no he sido una santa; me casé por servir a la justicia. No quería a Santiago pero me convenía casarme con él. Y yací con un hombre miserable por la misma razón. Pero un día conocí a mi gran amor, lo viví y se me escapó entre los dedos por culpa de la vida. Y ahora, monseñor, el único recuerdo que queda de Oriol es el que tengo yo; nadie más lo recuerda. Queda un rastro en Torena, un pueblecito al que nunca irá, monseñor, porque se le ensuciarían los zapatos y el orillo de la sotana. En Torena sobreviven dos placas que rezan calle Falangista Fontelles, en una calle alfombrada de boñigas de vaca, una calle que es una cuesta empinadísima, a la cual siguen llamando Carrer del Mig y por la cual, a causa del nombre, según dicen, no han vuelto a pasar jamás tres mujeres del pueblo. Oriol no se lo merece y creo que tengo la responsabilidad de enmendarlo. El régimen político de Franco pasará, vendrán otros nuevos que renegarán de los anteriores y retirarán las placas. Será lo primero que hagan: cambiar el nombre de las calles. Entonces Oriol morirá un poquito más. No era mala persona, a pesar de lo sucedido. Era falangista, claro, circunstancia lógica en la época; pero nunca mereció el odio que le guardan. Por todos esos motivos, monseñor, y por otros que no recuerdo en este momento, hace muchos años tomé la determinación de aprovechar la iniciativa que, al conocer las circunstancias de su muerte, tomaron el rector del pueblo y mi tío, monseñor August, a quien conoce usted bien, a favor de la proclamación del título de venerable para Oriol. Entendí que los regímenes pasan, pero la Iglesia permanece inmutable. Por lo tanto, deseé convertir a Oriol en una estrella fija de esta Iglesia. Oriol acabará siendo santo y quiero verlo. Para poder honrarlo públicamente, monseñor. Hago un esfuerzo inmenso de sinceridad y sólo yo sé lo que me cuesta. La beatificación y canonización del venerable Fontelles se ha convertido en la razón esencial de mi vida; tanto, que he sacrificado a ella otras muchas posibilidades. Y a nadie le importa mi elección. Un día me dijo usted que no podía ingresar en la Obra debido a un aspecto concreto de mi vida privada. Sí, tenía un amante, es cierto. Lo tuve unos doce o trece años. Sí, ya sé lo que va usted a decirme, pero nunca he sido una santa. El santo es Oriol, no yo. Soy una mujer que ha amado poco, pero con gran intensidad, y creo que odio de la misma manera. Lloré la muerte y la pérdida de Oriol igual que las de mi padre y mi hermano. Lloré a escondidas durante muchos años; a escondidas porque nadie debe saber nunca nada de esta pesadumbre mía. Lloraba y trabajaba sin compasión. Hasta que un día dije basta y guardé el pañuelo. Estaba sola, sobre todo por la manera tan peculiar que tenía mi marido de entender la institución matrimonial. Cuando murió Santiago decidí que ya era suficiente, que yo también tenía derecho a…, me entiende usted, ¿verdad?, y busqué a un muchachito que no tuviera muchas luces, que gozara de buena salud y que se pusiera a mi disposición personal y laboralmente. No le pedía que me quisiera, sino que me complaciera sexualmente. Nunca lo amé, aunque la sombra de los celos planeó entre nosotros. No le pido que lo entienda, monseñor, pero la relación secreta con el hijo de puta de Quique Esteve duró hasta que dejó de ser secreta. Y ahora he hecho la promesa a Oriol y tengo intención de cumplirla: no habrá más hombres en mi vida; no puedo permitir que nada escape a mi control. Y también me mueve otra cosa que… Verá, monseñor, en el fondo, me parece que lo hago para vengarme de Dios.
—Por fidelidad a la memoria de un hombre que no dudó en dar la vida por la Iglesia y por la integridad del Santo Sacramento de la Eucaristía, monseñor. —Bajó la mirada con la misma untuosidad que su interlocutor e insistió—: Simplemente por eso, monseñor.
Así, a lo mejor te ayudo a recordarme un poquito, hija. Tina lo copió tal como lo había escrito Oriol. Después de esa frase, sólo quedaba en la página un dibujo de un hombre de ojos probablemente claros, rostro anodino, correcto, joven, de facciones suaves y anónimas. Lo miró un buen rato e hizo el esfuerzo de imaginarse a Oriol retratando su propio pesar ante un espejo sucio. Era exactamente un autorretrato de su dolor, cuando Rosa se marchó, decepcionada y asqueada, y él, inesperadamente convertido en héroe, no tenía manera de decirle que ya no soy cobarde, Rosa. Se encontró más solo, él y el autorretrato hecho ante el espejo sucio y desconchado del lavabo de la escuela. Mientras lo dibujaba, pensaba ay, quisiera conciliar el deseo con la realidad, que estas páginas llegaran a Rosa, dondequiera que esté, y ella aceptase no regresar hasta que pase el peligro, ay, si pudiera conciliar la vigilia con el sueño. Porque dentro de unos días seremos libres o estaremos muertos, y no podré elegir. He ahí la incertidumbre, Rosa, querida, me odias porque seguro que sabías lo que me sucedía por dentro cuando iba a casa de Elisenda a hacerle el retrato. Y tú, hija, tienes que saber que de aquí a una semana todo habrá acabado o… Terminó el autorretrato con cierta rapidez. Le quedó un rostro apagado, desilusionado. Tal vez tuviera esa cara, en realidad. No corrigió trazos apenas, como si se hubiera dibujado mil veces. Y, cuando terminó, pensó que podía ser un buen recuerdo para su hija, en caso de que el destino decidiera poner punto final, porque últimamente pensaba todos los días en la muerte como una circunstancia más de las muchas que podían ocurrir antes de medianoche. Lamento haberte hecho daño, Rosa.
Tina cerró el cuaderno porque oyó ruido en la puerta de la calle. Los cuadernos secretos de Oriol Fontelles eran un secreto que no compartía con Jordi, ahora que Jordi no compartía con ella el secreto de su amante desconocida. Era su venganza provisional, en tanto le faltase coraje para decirle abiertamente eres mentiroso y encima presumes de honradez.
—¿Qué haces?
¿Me hago la sorda? ¿Lo mando a la mierda? ¿Le digo Jordi, tenemos que hablar, sé que tienes una amante? ¿O seguro que eres tú el que me da tos?
—Nada, reviso material. Quiero dejarlo todo preparado para cuando vuelva.
—¿De verdad no quieres que te acompañe?
—No, de verdad…
—Llámame en cuanto te digan algo.
Tina no contestó. Qué podía decirle. Que sentía mucho que no se ofreciera a acompañarla al médico; que no quería que la acompañase porque el abismo entre los dos era demasiado grande; que la asustaba ir sola al médico; que qué tiene ella que no tenga yo. Que quién es ella. ¿La conozco? ¿Eh? Por todo eso era mejor ir sola y afrontar el miedo sola.
Jordi salió de la habitación quitándose el anorak. Ella sabía que tan pronto como arrancara el coche para irse a Barcelona un par de días, oficialmente a hacerse la revisión ginecológica, Jordi se creería libre de cadenas y se empacharía de amante misteriosa. Lo sabía, estaba absolutamente convencida. Pero no podía evitarlo. Al fin y al cabo, ella también lo engañaría a su manera, porque, al llegar a Barcelona, no fue a ver a ningún familiar, sino a la oficina de empadronamiento, a buscar a una niña nacida el año cuarenta y cuatro, que posiblemente se apellidara Fontelles y cuya madre se llamaba Rosa. Si es que había nacido en Barcelona. Después de perder dos horas buscando en la inmensidad de datos, se le ocurrió seguir la pista incierta que le habían dado los cuadernos de Oriol a propósito del doctor Aranda, probablemente especialista en tuberculosis, probablemente en el hospital antituberculoso. El desengaño fue grande, dónde va a parar, mujer, un médico de los años cuarenta, y se marchó cabizbaja pensando que tal vez sí, que quién la mandaba meterse en la vida de los demás, si no soy historiadora, ni detective ni familiar de ninguno de los implicados, sin darse cuenta de que se había implicado por el mero hecho de haber leído los cuadernos. En tanto meditaba sobre estas cosas en dirección a la salida, la enfermera que se encontraba al lado de la que la había atendido salió del mostrador; la agarró por el brazo y le dijo que se había acordado de que en el desván hay paquetes de fichas del registro bien atados y ordenados, y son fáciles de mirar, y cuando ya tenía las manos tiznadas del polvo que se acumulaba en los quebradizos papeles que olían levemente a moho, encontró, entre los médicos de los años cuarenta y dos al cuarenta y nueve, al doctor Josep Aranda y entonces supo que, si en esa época se hacían las cosas bien, podría encontrar el nombre de los pacientes del doctor. En las listas de ingresos de los años correspondientes leyó decenas de nombres de mujer y algunas Rosas, pero la edad no encajaba con ninguna. Cuando empezaba a reconocer que estaba perdiendo el tiempo miserablemente, se le ocurrió mirar el expediente del doctor Aranda. También ejercía en el Hospital del Tórax de Feixes. Con obstinación evangélica, lo dejó todo y siguió la nueva pista, consciente de que tenía hora con la ginecóloga por la tarde, pero antes debía prepararse, luego, cenar con su madre, para lo cual debía prepararse más aún. Dos horas más tarde, en los archivos del Hospital del Tórax de Feixes, miraba con perplejidad cuatro fichas de mujeres con hijos. Sólo una se llamaba Rosa. Rosa Dachs. Pero había tenido un niño, no una niña. Otra pista falsa.
A las siete ya oscurecía. La mujer, que había llegado precedida por su tos, esperaba en la sala alta y solitaria con un niño en brazos. Sor Renata entró de nuevo.
—El doctor Aranda tiene mucho que hacer hasta la noche.
No pudo esperar respuesta porque en ese instante la mujer perdió el conocimiento, pero, a pesar de todo, cayó protegiendo instintivamente al recién nacido con los brazos. Cuando volvió en sí, estaba acostada en una cama, en una sala grande, separada de otras camas por una especie de mampara de tela y con el rostro joven de sor Renata inclinado sobre ella, y oyó decir vagamente a la monja sí, se ha despertado, doctor. Y volvió a dormirse sin poder preguntar por su hijo. No oyó decir al doctor Aranda, con el ceño fruncido, esto está muy feo, no sé si se podrá hacer algo; ¿por qué habrá tardado tanto en venir?
Nadie podía decirle que, cuando Rosa huyó de Torena procurando que su marido no la siguiera, no fue a casa de ningún familiar ni se puso en contacto con ellos. Se instaló en una pensión muy humilde de la Placeta de la Font, en el Poble Sec, y allí dio a luz asistida por una comadrona a la que alguien de la pensión fue a buscar con toda urgencia. El niño parecía sano y fuerte; le puso el nombre de Joan y lo inscribió en el registro como hijo de madre soltera, Joan Dachs. Entonces escribió una carta a Oriol en la que le decía Oriol, tengo la obligación de comunicarte que has tenido una hija y que está bien de salud. No voy a ir nunca para que la conozcas porque no quiero que sepa que su padre es fascista y cobarde. No intentes dar conmigo ni mandes a nadie a buscarme: no estoy en casa de tu tía, mi hija y yo nos las apañaremos por nuestra cuenta. Ya no tengo tos. Seguro que me la provocabas tú. Adiós para siempre. Y, tosiendo, firmó la misiva llena de mentiras con la esperanza de poner las cosas difíciles a Oriol si pretendía localizarla. Tina pensó qué cruel; pero yo habría hecho lo mismo. Puede, no sé. Si soy incapaz de decir a Jordi cara a cara que es un hijo de su madre, qué habría hecho en el lugar de Rosa. Rosa no quería ir a Correos a recoger el dinero que seguramente le enviaba Oriol y empezó a ganarse la vida zurciendo calcetines, cosiendo coderas y rodilleras y procurando olvidar que había vivido momentos más felices, cuando creíamos que todo el mundo era bueno. Con lo que no contó fue con el empeoramiento de la tos y de la fiebre, que ya nunca remitía. Por eso gastó el poco dinero que tenía en un viaje inacabable a Feixes, a ver si el doctor Aranda le hacía una revisión a fondo y le restituía la salud. En lugar de restituirle la salud, el doctor Aranda, cansado porque eran las siete de la tarde y llevaba muchas horas trabajando, frunció el ceño y repitió esto está muy feo. ¿Por qué ha preguntado por mí?
—Dice que era paciente suya. ¿No se acuerda de ella?
—¡Cómo voy a acordarme de todos los pacientes que…! ¿Qué tal está el niño?
El niño estaba aparentemente bien, como si tuviera la voluntad de pasar por alto que era hijo de un padre fascista y de una madre enferma, ambos condenados a muerte, con la sentencia a punto de cumplirse. Joan había absorbido lo bueno de Oriol y de Rosa y sonreía chupándose el pulgar.
El doctor hizo una exploración exhaustiva al pequeño: estaba bien. Se lo devolvió a sor Renata, que lo acogió en sus brazos, pensando sin poder evitarlo que lo que de verdad le gustaría sería dar un buen magreo a esa monja angelical y jovencísima a la que habían nombrado jefa de planta, y que desprendía un aroma de juventud que le hacía perder la cabeza; incluso a veces se sorprendía mirándola e imaginándosela desnuda, imaginándosela en sus brazos, sonriéndole y diciéndole te quiero, doctor. Sor Renata se alejó con el niño, pero antes echó al médico una mirada brillante, tan brillante que el hombre creyó que le había leído el pensamiento y se sonrojó. No se le ocurrió pensar que lo que le sucedía era que estaba emocionada, porque veía que el niñito se quedaría solo, si su madre no pasaba de aquella noche.
Rosa se despertó un par de veces, dijo que su hijo se llamaba Joanet y, vencida por el tacto persuasivo de la voz tranquilizadora de sor Renata, le dijo, aunque no quería revelarlo, que el padre del niño se llamaba Oriol Fontelles y vivía muy lejos.
—Aunque sea en el fin del mundo, dinos dónde está y vamos a buscarlo.
—No; no quiero que se quede con él.
—¿Por qué?
Acceso de tos. Sor Renata siguió acariciándole la mano y esperó pacientemente a que se calmara. Después se lo repitió suavemente, con vaselina:
—A ver, Rosa… ¿Por qué no quieres que se quede con él, si es su padre?
—Porque es… No quiero que mi hijo se críe con su influencia.
—¿Por qué?
—Pensamos de manera diferente. Muy diferente.
Sor Renata se calló. Ay. Con la desconfianza en la punta de la lengua:
—¿Cosas de política?
Con un esfuerzo supremo, Rosa se incorporó un poco en la cama y, con voz cavernosa, dijo a la hermana Renata júrame que si muero harás lo posible para que el padre de este niño no llegue a encontrarlo jamás.
—Lo juro —dijo la monja perjura.
—Gracias. —Rosa, agotada por el esfuerzo, se dejó caer en la cama y su mirada se perdió en la fiebre.
—Estoy contigo, Rosa.
Estuvo allí hasta que Rosa, agotada por todo, se durmió. Entonces se dedicó a registrarle el bolso en busca de cualquier indicio, hasta que llegó el relevo y, en lugar de irse a dormir, fue a su habitación de la planta, sopesó la gravedad de los pecados en la báscula, consideró que mentir era menos grave que abandonar a un recién nacido, miró un momento hacia la parte en la que Rosa luchaba con pocas fuerzas por sobrevivir para su hijo y puso una conferencia al pueblo de Torena. En los dedos, la tarjeta de un tal Pere Serrallac, marmolista de Sort, pero que vivía en Torena. Sólo había diez teléfonos en Torena. Resultó muy difícil que le pusieran la conferencia; preguntó por el tal Serrallac, pero le informaron de que no tenía teléfono y le dijeron que irían a avisarlo. Entonces preguntó directamente por Oriol Fontelles y Cinteta la de teléfonos, atolondradísima por todo lo que estaba pasando en Torena, dijo ¿el maestro? ¿Se refiere al maestro? Y, sin darse cuenta, la monja perjura dejó caer los párpados de una forma que tendría que haber visto el doctor y dijo ¿es maestro, Oriol Fontelles? Y al cabo de unos segundos añadió: tengo que hablar con él por una cuestión urgentísima, muy grave.
Cinteta, llorosa, no encontró al maestro en la escuela y, al ver luz en la iglesia, pensó que a lo mejor el párroco… Al cabo de un largo intervalo de ruidos y de espera, sor Renata oyó una autoritaria voz femenina que decía, diga, con quién hablo. Sor Renata dijo que tenía que ponerse en contacto como fuera con don Oriol Fontelles. Elisenda vaciló. Estuvo a punto de colgar, pero en ese momento, aunque no podía detenerse en sutilezas, la contuvo el olfato de las cosas importantes. Sor Renata insistió en hablar directamente con el señor Oriol Fontelles.
—No puede ponerse… No…, es imposible —voz gastada de Elisenda.
—Tengo que darle un mensaje muy importante.
—El señor Oriol Fontelles acaba de morir —voz gélida de Elisenda.
—Perdone. Yo…
A pesar de lo que estaba pasando en esos momentos, Elisenda fue capaz de reaccionar.
—¿Para qué lo quería?
—Pues, es que…, pues resulta que…, su mujer se está muriendo.
—¿Rosa?
—Sí. Tengo a su hijo.
—Oriol Fontelles tiene una hija.
—Un hijo.
A pesar de lo que estaba sucediendo en Torena, a pesar de que estaban pasando cosas terribles y de que las cuatro bombillas públicas, avergonzadas al ver tanto rencor, se habían apagado, Elisenda entendió la importancia de la noticia y pasó por alto los disparos de la calle.
—Soy amiga de la familia. Me hago cargo personalmente de ese niño. Enviaré a mis abogados a la dirección que me indique usted.
Sor Renata la deseada, después de oír la voz, que le exigió absoluta discreción, colgó, inquieta sobre todo por la palabra abogados y por el tono autoritario, pensando que tal vez tenía que haberlo consultado antes con sus superioras, pensando que tenía que confesar la mentira cometida ante el lecho de una enferma, pensando que, si la pobre mujer sobrevivía, no podría mirarla a los ojos, sin pensar que el doctor deseaba mirarla a ella y darle un magreo a fondo, sin pensar que, a sus veintiún años, después de tres de haber ingresado en la orden con el afán de servir a los desvalidos, ella sola se había hecho dueña y señora del destino de ese niño.
Era de noche cuando Tina salió del hospital pensando en que Rosa nunca llegó a saber toda la verdad sobre su marido, que la engañaba con una amante, pero también con una guerra secreta. Joan. La hijita mía, no sé cómo te llamas se llama Joan y en este hospital se pierde la pista completamente, como si se hubiera muerto a la vez que la pobre Rosa. Seguramente por la alteración que le produjeron los descubrimientos que acababa de hacer, no pudo relajarse durante la visita y la ginecóloga, más silenciosa que de costumbre, le hizo daño en la exploración y, después, sentadas una frente a otra, se quedó un minuto mirando al vacío y Tina empezó a temer de verdad.
—Dígamelo de una vez, doctora.
La doctora la miró, sonrió tímida y brevísimamente y cogió los papeles que tenía frente a sí como si fueran una defensa.
—Hay que extirpar —dijo por fin, casi inaudiblemente.
Toda la vida temiendo ese instante y ahí lo tenía al muy cabrón. Ahora, terapia agresiva en dosis, adelgazar, quedarse calva y morir.
—¿Está muy extendido?
—No hay metástasis, y eso es bueno, pero hay que intervenir cuanto antes.
—No he traído pijama.
A pesar de todo, la doctora sonrió. Agenda en mano, acordaron la fecha de ingreso. Le aseguró que todo estaba bajo control, que la terapia no sería excesivamente agresiva, que lo habían pillado a tiempo, que yo diría que más de un setenta por ciento, que prácticamente nunca hay sorpresas, que dentro de lo malo había tenido suerte, y ella, en el taxi, mirando a ninguna parte con los ojos muy abiertos, se repetía, manda huevos que encima me diga que puedo darme con un canto en los dientes, y la cena con su madre fue difícil, sobre todo porque tuvo que aguantar el sermón de abuela dolida, porque su único nieto se había marchado sin decir nada, sólo una llamada breve y apresurada, abuela, ingreso en Montserrat, y ella ¿qué significa ingresar en Montserrat? Y él, que me meto fraile. La abuela pensó que era una broma de Arnau y no se lo contó a nadie. Ni llamó a su hija porque, simplemente, no lo creyó. Y ahora, con la boca abierta, oyó la confirmación de la boba de Tina, que había dejado escapar al único nieto que tenía.
—Mamá, no empieces. Así han sido las cosas.
—Todo es culpa vuestra.
Ya sé que el mundo es culpa mía, pero pienso que si Arnau hubiera querido contarnos sus sueños, tampoco nos habría sorprendido tanto como a ti.
—No es culpa de nadie. Ha tomado una decisión de hombre adulto.
—Lo habéis malcriado. —Después de un silencio ominoso y larguísimo—: ¿Qué tal Jordi?
Me pone los cuernos.
—Bien.
—¿Y tú? ¿Esas molestias que tenías?
Cáncer de mama.
—Nada, ya se me han pasado.
Madame Corine (Pilar Mengual, fuera del trabajo) miró con ojos inquietos a la mujer y a sus dos acompañantes. No pudo distinguir bien la cara de la señora porque se cubría con un velo oscuro.
—¿Son conscientes de que, si acepto, pierdo un cliente?
—Sus problemas laborales me importan un pimiento —dijo, pálido, el abogado Gasull mientras depositaba un poco de ceniza en el platito.
—Pues a mí no. —Levantó la voz—: Pero usted qué se cree…
—Si se niega —interrumpió Gasull con suavidad, sin mirarla a los ojos y dando una calada— no tenemos más que ir a la policía y denunciar la existencia de El Nidito, en contra de las prohibiciones explícitas del Caudillo, y dar la dirección exacta; probablemente, lo primero que hagan será enviar aquí una escuadra de falangistas indignados para que lo destrocen todo; la policía llegará tarde y, cuando llegue, le contamos el suceso de la chica gallega, el de las Navidades pasadas. —Se quitó una brizna de tabaco de la boca y sonrió a la madama—. Es nuestra contrapropuesta.
La madama, pálida de irritación, se levantó, se acercó a un armarito, abrió la puertecita con una llave que llevaba y sacó otra llave, de la que pendía una etiqueta con el número quince, y a Elisenda le dio un brinco el corazón.
—Segundo piso. —Gasull casi se la arranca de la mano—. Y, por el amor de Dios, no hagan ruido.
El hombre gordo guiñó imperceptiblemente un ojo lloroso a la señora del rostro velado y los tres salieron de la sala de estar de El Nidito en dirección a las escaleras que los llevarían al segundo piso.
—Mecagüen las señoras que son más zorras que las putas —murmuró la madama al tiempo que los invitados salían de la sala. Los tres se detuvieron en seco.
—¿Qué ha dicho? —preguntó el hombre gordo en tono de amenaza muy profunda.
—¿También me van a prohibir que me enfade? —replicó la madama levantando la voz, sin amilanarse.
—Dejadla —ordenó la señora Vilabrú reanudando la marcha hacia las escaleras. Los hombres echaron a la madama la peor mirada de su repertorio y siguieron a la señora.
Gasull introdujo la llave en la cerradura, abrió la puerta e irrumpieron los tres en la habitación sin previo aviso. Don Santiago Vilabrú Cabestany (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany Roure) estaba practicando laboriosamente el cunnilingus a una mujer joven y lozana que Elisenda reconoció al punto: la pécora de la Recasens. Tita, la hermana de Pili, sí, la Milonga, como la llaman.
El señor Vilabrú, desnudo y sexualmente dispuesto, se volvió, asustado. Palideció al ver a su querida esposa, a quien no iba a visitar desde hacía un par de meses o puede que incluso más; Elisenda, con la cara descubierta, avanzó hacia la pareja en el momento en que Tita Recasens, todavía desorientada, cerraba las piernas. Santiago Vilabrú se cubrió el sexo menguante con las dos manos mientras Tita saltaba de la cama con intención de desaparecer.
—Tú no te muevas —dijo Elisenda, autoritaria.
La pareja furtiva estaba tan perpleja que no tenía aliento para contraatacar. Tita no se movió y Santiago se quedó de pie, pálido, rojo, verde, deseando que se lo tragara la tierra.
—Ahora —le dijo Elisenda— vas a firmar un par de cosas.
—¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
—El señor Carretero —anunció, refiriéndose al acompañante gordo— está tomando acta notarial de la situación.
—Quieres chantajearme…
—No sé. —A Tita Recasens—: Mi marido viene aquí dos veces a la semana, una contigo y otra con una prostituta. —Con una sonrisa amable—: Ten mucho cuidado, que a lo mejor te ha contagiado algo, porque le gustan muy curtidas en el oficio.
—Eres una…
—Ya. ¿Te digo lo que eres tú?
—Un momento, que me visto.
—No. Quieto ahí.
—Ni borracho.
—Muy bien. —Elisenda a Tita Recasens—: ¿Llevas un buen maquillaje que aguante el tipo, reina? —Y en tono seco, a Gasull—: Que entren los fotógrafos.
Los fotógrafos no entraron, Tita Recasens fue enviada al lavabo y el señor Santiago Vilabrú Cabestany (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany Roure) hizo todos los tratos en cueros vivos. El primer asunto del trato se refería a la adopción, por parte del matrimonio Vilabrú i Vilabrú, de un niño de nombre Marcel, de padres desconocidos.
—¿De dónde ha salido?
—No te interesa.
—¿De qué va esto?
—Tú firma y calla.
Gasull le prestó la pluma y Santiago Vilabrú tuvo que usar la cama del amor y el pecado para firmar el papel en el que mostraba al desnudo su gran deseo de adoptar al niño.
—¿Qué me haces, Elisenda?
—Qué me haces tú a mí desde que volvimos. Y desde antes.
En fin, el segundo documento se refería a la beneficiaria testamentaria, doña Elisenda Vilabrú Ramis (de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, una puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm), de la fortuna de don Santiago, valorada en cinco inmuebles de viviendas en Barcelona, un puñado considerable de hectáreas en el valle de Àssua y en otros parajes de la comarca y un capital que no se lo saltaba un gitano y que a pesar de disminuir constantemente, todavía no había alcanzado cotas alarmantes, porque don Santiago Vilabrú Cabestany (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany Roure) había decidido que era más cómodo vivir de rentas. Firmado en El Nidito, a veinte de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Gasull le quitó la pluma como si temiera que Santiago fuera a escondérsela en algún sitio imprevisible.
—Más vale que no vayas a Torena —le dijo ella—. Si no te queda más remedio, avísame con tiempo.
—Tengo derecho a ir cuando quiera. —Se le ocurrió de repente, como si la cosa tuviera gracia—: A ver a mi hijo, ¿no?
—Me he comprado un piso en Barcelona. Quédate el de Sarrià y haz un esfuerzo por no volver a pisar Torena. Ni por ver a mi hijo.
—Recibirá una copia del acta notarial —informó el notario Carretero sin entusiasmo.
—La tiraré al fuego.
—Puede hacerlo tranquilamente. —Lo miró a los ojos y, por primera vez en toda la tarde, sonrió y meneó la cabeza—. Seguro que se queda usted mucho más a gusto. —A Elisenda—: He terminado, señora.
—Podéis seguir con lo vuestro —dijo amablemente Elisenda—. ¿Quieres que te recuerde dónde estabais?
El cielo estaba tan cuajado de estrellas que se podía andar a su sola luz. Nunca lo había visto con tanta precisión y nitidez. El chaparrón de media tarde había limpiado el paisaje y lo había dejado sin una mota de polvo. Miró al cielo y se dijo cuánto me gustaría poder contemplar esta maravilla con el corazón alegre. Hacía mucho tiempo que todo le lloraba por dentro y hasta le molestaba que existieran espectáculos tan sobrecogedores, porque no podía compartirlos con Elisenda, que se lo imaginaba durmiendo en la escuela, ni con Rosa, que no sabe que no soy tan cobarde, ni con la hijita que no conocía. Antes de entrar en la cinta blanca del camino del Xivirró, al pie de la peña Fitera, cerca del lugar en el que muere el senderuelo de la Cometa, el jefe del pelotón, un minero asturiano hosco y de ojos brillantes, se paró tan en seco que Oriol, distraído con su pena, se dio de narices contra él. Todo el pelotón se detuvo y guardó un silencio más profundo que la nada y Oriol comprendió que esa gente estaba acostumbrada a convertirse en piedra y no se quejaba. Tal vez llorasen todos por dentro, también; pero sabían fundirse con el paisaje. Sin querer, respiró con fuerza y una mano le pellizcó nerviosamente el hombro derecho conminándolo en silencio a morir asfixiado antes que dejar de ser una roca. Entonces se dio cuenta del motivo de tanta inmovilidad. Por el camino que iban a tomar se acercaba un ruido de arrastrar pies y un tintineo de alegres cascabeles. ¿Cabras? ¿Ovejas? ¿Vacas? Oyó la tos ronca del pastor mucho antes de ver algo. En cuanto se le acostumbró la vista a la cinta un poco más clara del camino, vio que las alegres ovejas eran una compañía completa de guardias civiles cuyo pastor tenía rango de capitán. ¿Por qué motivo patrullaban en esa cota? Seguro que algo había cambiado en la cabeza de los mandos militares de la zona, porque, hasta el momento, evitaban sistemáticamente esa clase de incursiones en la sierra de Altars y en zonas de bosque por miedo a sufrir muchas bajas y a la poca capacidad de reacción.
El rebaño de ovejas, armado hasta las cejas, pasó por delante del escaso pelotón de maquis, sólidamente reforzado por un maestro de pueblo que temblaba como una vara verde. Un olor sordo y denso acompañaba al ganado como un eco que recordaba su presencia. Al cabo de muchísimo rato, el jefe del pelotón se levantó. Oriol se acercó a él:
—Llevan muchas horas rondando. Éstos se han perdido —le cuchicheó al oído.
—¿Por qué?
—No van hacia Sort, marchan de noche y han soportado la lluvia de esta tarde.
—¿Cómo lo sabes?
—¿No has notado cómo apestaban a lana mojada? ¡Se han perdido!
Una ametralladora y ocho cintas de cartuchos, tres granadas de mano por cabeza y ocho fusiles lentos pero fiables en total. El pelotón de diez hombres volvió en silencio sobre sus pasos y se emboscó en la curva del Solanet. Plantaron la ametralladora y a los dos hombres que la manejaban en medio del camino, protegida por unas rocas que acercaron rodando hasta el lugar. La señal serían los dos tiros que neutralizarían al pastor y al zagal, mayoral y mozo; la esperanza, que los guardias civiles, sin nadie que les diera órdenes, intentaran esquivar las balas de las ametralladoras y de los ocho fusiles y huyeran a la desbandada monte abajo. La improvisación no daba más de sí y al jefe del pelotón le habría gustado que el teniente Marcó estuviera a su lado en ese momento para dar el visto bueno a la propuesta táctica del maestro, que era más espabilado de lo que aparentaba.
Lo más difícil fue contener los dedos, que querían empezar a disparar antes de que toda la compañía coronase la curva. Dos hombres se apostaron en el camino y cerraron el paso por ese lado. El jefe del pelotón apuntó al pastor, se oyeron los primeros tiros y la ametralladora empezó a vomitar fragmentos de muerte. Oriol Fontelles, maestro nacional de primaria, no sabía que, desde el punto de vista militar, la mejor manera de planear un ataque consistía en prever las reacciones del enemigo y convertirse en su destino ciego, como sor Renata la deseada. Oriol no lo sabía porque nunca había participado directamente en una acción militar y cuando se recibe el bautismo de fuego, nadie cuenta esas profundidades, aunque, por lo visto, me doy algo de maña con las cuestiones estratégicas. ¿Te lo esperabas? Ya ves, estudié Magisterio cuando habría podido ser famoso en el terreno de… No tengo ganas de bromas ahora, Rosa. ¿Te escribo a ti o a nuestra hija? No sé: el caso es que no puedo dejar de decirte que me quedé estupefacto al ver que, indefectiblemente, los números de los guardias civiles que escaparon a las primeras descargas, después de disparar a ciegas hacia los fantasmas de las últimas hayas y después de esperar inútilmente que el capitán o el teniente les dijeran qué hacer (el pastor, un tiro en la boca, y el zagal, un ataque de pánico que lo dejó paralizado en el suelo), echaron a correr cuesta abajo sorteando hayas con alguna esperanza, porque no habían llegado tiros de esa parte. Treinta ilusionados pasos más y empezaron a saltar por los aires obedientemente, exhalando alaridos que ahogaba el estruendo de los disparos que les llovían encima, desde lo alto del barranco de los Forcallets, y aplastaban su memoria contra las losas blancas del fondo como si supieran que eran las mismas que Pere Serrallac el de las piedras cortaba con paciencia infinita y convertía en lápidas. Como si tuvieran prisa por completar el ciclo. Como si añorasen el calor de la tumba gélida.
Oriol disparó el máuser. Estaba convencido de que había matado a dos o tres hombres. Tres. Y no tuvo el menor remordimiento porque se le presentaron los grandes ojos de Ventureta, que lo miraban en el cuarto del Ayuntamiento esperando tal vez que el maestro demostrara agallas y lo salvara. Y también oyó el resuello despavorido del campesino de Montardit, el faro; pero a quien le habría gustado tener delante era a Valentí Targa. Le habría vaciado diez cargadores en el ojo izquierdo sólo por devolver un poco de alegría al recuerdo de Ventureta.
Al día siguiente, tras muchas horas de búsqueda, porque el terreno y el acceso no eran fáciles, las autoridades hicieron balance de la traidora y cobarde operación de los inexistentes guerrilleros enemigos de la patria: dieciséis números con la cabeza aplastada en el fondo del barranco de los Forcallets, un cabo que se había quedado colgado en una rama de haya como una aceituna rellena cuando corría con alegría a aplastarse la cabeza, catorce números muertos de bala, siete heridos inmovilizados y los demás, desperdigados, blancos de pánico y habiendo comprobado que pasar una noche solo en el bosque o al fresco del monte pelado, agarrado al máuser y con los ojos doloridos de tanto abrirlos, era más agotador que dejarse morir de frío. Y además, un capitán sin boca y todo un zagal paralizado todavía por el miedo y por el vía crucis que lo esperaba a partir de ese momento, porque no podía presentar ni el salvoconducto de una herida que amortiguase la vergüenza de la cobardía.
El teniente Marcó miró al jefe del pelotón y a Oriol Fontelles. El aprendiz de general y el sabihondo.
—Doce hombres contra más de ochenta enemigos. —Miró a su camarada—: La temeridad no es una virtud militar.
—Íbamos sobre seguro. El sitio era perfecto. —Refiriéndose al sabihondo—: Éste sabe, ve muy bien los movimientos. —Admirado—: La idea fue suya.
—No le corresponde este sitio —dijo Marcó secamente, con la mirada más negra todavía. Les hizo seña de que lo siguieran por la puerta.
Entraron en una estancia más espaciosa que tenía por suelo el techo de tablas de madera de un establo que, en tiempos pasados, míseros, pero más halagüeños, acogía al ganado que, a su vez, servía de calefacción a los que tiritaban arriba. Diez caras curtidas los esperaban desde hacía horas. Malas caras. Sin preámbulos, el teniente Marcó les explicó en qué consistía la Gran Operación, por qué convenía poner en marcha mil focos de tensión en la zona y que la habían iniciado esa noche eliminando a una compañía entera de guardias civiles. Había que multiplicar las operaciones, ponerlos nerviosos en todos los campos y en todas partes.
—¿Y la Gran Operación?
—Un ejército de maquis invadirá la península para derrocar al fascismo.
Silencio. Era enorme e impensable para unos hombres desgastados por la huida diaria.
—¿Tantos hay en el maquis?
—Se está reclutando gente de fuera. Y también de dentro. —Instintivamente miró a Oriol, pero lo disimuló—. Van a ser unas semanas de mucho movimiento.
—¿Qué día? ¿Desde dónde? ¿Quién está al mando? ¿Cuántas posibilidades hay de que…? ¿Cuánta gente será? ¿Qué prevén para después? ¿Pretenden que el pueblo se levante? ¿Saben que la gente está cansada? ¿Han sopesado…?
—No sé nada más. Sólo tengo orden de comunicároslo.
—¿Y por qué no nos integramos en el ejército del maquis?
—Nuestra misión consiste en ser un enjambre de moscardones que no deje en paz a los fascistas, como hasta ahora, pero más.
Te juegas la vida, hija mía, para ser un moscardón. Mi gran objetivo en aquel momento: ser un moscardón monstruoso e incordión alrededor del ejército de Franco y de todos los fascistas.
Veintiocho años después, en invierno, en el barranco de los Forcallets no quedaba rastro alguno de los caídos a manos de la astuta emboscada del maestro de Torena. El hijo de Pere Serrallac compraba el mármol a un mayorista de la Seu, que a su vez lo adquiría en cualquier parte. Había nevado mucho desde entonces. Con un movimiento perfecto, Marcel frenó en seco los esquíes exactamente en el lugar en el que su padre indicó al minero asturiano que comandaba el pelotón que convenía plantar la ametralladora: en medio del camino, para cortar el paso al pastor y a los zagales y crear desánimo y caos entre el ganado ovino de ocupación.
—Aquí. Exactamente, aquí —dijo Marcel.
No fue una ametralladora, sino una chica de pelo negro y largo, recogido con una gorra amarilla, quien frenó exactamente donde le decía Marcel.
—Perfecto. Me parece que ya puedo dejarte sola.
—Pero esto no es una pista, ¿verdad?
—No te preocupes, conozco el terreno como…
Iba a decir como el coño de la Bernarda, pero se contuvo. Cuánto añoraba a Quique. Juntos descubrían rutas nuevas, señalizaban pasos para la práctica del esquí nórdico, teorizaban sobre la potencia de los telesillas y sobre los alrededores de las piernas de las chicas y la vida era joven. Pero, un buen día, después de lo de las duchas, Quique se marchó sin decir chus ni mus. Sin dar detalles, su madre le comunicó que lo habían fichado en Saint–Moritz y, si bien era cierto que hacía bien marchándose, también podía haber dicho chus el muy hijo de puta. O mus. O cualquier otra cosa, porque por mucho que lo aborreciera, lo envidiara, lo despreciara y lo quisiera, Quique siempre sería Quique, su iniciador en el arte del sexo, en el sexo como arte, en las duchas de la Tuca y, posteriormente, en la Casita Blanca o en El Nidito, donde le presentó a las mujeres de verdad, no a las de los playboys clandestinos. Y de pronto desaparecía sin dejar rastro, el muy imbécil.
—¿Volvemos?
—Espera un momento. ¿No te parece bonito todo esto?
Ella dijo que sí. Marcel Vilabrú paseó la mirada golosamente por el paisaje que tanto amaba. Más allá de Solanet se adivinaba una parte de la pared del Obi Blau. No tenía la menor posibilidad de sacar a la luz los pasos de Oriol Fontelles, su padre, que recorrió ese mismo camino a pie más de cincuenta veces, siempre de noche, acarreando material ligero o semiligero, con el miedo en el cuerpo, maldiciendo el peso de la caja de munición, admirando el férreo silencio de los otros guerrilleros, cada cual también con su mundo de dolor, olvido o añoranza en su fuero interno, pero bien guardado por temor a perder la puntería si las lágrimas les empañaban los ojos.
—Sí, muy bonito. ¿Nos vamos?
Entonces la besó, así, de lado, por culpa de los esquíes. Un beso profundo en la boca. Al ver que la chica le correspondía se dio cuenta de que era la primera vez, desde que se había casado con Mertxe y sin contar a las prostitutas ni a las nórdicas, que besaba a una mujer cuyo nombre conocía y de quien podía enamorarse. Había resistido un año largo de abnegada fidelidad eterna. Bueno, a lo mejor había que descontar a la Bascompte y a esta otra, sí, Nina. Y a alguna más, sí, de acuerdo.
—Vamos, no hagas bobadas —dijo ella, apartándolo y recolocándose los esquíes.
Marcel pensó, sí, bobadas, pero me lo has puesto en bandeja, tía. Ningún comentario jalonó el descenso hasta la base de la estación, ni cuando se deslizaron por la vertiente en la que reventaron la cabeza al capitán pastor, ni cuando esquivaron el gran abeto junto al que había llorado Oriol Fontelles una noche en que se vio abandonado hasta de sus propias fuerzas porque hacía seis días que no dormía más de tres horas. Abajo los esperaba Mertxe, un poco mosqueada, un poco embarazada, un poco inquieta, porque son las dos y media y me muero de hambre. Tal vez se debiera al beso clandestino, pero el caso es que Marcel no protestó ni dijo que quería más pista, sino que se despidió educadamente de la chica del pelo negro y del beso furtivo, lo mismo que con otro par de clientes, y se dirigió dócilmente al coche seguido por Mertxe.
La misa de doce en la iglesia de Sant Pere de Torena, con asistencia de las autoridades del pueblo, es decir, la señora Vilabrú la de casa Gravat, el alcalde y jefe local del movimiento don Valentí Targa, Oriol Fontelles, subjefe local de Falange y maestro titular del pueblo, el fiel Jacinto Mas, chófer de cara marcada especializado en los secretos de la señora, Arcadio Gómez Pié, gorila de pelo rizado y de lealtad probada a Valentí, y Balansó, gorila de bigote fino y seco, más la concurrencia de una docena y media de súbditos fieles a las actuaciones severas pero necesarias del primer alcalde de la historia del pueblo que sólo ejercía de alcalde, terminó con una breve tertulia en la sombra del atrio, a la que se sumó de buen grado mosén Aureli Bagà y en la que el alcalde Targa repartió bendiciones y dictó sentencias. Qué gratificante es mandar cuando uno emana autoridad desde su esencia, o, como diría mosén Bagà, cuando se acepta la autoridad que Dios nos da. Y mientras decían sí, no, ya veremos, etcétera, mataban el rato hasta que se les abriera el apetito y se fueran a catar el vermut de casa de Marés, la ruina semanal del tabernero, porque todavía no se había atrevido ningún día a presentar la cuenta a Targa. Y la señora, que no pisaba un bar ni las calles del pueblo, volvía a casa porque era uno de los pocos momentos que dedicaba a recibir al administrador y a hablar tranquilamente de ganado, de toneladas de heno, del precio de la libra de carne, de la salud del ganado y de las posibilidades de compra de unos terrenos más allá del Batlliu. El párroco llevó a Oriol aparte y con ánimo bondadoso, con deseo de ayudar a un hombre tan honesto, le preguntó si podía hacer algo para poner remedio a la separación de su mujer.
—Me parece que no es asunto suyo, padre. Se marchó por motivos de salud.
—No eso lo que dicen en el pueblo. Hay que evitar el mal ejemplo. Además, lo encuentro a usted muy desmejorado. Si desea descargar sus angustias, yo…
—No tiene derecho a inmiscuirse. —Lo miró a los ojos con un poco de desprecio y decidió mentir—. Mi mujer y yo nos vemos de vez en cuando.
—Pero…
—¿Es que nunca la oyó toser? —levantó la voz, pero no con la autoridad que le confería Dios (que no era el caso), ni con la que emanaba de su propia esencia (que tampoco), sino con la propia de la irritación—: ¿Es que nunca se fijó en lo pálida que estaba?…
—¿Y por qué no la has seguido tú, hijo mío? La obligación de todo buen esposo…
—Buenos días, padre. Hasta el domingo que viene, si puedo venir.
Otro enemigo, hijita mía. Qué facilidad tengo para inspirar rencor.
Valentí dijo a los presentes que se adelantaran hasta la tasca y se quedó con Oriol, lo agarró del brazo y emprendieron un paseo por el Carrer del Mig como dos viejos amigos; el alcalde esperó un tiempo prudencial, hasta que a Oriol se le pasó un poco la irritación.
—No le hagas caso —refiriéndose al párroco—, aquí, cada loco con su tema, ya sabes.
Oriol no contestó. Valentí se detuvo y lo miró:
—¿No sabes la noticia?
—Sí, todo el mundo habla de lo mismo. —Hizo una mueca de gran preocupación—. ¿Una compañía entera? ¿Cien hombres?
—Ochenta. Ha habido supervivientes. Parece ser que los atacó una partida de más de cien maquis.
—¿De dónde sale tanta gente?
—¿Dónde andabas tú? Ayer no te vi en el pueblo en todo el día.
—Aniquilando a la compañía.
—No digas eso ni en broma.
—¿Es que me controlas?
—No. —Echó a andar lentamente, sin dejar de mirarlo a los ojos—: Pero a lo mejor me veo en la obligación. —En tono autoritario—: Por la tarde hay que ir a comunicar todo lo que hayamos visto y oído esta noche.
—Yo no he oído nada, duermo como un tronco.
—Dicen mis hombres que han detectado movimiento en los alrededores del pueblo. ¿No te has fijado?
—Ya te he dicho que no he oído nada.
Hicieron el resto del camino en silencio. Para quitarse de encima un gusanillo extraño, Oriol dijo:
—De todas maneras, estoy a disposición de las autoridades, por descontado.
Valentí sonrió. A lo mejor era eso lo único que quería oír.
Proviene del latín baptismus, que a su vez proviene del griego baptisma o baptismós, inmersión, loción. Tal es, hermanos, el símbolo de este sacramento: lavar, purificar el alma, que llega muerta por causa del pecado original. Por eso, todo lo que se puede decir del acto del bautismo es que consiste en un lavado del cuerpo, que prefigura y simboliza la purificación que se opera en el alma del neófito. Así lo definió Santo Tomás de Aquino al darle el nombre de ablución externa del cuerpo, ejecutada en la forma prescrita en las palabras. Sacramentum regenerationis per aquam in verbo.
—Mosén…
—Sí. Para terminar, sólo deseo recordar que es una verdad de fe, definida en Trento, que la recepción del bautismo es de absoluta necesidad para la salvación, aunque la Santa Madre Iglesia, comprensiva y compasiva, distingue tres clases de bautismo atendiendo a la manera en que se suministra el sacramento: a saber…
—Mosén…
—Un instante. A saber, bautismo de agua (o fluminis), bautismo de deseo (o flaminis) y bautismo de sangre (o sanguinis).
Sangre de tu sangre, Oriol. Tú te perpetúas y yo a través de ti.
—Oiga, mosén…
—Sí. A ver: ¿cómo va a llamarse el niño?
—Sergi —dijo Mertxe.
Oriol, pensó Elisenda, que era la madrina. Para mí se llamará siempre Oriol. Querido, ya tienes un nieto. Sangre de tu sangre. A ver si así puedes perdonarme. ¿Sabes que el doctor Combalia dice que es posible que contraiga diabetes? Mañana tengo que ir a… Yo, la madrina soy yo, claro.
—Pues haga el favor de acercarse, señora, traiga aquí esa almita sedienta que pide el ingreso en la Iglesia de los Justos.
Elisenda se aproximó a la pila bautismal con el nieto del falangista Oriol Fontelles en brazos. La misma nariz. La misma mueca de la boca, se le parecía más que Marcel. ¿Cómo es que la gente no se da cuenta? ¿Tan ciegos están? O a lo mejor nadie se acuerda de la cara de mi secreto…
—Sergi, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando mosén Rella dijo Sergi se refería a Sergi Vilabrú (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany–Roure y de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, una puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm, supuesto y teórico bisabuelo del pequeño) y Centelles–Anglesola (de los Centelles–Anglesola emparentados con los Cardona–Anglesola por el lado Anglesola, y de los Erill de Sentmenat, porque la madre de la madre es hija de Eduardo Erill de Sentmenat, que dentro de cinco meses sufrirá una angina de pecho, sí, por el fiasco de Maderas Africanas. O tal vez por lo que se está cociendo ahora, el escándalo de la Banca de Ponent, sí). Es decir, mosén Rella dijo Sergi, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad, dijo Sergi, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
—Amén —contestaron las ochenta y tres personas que reunió la íntima ceremonia en la parroquia de Sant Pere de Torena, donde tuvieron que trasladarse porque a la Vilabrú le gusta fastidiar a la gente y obligarnos a pisar boñiga de vaca, con lo normal que habría sido bautizarlo en la catedral de Barcelona. Pues no, hala. Tiene bemoles la cosa: pierde todo el día, coge el coche y embadúrnate los zapatos en Torena. Sí, amén, respondieron los ochenta y tres invitados sonrientes. A los ochenta y tres invitados les importaba un bledo Sergi/Oriol. El veintiséis por ciento estaba allí para que los viera la señora, que ejercía de madrina de su primer nieto, aunque no llevara su sangre. El veinte punto cinco por ciento quería que los viese Marcel Vilabrú i Vilabrú allí, en el bautizo de su primer hijo y que vengan muchos más, señor Vilabrú. No llegaban al diecinueve por ciento (exactamente, el dieciocho punto siete), los que estaban interesados en que los viera la familia Centelles–Anglesola i Erill, ya fuera en conjunto, ya en representación de alguna de sus ramas: la política (acceso privilegiado a información sobre la situación exacta en el Sáhara), la económica (la amenaza de un inspector imbécil que no entendía cómo son las cosas porque era muy joven y tenía la cabeza a pájaros. ¡Que está poniéndome el despacho patas arriba, coño!), la sentimental (sí, quiero a Begoña Centelles–Anglesola Auger, que es prima carnal de Mertxe por la parte Centelles–Anglesola y también por la Auger, porque los Auger son Erill de los Erill Casasses, pero infinitamente más guapa e inaccesible que Mertxe. No, virgen, no. Me consta que no. Pero tío, da igual). Tal vez el grupo más compacto de ese bloque fueran las amigas de Mertxe, todas muy estupendas, sí, y todas pensando qué valiente es Mertxe; pero es que es tan vulgar tener un hijo. Del treinta y cuatro punto ocho restante, la mitad eran familia directa y obligada, y el resto, una miscelánea de casos, por ejemplo uno muy singular, el de Jacinto Mas, que no tenía más remedio que asistir por motivos de trabajo, pues al día siguiente llevaría a la señora al médico y, sin ningún género de duda, a hacer una visita también a algún obispo o canónigo desprevenido; que se me está volviendo santa desde que no se acuesta con el cabrón de Quique Esteve. Pero Jacinto Mas era el único de los presentes, ya que el abogado Gasull estaba en cama con gripe, él, es decir yo, es decir el uno punto dos por ciento de los asistentes al bautizo de Sergi Vilabrú (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany–Roure y de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, una puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm, supuesto y teórico bisabuelo del pequeño) y Centelles–Anglesola (de los Centelles–Anglesola emparentados con los Cardona–Anglesola por el lado Anglesola, y de los Erill de Sentmenat, porque la madre de la madre es hija de Eduardo Erill de Sentmenat, que tres semanas después de la angina de pecho morirá de infarto, pobre hombre, en pleno escándalo de la Banca de Ponent), que sabía que el padre del recién nacido, Marcel, no era hijo de la señora, sino que lo había sacado de un hospital de tísicos que hay cerca de Feixes a saber por qué motivo. Jacinto Mas lo sabía todo de la señora: sus defectos y virtudes, sus temores y alegrías, sus momentos de debilidad y sus rabietas. Incluso conocía la gran mentira. Y hasta hace poco ella era noble, justa y elegante. Y a él nunca le había costado esfuerzos servirla: servirla como un esclavo porque es una diosa. Te amo, Elisenda. Pero ahora buscas motivos para reñirme cada vez más a menudo. Ya no es muy bien, Jacinto, así me gusta, sino ¿por qué te paras aquí?, cuidado, no frenes así, cómo no me has avisado de que se me olvidaba el abrigo, estás en la luna de Valencia, Jacinto, caramba. Y algún despiste mío sin importancia, sí. Pero yo te quiero a pesar de todo: envejeces, Elisenda, y no te das cuenta de que yo también tengo mi corazoncito. ¿Es que me consideras igual que al coche? Mira, no sé por qué razón adoptaste a ese crío en un momento de tanto follón, cuando la juerga del maquis estaba en pleno apogeo, ni por qué fuiste a buscarlo a Feixes. Si hubo alguna razón, la descubriré. No me gusta que tengas secretos conmigo, después de haberme pasado tantísimos años recogiendo la mierda de la familia. Sobre todo la del chaval. Amén.
Concluida la ceremonia del bautizo, todo el mundo salió a la puerta de la iglesia, al solecito, tan de agradecer, con la sonrisa puesta, seguramente porque todos se alegraban de que Sergi Vilabrú (de los Vilabrú–Comelles y los Cabestany–Roure y de los Vilabrú de Torena y de los Ramis de Pilar Ramis de Tírvia, una puta y una mejor me callo, por respeto al pobre Anselm, supuesto y teórico bisabuelo del niñito) y Centelles–Anglesola (de los Centelles–Anglesola emparentados con los Cardona–Anglesola por el lado Anglesola, y de los Erill de Sentmenat, porque la madre de la madre es hija de Eduardo Erill de Sentmenat, de quien se decía, cuando ya criaba malvas, que de infarto, nada, que había sido un suicidio) hubiera entrado tan resueltamente, sin un llanto siquiera, en el seno de la Iglesia militante.
Si no fuera esta guerra inacabable, algunas cosas me harían sonreír y llorar a la vez. Esta noche voy a contarte un cuento, mi niña. Todo comenzó cuando estaba yo durmiendo como un tronco (como últimamente duermo tan poco, me quedo frito en cualquier parte, hasta conduciendo la moto). Soñé que estaba un hombre aserrando un tronco de árbol en el bosque y le pregunté por qué sierras eso, compañero, y el hombre me dijo para que tengáis donde esconderos cuando os persigan. Sabía que era un sueño, por eso no me asusté mucho. Y entonces el compañero se puso a serrar la puerta de casa; bueno, la de la escuela, que ahora es mi casa. Y le pregunté ¿por qué sierras la puerta de casa, compañero? Y me dijo para ahorrar trabajo a los que te persigan. Entonces me desperté. Abrí los ojos y me quedé quieto como si no me hubiera despertado, que es lo que he aprendido a hacer aquí. Alguien estaba serrando la puerta de la escuela. Me asusté porque no soy nada valiente, hijita mía. Tras muchas vacilaciones, fui de puntillas hasta la puerta y comprendí que no la estaba serrando nadie, sino que la arañaban. Y entonces me acordé… ¿No te ha pasado nunca, hija, que de repente y con total nitidez, se te presenta un recuerdo lejano que habías olvidado y parece que fuera de ayer mismo? Pues eso fue lo que me pasó. Abrí la puerta de golpe, silenciosamente, y ¿sabes a quién me encontré?
Tina miró el dibujo del perro, con su pelaje largo, la lengua colgando, la mirada atenta, la cabeza vuelta hacia el posible origen de un ruido. Qué bien dibujaba Fontelles. ¿Conozco a alguien que tenga escáner?
Hacía medio año, hijita mía, medio año desde que Aquil·les pasó diez días aquí, en la escuela, callado, escondido, protegiendo a sus niños… Y ahora volvía silencioso, sucio, con el pelaje enmarañado, las patas llagadas de tanto caminar sin reposo y delgado como una hoja de papel. Me lamió las manos y entró como si estuviera en su casa, mirando en todos los rincones, y subió al desván y se plantó a la puerta gimiendo.
—¿Los has perdido? ¿Dónde están?
Me lamió, se frotó entre mis perneras como un gato y entonces comprendí que debía de estar hambriento y le di el trozo de pan con embutido que tenía destinado a mi desayuno. Nunca he visto comer a nadie tan deprisa. Nunca, hijita. Entonces, el pobre animal se tumbó en un rincón y se quedó dormido. Probablemente era la primera vez que dormía en un lugar seguro después de muchos meses de vagar.
Más tarde, el teniente Marcó, a quien me gustaría que conocieras cuando pueda volver a llamarse Joan Esplandiu el de casa de Ventura, me contó que la familia de Lyon había llegado a avistar la frontera portuguesa; en la Alameda de Gardón, a cuatro pasos de la Beira Alta, detuvieron el coche en el que viajaban la familia y un pasador del Partido, y es que alguien había denunciado al pasador. Hija mía, haz lo que puedas en la vida, pero nunca seas delatora. Tu madre te explicará lo que quiere decir. Pienso en los ojos despavoridos de Yves y de Fabrice, ahora que sé que, al final, el ogro malo del cuento los atrapó y está a punto de zampárselos. Me dijo el teniente Marcó que a la familia cuyo nombre no he llegado a saber nunca la devolvieron a la Francia del Reich y, desde allí, formó parte de la carga de unos trenes que mandan al interior de Alemania, llenos de judíos, con destino a unos campos de trabajo de Dachau, de donde dicen, aunque yo no me lo creo del todo, que nadie sale vivo. Pobres niños: el oso les puso la zarpa encima cuando estaban a punto de llegar a puerto. Pobres niños míos. Es decir, que Aquil·les ha vuelto desde más allá de la ciudad de Salamanca hasta un rincón del Pirineo, el lugar en el que tal vez había saboreado los únicos días de descanso de su larga odisea.
—¿De dónde ha salido este perro?
—Es un perro abandonado. Lo he adoptado.
—No está mal.
—No.
—Es de raza.
—¿Tú crees?
—Sí, es un spaniel. ¿Qué andaría haciendo por aquí?
—Se perdería.
—¿Aquí? ¿Un perro perdido aquí? —Valentí Targa con recelo—. ¿En esta mierda de montañas? ¿Triscando entre la maleza como un jabalí?
Con las manos en los bolsillos, apoyado en su silla, esperaba pacientemente a que Oriol terminara de mirar unos documentos. Entró Balansó, el de bigote fino, pero a una señal enérgica de Targa retrocedió y cerró la puerta.
—No soy abogado —dijo Oriol, levantando la cabeza, espeluznado.
—Es para que tomes nota. Si quieres, puedes hacer lo mismo.
Era el acta de denuncia de don Valentí Targa, alcalde y jefe del movimiento de la localidad, contra Manel Carmaniu, vecino de Torena, desafecto al régimen, primo de la mujer Ventura, primo del teniente Marcó, en virtud de la cual dejaba de ser propietario de tres hectáreas de terreno, que pasan a la hacienda de doña Elisenda Vilabrú Ramis de casa Gravat, propietaria a su vez de las tierras adyacentes. Y en el segundo documento se establecía una permuta de esas tres hectáreas de terreno de pasto, más un par de las adyacentes, también de pasto, por un extenso terreno de la montaña de la Tuca, llamado Tuca Negra, de escaso valor agropecuario, propiedad de Jacint Gavarró de casa de Batalla, quien además debe compensar en metálico a la parte permutante por la diferencia evidente de los valores aportados a la permuta.
—Bueno, pero no entiendo por qué lo haces, ni por qué la señora…
—No te lo enseño para que me hagas estas preguntas. Si quieres… En fin… —Valentí se levantó a cerrar la puerta del despacho y volvió a sentarse. En voz más baja—: Si quieres aprovechar la coyuntura, puedo hacerte rico.
—¿Cómo?
—Si quieres un terreno, denuncias a su propietario. Del resto me ocupo yo. Con una comisión razonable.
Oriol abrió la boca y enseguida sonrió para disimular la confusión.
—No quiero tierras.
—No quieres tierras, no quieres comisiones, no quieres regalos…
Instintivamente volvió a mirar la puerta, como para corroborar que seguía cerrada.
—Me obligas a desconfiar de ti. —Le dejó el papel encima de la mesa, al alcance de la mano—: Es muy fácil.
—¿Por qué te preocupa que no tenga aspiraciones económicas?
—No me preocupa: me cabrea. Y me hace desconfiar de ti.
—¿Por qué?
—Porque los puros siempre son peligrosos.
—Yo no soy puro.
—¡Pues haz lo mismo que todo el mundo, hostia! —Se golpeó la frente con el puño, enfadado y gritando—. Cualquiera que tenga dos dedos de frente aprovecha la ocasión. A cuenta de los sacrificios.
—No es obligatorio.
—¡Lo es! ¿Por qué renuncias a un beneficio legítimo? Es botín de guerra.
—Yo…
—A saber lo que andas urdiendo a mis espaldas. —Amenazador—: A saber…
—Perdona, pero yo…
—Si lo descubro y no me gusta… prepárate.
Es decir, Valentí no sabe nada. Definitivamente. No sabe que un día le apunté a la nuca con una pistola oxidada ni que cortejo a la mujer que desea para sí. Aunque quizá sea más justo decir que me corteja ella a mí. Tampoco sabe nada del tráfico nocturno que hay en la escuela. No sabe nada.
Esperó a que se liase otro cigarrillo. Cuando lo encendió, Targa se apoyó en la silla y lo miró al tiempo que se quitaba una brizna de tabaco de la punta de la lengua. Con una voz muy profunda y como si quisiera contradecirle, le espetó:
—Eliot.
Silencio. Ya está. Se acabó. Fue bonita la esperanza mientras duró; pero ahora ya está: tortura, delación, muerte. No soy un héroe. Caerá sobre mí la vergüenza de no tener madera de mártir, cantaré todos los nombres, al contrario que el pobre payés de Montardit. Por si acaso, puso cara de desinterés y dijo qué pasa con Eliot.
Para mayor incomodidad, Valentí guardó silencio y se puso a pensar. En qué piensa. Me está tomando el pelo. Lo sabe todo de mí.
—¿Qué pasa con Eliot? —insistió.
—Todavía no sabemos quién es. Los de Inteligencia Militar no saben quién es. Dicen que es alguien que lleva una vida normal.
—¿Cómo tú y yo?
—Como tú y yo. Sí. Por cierto, dos coroneles quieren que les hagas un retrato. —Levantando el dedo—: El precio lo pongo yo. Pero los retratos los harás en la Pobla.
—Ya veremos, ¿no?
Oriol se fue hacia la puerta y, antes de salir, dio media vuelta, serio.
—¿Es muy importante saber quién es?
—¿Quién es quién?
—Eliot.
—Si no, no podemos fusilarlo.
Oriol sonrió, como si fueran ambos seres inteligentes.
—Ahora en serio —dijo al fin, con la mano en el pomo de la puerta—. ¿Tan importante es ese famoso Eliot?
—Sólo te digo una cosa —respondió Targa en tono profesoral—: si lo pillamos, se viene abajo el montaje maquis de todos los Pirineos.
—Sobreestimas a Eliot. No creo que todo dependa de una persona. Además, a lo mejor es un fantasma.
—¿Qué?
—Que a lo mejor, ese Eliot es algo parecido a Ossian.
—¿Algo parecido a qué?
Pero Oriol ya había salido del despacho, eufórico porque el peligro había pasado, y furioso contra sí mismo porque le parecía que había hablado demasiado.
—Es ke no sé de ké va esto, señora.
La muchacha masticaba chicle con parsimonia, rumiando como una vaca, y miraba fijamente a Tina como si fuera una extraterrestre, en lugar de una mujer que quería recabar datos desconocidos de la vida de su hijo.
—Yo tampoco. ¿Arnau vivió aquí?
—Oiga, ¿por ké no se lo pregunta a él?
Una de las cosas que más la desconcertaban era que una chica como ésa la tratase de señora. Le echaba muchos años encima, pero, por el amor de Dios, sólo tenía cuarenta y siete, más seis kilos sobrantes y un marido que le ponía los cuernos. Pero cuarenta y siete no son sesenta ni setenta. ¿Y cómo podía haberse enamorado Arnau de una chica que llevaba incrustada una bala en la barbilla? Bueno, una bala…, un perdigón de plata, y el pelo rojizo, corto y de punta. Y el ombligo, metalizado también. Si la viera Jordi, la tildaría de drogadicta sin necesidad de oler siquiera el sospechoso tufillo de la estancia. En fin, no seamos dogmáticos, vamos.
—Seguramente soy tímida.
—¿Kómo me ha encontrado?
—Por la agenda de Arnau. Mireia. Lleida. Antes de ingresar en el monasterio estuvo contigo.
La chica dejó de masticar y a Tina le pareció que miraba muy atrás, siglos atrás, incluso hasta un mes atrás, tal vez el último día que vio a Arnau. Sonrió y Tina lamentó verse excluida de ese pensamiento. Dos chicos cargados con sendos sacos de cemento cruzaron la sala. Uno llevaba unos vaqueros tan ceñidos que eran piel azul y el otro iba en pantalones cortos y anchos, ambos resoplaban bajo la carga. Saludaron a Tina con un gruñido y ésta respondió con un movimiento cortés de la cabeza. Mireia vertió el contenido de la tetera en dos vasos sucios y Tina se prometió no hacer muecas de asco. Pero, al tocar el vaso con los labios, se le escapó una.
—No hay azúkar —le advirtió Mireia diligentemente.
¿Cómo podía ser que un chico como Arnau se hubiera interesado por esa chica?
—No importa, está muy rico —mintió.
—Lo kultivamos nosotros en el jardín.
—Os felicito.
¿Cómo podía ser que una chica como ésa se hubiera interesado por Arnau?
Otro silencio. Mireia se sacó el chicle de la boca y probó el té. Por la mueca de los labios, debió de encontrarlo en su punto. Tina suspiró.
—De acuerdo. Sólo quiero saber si Arnau es feliz.
La chica sacó un papel del bolsillo de los pantalones y se lo dio. Unos números. Tina la miró sin comprender.
—Es el teléfono de los frailes —respondió—. Noventa y tres y taka–taka–taka. Ave María Purísima, diga. Arni, ¿eres feliz?
Tina dejó el vaso de té en la mesa, pintada de naranja, y se levantó.
—Gracias. Creía que…
—Arni andaba por akí porke era amigo de Pako Burés. Se conocían del pueblo, kreo.
—Fueron compañeros de instituto en Sort. —Tina miró a la chica e hizo el esfuerzo de ser dialogante—: ¿Y dónde puedo enkontrar a Pako Burés?
—Está missing. Sus viejos son gente de pasta y se hartó de trabajar de albañil akí.
Paco Burés el de casa Savina. Según la vieja Ventura, los Burés fueron de los que más y mejor se rieron cuando mataron a Ventureta.
—Pero ¿vive aquí, en Lérida?
—Ni puta idea.
Tina volvió a sentarse, se tomó el té de un trago y, con un gran sentido del ridículo, dijo pero ¿Arni y tú erais amigos?
—Sí. Arni es un tío muy legal. Pero, si él no larga, yo, punto en boca.
—Claro.
—Es más fácil hablar con los demás ke kon el propio hijo. ¿No?
—Sí.
Después de reconocer esa verdad ganó cierto aplomo. Tanto, ke kontraatakó:
—¿Tú hablas con tus padres?
—Piii. Este tema no entra en el examen.
Había dejado el doscaballos en la avenida Blondel, cerca del río. Cuando arrancó, todavía llevaba el olor de maría pegado a la piel. Arni, pensó mientras ponía el intermitente. Y yo, preocupada por si los frailes le cambiarían el nombre.
Aparcados en el escritorio, los documentos pendientes sólo de firma que el abogado Gasull le había llevado personalmente: la conformidad para mandar a monseñor Escrivá por vía directa y personal el talón de un puñado de miles de duros para subvenir a la erección del santuario de Torreciudad y la carta en la que se excusaba, sin demasiadas filigranas, por no asistir a la recepción del presidente Arias Navarro. A mano izquierda, la luz de la calle Falangista Fontelles se colaba matizada por la cortina transparente. Enfrente, Jacinto con un papel en la mano y el mentón tembloroso. Elisenda no cogió el papel. Cada día le resultaba más difícil enfocar la vista, lo veía todo borroso, como si el mundo se empeñara en cubrirse las vergüenzas ante su mirada.
—Dime —dijo, en cambio, sin mirarlo siquiera, porque ya sabía lo que pasaba.
A modo de respuesta, Jacinto Mas dejó el papel en la mesa. Era una carta, una comunicación que decía apreciado señor Jacinto Mas, me veo en la penosa obligación de prescindir de sus servicios de chófer de la familia Vilabrú y, habida cuenta de su edad, le propongo una jubilación anticipada, que por otra parte se ha ganado usted a pulso. Le envío esta notificación con antelación suficiente para que busque una nueva residencia en un período razonable de tiempo. Espero noticias suyas, atentamente, firmado, Erre Gasull, en Torena, a veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.
Elisenda cogió el papel y miró a su chófer como si lo viera por primera vez en treinta y siete años, nueve meses y dieciséis días. Con un gesto le indicó que se sentara en una silla frente a ella. Jacinto no lo entendió y ella tuvo que repetir el gesto acompañado de palabras.
—Siéntate, hombre.
Jacinto se sentó y buscó la mirada de la señora.
—¿Por qué me despide?
—Tres accidentes en cinco meses. Un coche destrozado, dos juicios, trece multas… y todavía me preguntas por qué.
—He estado treinta y siete años a su servicio y no he recibido una sola queja.
—Acabo de quejarme.
—Eso es ahora.
—Así son las cosas. Y no hace tantos años que estás a mi servicio.
—Desde San Sebastián. Treinta y siete años, nueve meses y dieciséis días.
—Pero a ver: ¿dónde está el drama? A todo el mundo le llega la edad de…
—No me jubile todavía, señora. Puedo hacer de…, de…, de cualquier cosa. De jardinero.
—Ya tengo uno y no necesito más.
—Puedo hacer de vigilante de casa Gravat. Puedo…
—No, tú te jubilas, que ya es hora. De verdad que no entiendo por qué te pones así…
—Soy joven: tengo cincuenta y cinco años.
—Yo te he visto toda la vida.
—Pues toda esa vida la he obedecido en todo sin protestar.
—Y has recibido un buen sueldo por ello. Y ahora te jubilas. Así son las cosas.
—No es posible que sea usted tan cruel. —Jacinto Mas tenía una expresión de estupor total—. ¿Es que no ve que…?
—No me parece tan tremendo, hombre. Tienes que aceptar la realidad. Estás en una buena edad para jubilarte y aprovechar con buena salud un descanso bien merecido.
—Me despide como a Carmina.
—No. Te jubilas, nada más, como todo el mundo.
Jacinto señaló la carta, que seguía encima de la mesa. Sin necesidad de leerla, repitió de memoria: Le envío esta notificación con antelación suficiente para que se busque una nueva residencia en un período razonable de tiempo.
—Lógico, si ya no trabajas aquí…
—No tengo dónde ir.
—¿No tenías una hermana? Eres una persona adulta… Y si tienes algún problema, habla con el administrador, no conmigo.
—El señor Gasull lleva la batuta y la obliga a hacer…
—Basta, Jacinto —lo cortó en voz muy baja.
Pero no quiso oírla, porque si la oía, lo que dijera sería una orden y le calaría tan hondo que no podría sino acatarla. Y tuvo la suerte de que se lo dijera en voz baja, pensando que así lo atemorizaría. Elisenda Vilabrú vio que Jacinto la señalaba con un gesto directo e irrespetuoso, como no lo había hecho jamás en los treinta y siete años, nueve meses y dieciséis días que decía haber estado a su servicio.
—… La obliga a hacer lo que quiere. Porque lleva la batuta y algo más.
—¿Qué dices?
—Que se la beneficia a usted.
La señora se levantó exasperada, indignada, sorprendida y dolida. Jacinto siguió hablando sin inmutarse.
—Lleva años deseándola, persiguiéndola, y por fin la ha conseguido.
—Fuera de aquí. —Estaba a punto de ahogarse de indignación—: Te juro que me las pagas.
Jacinto Mas no se levantó y Elisenda notó brevemente en la cara el aliento del pánico.
Como si se hubiera dado cuenta, Jacinto habló con una voz ronca, desvaída, cargada con el peso de treinta y siete años, nueve meses y dieciséis días de deseo prohibido. Por primera vez en tanto tiempo, la tuteó.
—Te he sido fiel toda la vida. Te he obedecido, no he discutido nada, he aguantado muchas impertinencias tuyas, he limpiado mucha mierda de tu hijo y tuya, y siempre, siempre me has tenido cerca cuando te hacía falta.
Elisenda no protestó por el tuteo. Rígida, de pie delante del chófer, se mantuvo impertérrita:
—Y por ello se te ha pagado religiosamente todos los meses. ¿Te ha faltado algo alguna vez?
—Me ha faltado mi vida. He tenido que soportar y ocultar muchas cosas. Todos los días tenía que ver cosas y enterarme de todo, y callarme. Todos los santos días. Y ver cómo te tirabas a unos cuantos hombres. Y yo, a callar y a pelármela en el coche imaginándome que el afortunado era yo. Ésa ha sido la mierda de vida que he vivido.
Elisenda tragó saliva y miró hacia la borrosa pared del fondo. Con energía:
—Cumplías con tu trabajo.
—No, te quería.
Se le cortó la respiración porque Jacinto se levantó de pronto y empezó a dar la vuelta a la mesa canturreando me ha faltado mi vida, porque lo único que he hecho ha sido servirte; no me he casado, no he formado una familia, no he visto a mi hermana desde hace años, he conocido tus secretos y tus caprichos y he tenido que tragármelos porque, cuando me puse a tu servicio, me obligaste a jurar fidelidad hasta la muerte por lo más sagrado. Siempre te he sido fiel. He limpiado mucha mierda en beneficio tuyo, Elisenda. Y ahora tú no quieres tenerme aquí un poco más porque pierdo la vista y los reflejos. Y me echas de casa. Y, como una acusación, añadió en voz muy baja tú también te estás quedando ciega, no lo olvides.
—No te acerques más. Recomendaré al señor Gasull que te compense.
—No hay compensación posible: quiero morir en esta casa, que es la mía.
Elisenda recuperó su tono habitual.
—Si quieres morir, no te prives —le espetó.
—Que Dios te maldiga, señora.
—¿Dios? ¡Ni en broma! —Furiosa—: Cuidado con lo que dices.
—Soy de la familia. No puedo jubilarme de la familia.
—Ahora veo claramente que nunca has entendido nada.
De súbito, sin pensarlo dos veces, Jacinto Mas hizo lo que no había dejado de pensar desde hacía treinta y siete años, nueve meses y dieciséis días. Agarrarla, tocarla, tenerla cerca, ser uno de los pocos afortunados que la poseían, como el sabihondo, como el hijo de puta de Quique Esteve; como el gobernador civil don Nazario Prats, para conseguir un permiso; como Rafel Agullana de Lleida, que después quiso denunciarla legalmente porque quería deshacer el trato y ella lo fulminó con una amenaza de denuncia por violación; como Gasull, y también como Santiago, el único que era su marido, al principio. Aunque, con ése, poco harían, porque se despreciaban. Como quién sabe cuántos ministros de Madrid, es que lo veo como si lo tuviera delante de los ojos, vamos. Agarró a la señora por las muñecas. Elisenda se puso pálida porque nunca en su vida la había agarrado un criado de esa forma. Ni siquiera la habían tocado. Quería gritar, pero se lo impidió la incredulidad. No podía palidecer más, porque, si no, lo habría hecho, pues no se conformó con agarrarle las muñecas, sino que la abrazó y la apretó fuertemente contra el pecho, y después le buscó los labios con los suyos y ella estaba al borde del colapso, rechazando el ataque intolerable de un criado, y llegó a levantarle la falda y a tocarle el muslo pensando por fin, por fin.
—Acuéstate conmigo.
—Pero te has vuelto…
—No, no me he vuelto nada —la cortó con contundencia—. Me debes un polvo.
Elisenda no podía gritar ni chillar y Jacinto Mas lo sabía. Era capaz de morirse de hambre antes que servir de espectáculo a los vecinos de Torena. Por eso pudo levantarle la falda del todo y ella dijo pero qué quieres y él la cogió en brazos y la llevó al sofá en el que veintiséis años más tarde se sentaría Tina y le preguntaría ¿sabe usted dónde puedo encontrar a su hija?
Entonces fue Elisenda quien tuvo que disimular cierta extrañeza. Un momento después:
—¿Qué hija?
—Su hija. El maestro tuvo una hija, ¿no?
—¿Cómo lo sabe?
Otro momento en el que se les escaparían de las manos las riendas del mundo y se encontraría indefensa. Cómo lo sabe, qué pasa. ¿Qué quiere esta maestra fisgona?
—Un polvo —insistió Jacinto—. Me lo debes. —Voz seca, como si hablara con una biela—: Desnúdate, amor mío.
Le soltó las muñecas. Se quitó la camisa, los pantalones y la anticuada ropa interior. Elisenda, de pie, anonadada, no reaccionó. Su chófer, el hombre fiel, mudo, el muro que la defendía y la cubría con su propia vida, le mostraba ahora sus vergüenzas revitalizadas. Casi sin sentido, se sentó en el sofá. Le dio miedo el nuevo registro de la mirada de Jacinto. Casi tanto como el que le darían, pocos meses después, en ese mismo sofá, unos anónimos muy feroces. Miró al chófer desnudo y dijo no levemente con la cabeza, distante, indiferente.
Un criado que había sido meticulosamente elegido en una época turbulenta, a raíz de la muerte del padre y el hermano. Un criado que respondía de la seguridad de la joven Vilabrú con su vida, un hombre que vivía por y para ella las veinticuatro horas del día, estaba ahora completamente desnudo y le suplicaba amor, le pedía una intimidad imposible, ridícula. Optó por presentar batalla.
—Que te folle un pez. ¿Te gusta más así?
—Quítate la ropa.
—Sólo podrás violarme si me matas.
Se levantó y se acercó a Jacinto venciendo la repugnancia pero recuperando su posición y añadió conque tú verás, o me matas o te vistes. Tápate esa barriga ridícula y desaparece de esta casa o terminas en la cárcel. Si de mí depende, no percibirás ni la jubilación.
El miembro de Jacinto se encogió al comprobar, sin consultárselo a su dueño, que las cosas seguían igual entre la señora y él.
La anciana Ventura pasó la punta de los dedos por el bigote y después acarició los recios ojos del rostro que el tiempo había amarilleado.
—Mi Joan. No había visto yo este retrato en la vida. —Miró a su hija—: ¿Tú sí?
—No.
—¿Qué dice ahí? —La anciana dio el recorte de diario a Tina y, mientras esperaba la respuesta, cogió la taza de café de su hija y la olió con los ojos cerrados—: ¿Qué dice ahí? —insistió.
—Que, al parecer, se ha visto al bandolero Joan Esplandiu el de casa de Ventura de Torena, alias teniente Marcó, en los alrededores de la ciudad de Lérida.
—¿Cuándo fue eso?
—En mayo de mil novecientos cincuenta y tres.
La anciana Ventura miró furtivamente a su hija y ella respondió con la misma celeridad. Tina se quedó fuera de la conversación y quiso entrar de nuevo.
—¿Por qué? ¿Qué pasa?
—Mi padre venía… Bueno… —En tono seco—: Más vale que lo dejemos, madre.
—Fue hace cincuenta años, hija. Digo yo que ya se podrá saber.
—Venía a verlas a escondidas, ¿verdad?
—Vino dos veces.
—Tres —puntualizó la anciana de memoria.
—Bueno, tres, claro —reconoció Cèlia—. Una, cuando mataron a mi hermano, poco antes de la invasión de Vall d’Aran, y la otra…
Cèlia Esplandiu dio un sorbo al café. No sabía si hablar o callar. Señaló la foto.
—Mi padre fue uno de los hombres más comprometidos con la organización de la invasión del ejército republicano. Pero, por cosas del Partido, lo relegaron a maniobras de desgaste y distracción. —Otro sorbo de café—. Eso lo desilusionó mucho.
—La invasión fracasó enseguida.
—Duró diez días —interrumpió la anciana Ventura, seca, como si todavía estuviera disgustada—. Joan decía que lo mejor era la guerrilla, no enfrentarse directamente al ejército, pero no le hicieron caso y ya ve…
—Era más partidario de las tesis anarquistas. ¿No es así?
—Eso creo —intervino la hija—: No entiendo mucho de esas cosas, pero me parece que sí.
—¿Y las otras dos veces?
Madre e hija volvieron a mirarse. Con una seña brusca, la madre dio a entender a Cèlia que no se moviera, que iría ella a ver qué pasaba. Se acercó a la ventana, abrió una hoja medio palmo y una mano se interpuso. Entonces la mujer la abrió hasta atrás. Joan Ventura saltó al centro del comedor sin hacer ruido, como una jineta. La mujer y las dos chicas, Cèlia y Rosa, se quedaron mirándolo en silencio, esperanzadas y un poco atemorizadas, sobre todo Rosa.
—Es tu padre, Rosa.
—No hay peligro —dijo él en voz baja.
Abrazó a su mujer. Un abrazo rápido, muy breve, y después agarró a Rosa, pero la niña se le escurrió y fue a refugiarse en la madre; abrazó entonces a Cèlia, la estrechó un rato contra el pecho y la madre, curiosamente celosa de pronto, dio media vuelta hacia los fogones para no ver la escena y llenó un plato de sopa caliente hasta el borde. Ventura se puso a comer como si lo más normal del mundo fuera marcharse con el ejército perdedor, asegurar a la familia que era cuestión de semanas, enrolarse en el maquis y ganar reconocimiento enseguida por su dominio absoluto de la zona que, por su actividad de contrabandista, recorría desde hacía muchos años; y colaborar con la resistencia francesa, convertirse en el temido teniente Marcó, que operaba en la región de la que era oriundo, llegar tarde cuando mataron a su hijo, llorarlo junto a los suyos, pasarse nueve años más sin dar señales de vida y entrar un buen día por la ventana sin pedir permiso, irrumpiendo en mi vida, y yo, tener a punto un plato caliente para él y una buena porción de cerdo confitado.
—Te daba por muerto —le dijo, secándose las manos en el delantal.
—Yo también. —Hizo una carantoña a Cèlia—. Cuánto habéis crecido, hijas. —Hurgó en el bolsillo, sacó un caramelo arrugado y se lo dio a Rosa, que no se atrevió a cogerlo.
—¿Vienes a quedarte?
—No. —Miró a sus hijas—. Ya sois unas mujercitas. ¿Cuántos años tienes? —a Rosa.
—Catorce.
—¡Hay que ver! Catorce. —Asombrado—: ¿Catorce?
—¿A qué vienes?
—Di a tu primo que, cuando acabe todo esto, se lo compensaré.
—Manel no piensa en compensaciones. ¿A qué vienes?
—A matar a Targa. Sé cómo hacerlo.
Dios del cielo, pensó la mujer, por fin ha llegado el día, qué tengo que hacer, Dios mío del amor hermoso, qué hago para ayudar a mi marido a matar a Valentí Targa, para volver a dormir sin ver a mi Joanet con una bala en un ojo y el miedo en el otro porque yo no estaba a su lado, Dios mío, por caridad…
—Cuenta conmigo. —Autoritaria—: Hijas, a la cama.
Las muchachas estaban tan asustadas y esperanzadas que no tuvieron ánimo para desobedecer. Cèlia se acercó a su padre y lo abrazó. Puesto que había aprendido la lección:
—¿Te quedas hasta mañana?
—No. Pero no tardaré en volver. A partir de ahora, no.
—¿Y usted se fue a dormir? —Tina no había probado el café hasta ese momento. Riquísimo, como la otra vez.
—No. Rosa tampoco. Nos sentamos en las escaleras y oímos toda la conversación.
Tina miró por la ventana de la sala comedor. De reojo se fijó en que el televisor que había detrás estaba encendido, pero sin sonido. Televisaban las quinientas millas de Indianápolis. Por la ventana se veía el patio, un jardín empedrado, lleno de flores que anunciaban el comienzo de la primavera, a pesar de la triste historia de las moradoras. Al fondo, al lado de un cobertizo que debía de ser el lavadero, pegado a la pared, algo parecido a una cruz de palma, deshilachada y negruzca, y en un recoveco del mismo muro, una flor rara, probablemente artificial, azul y amarilla, como los peces exóticos. Cèlia se levantó y apagó el televisor. Al volver a su sitio, miró por la ventana hacia el patio, pensativa, y repitió para sí, como reviviendo aquel momento, que había oído toda la conversación porque se sentó con Rosa en las escaleras, en lugar de irse a la cama. Toda la conversación del marido y la mujer, a quienes los años de sufrimiento habían secado la fibra de la ternura y no se imaginaban siquiera una expresión afectuosa y hablaban con apremio, porque era más importante sacar la bala del ojo de Ventureta que descansar el uno en el otro.
—Todavía va por el pueblo con escolta.
—Lo sabemos. Me han ayudado a seguirlo y conocemos sus costumbres. —La miró a los ojos—: Hay un momento en el que va sin escolta.
—¿Cuándo?
—Cuando va de putas o a hacer tratos sucios. Hasta aquí, me han ayudado. Pero ahora tengo que actuar solo.
—Ahora es cuando más falta te hace, Joan.
—El maquis… ha cambiado mucho. Cada cual va a lo suyo. Me han ayudado los de Caracremada.
—¿Por qué te dejan solo?
—Porque es una cuestión personal. No pueden arriesgar más hombres. —Después de un silencio, en voz más baja, dijo la verdad—: Es que quiero matarlo con mis propias manos. No quiero que lo haga nadie más.
—Pues te ayudo yo —dijo la mujer sin vacilar—, aunque me digas que no. Quiero mirar a los Burés con la cabeza alta, y a Cecilia Báscones y a todos los Majals, que siguen llenándose la boca de Franco y España y la Falange de la hostia que los parió.
—Si te alteras tanto, no puedes ayudarme. —Se golpeó en la frente y prosiguió en voz baja porque hacía años que sólo podía hablar en susurros—. Hay que actuar con frialdad.
—De acuerdo. No me altero. Ni pizca. Pero no quiero que ésos se alegren, no quiero que se rían ni que crean que han ganado, ni que se escondan detrás de Valentí Targa, ni quiero que me miren por encima del hombro por ser la mujer de uno al que llaman bandolero. Ahora verán que Targa no es intocable.
Glòria Carmaniu había cambiado mucho. En el año treinta y seis, cuando Joan, casi sin despedirse, se marchó al frente a defender la República, ella se limitó a sentarse en la cocina, junto al fuego, con la mirada perdida, a esperar que terminase la guerra. Fue el hambre de sus tres hijos lo que la espabiló y la obligó a salir a la calle, a fijarse en la cara viuda de las demás mujeres y a preguntarse por qué, en nombre de Sant Ambròs, por qué, si Dios existe, se ha quedado Torena sin hombres. Y ahora, después de tantas muertes, decía no quiero que me miren por encima del hombro por ser la mujer de uno al que llaman bandolero.
—No hagas caso a esa gentuza. Ni los mires. Tú, a lo tuyo.
—No puede ser; vivimos en el mismo pueblo. Es imposible no verlos. Te ayudaré en lo que sea menester. Ni se te ocurra decirme que no.
El teniente Marcó miró hacia la ventana, cegada por los postigos. Pensó unos segundos, a toda velocidad, como en plena operación militar de altos vuelos.
—Muy bien, de acuerdo —dijo por fin—. Mañana a las nueve de la mañana vas a casa de Marés y llamas por teléfono a Targa. Le dices que eres la secretaria del señor Dauder.
—¿Y ya está?
—No. Dile lo que pone aquí.
Sacó un papel del bolsillo y se lo entregó.
—¿Y tú?
—Lo esperaré. Si haces lo que te digo, se irá solo de casa.
Valentí Targa miraba al objetivo de la cámara. Una foto. Se recompuso el nudo de la corbata. Otra foto, mirando a la derecha, hacia los muertos. Entonces sonó el aparato, Cinteta la de teléfonos le pasó la llamada, escuchó en silencio, dijo qué se han creído y colgó con cara de preocupación. Otra fotografía más mientras miraba hacia la derecha.
—Vuelva mañana, que ahora tengo mucho que hacer —dijo al retratista.
Dos minutos después, cuando daban las nueve en el campanario de Sant Pere, ya estaba allí la señora Vilabrú.
—Un desconocido quiere hablar conmigo de la Tuca.
—¿Contigo? —Elisenda, con extrañeza—. ¿Quién es?
—No sé. Un tal Dauder.
Elisenda esperó a que el fotógrafo cerrase del todo la puerta del despacho. Entonces, enfurecida, miró al alcalde y le preguntó casi con desprecio qué te han dicho exactamente. Entre tanto, Glòria Carmaniu la de casa de Ventura se tomaba un vaso de agua que le había servido el propio Marés. Se le había resecado la garganta después de decir al hombre al que no tenía intención de volver a dirigir la palabra nunca más que era la secretaria del señor Dauder, de Lérida, y que lo invitaba a una entrevista en Sort al cabo de una hora, para una cuestión relacionada con la propiedad legal de la Tuca, y que si no se personaba, estallaría el escándalo, y colgó, asustada, sin dar tiempo a Valentí a replicar pero qué se creen estos mierdas; con cara de preocupación, devolvió el auricular a su sitio y miró a la derecha, hacia los muertos.
Después de las dos primeras curvas dobles se abre la recta de Sant Antoni. Al final de la recta, antes de la curva del Pendís, un hombre muy bien vestido, con un portafolios de oficinista en la mano e inusitadamente solo en la carretera helada, hizo un gesto enérgico y a la vez amable para que Valentí detuviera su Stromberg. Se acercó a la ventanilla.
—¿Señor Targa?
—Sí.
—Soy Joaquim Dauder.
—¿No habíamos quedado en…?
—Si me permite… Hace frío, ¿verdad?
El señor Dauder ya se había colado en el coche, al lado del conductor.
—Aquí es donde mejor podemos hablar de la Tuca. Sin testigos.
—Oiga, mire, yo…
Nunca llegó a saber cómo fue, pero el caso es que al momento siguiente se encontró esposado al volante y con la boca negra del cañón de una Luger de mil novecientos treinta y cinco en una de la fosas nasales, y empujando hacia arriba, mientras una voz serena y autoritaria le decía he esperado diez años, pero he tenido paciencia suficiente. Como no quiero que la tomen con los míos, habrás muerto en un accidente de tráfico, pero quiero que te vayas del mundo sabiendo que mueres porque mataste a mi hijo, Joan Esplandiu, Joan Ventureta, y porque lo hiciste con la mayor cobardía del mundo.
—No fui yo…, yo no…
—A pesar de esta barba que llevo, soy Joan el de casa de Ventura.
—Pero si no…, de verdad que yo…
—Llegué tarde porque sólo me diste veinticuatro horas. —Empujó el cañón con más fuerza nariz arriba—. Y tenía intención de entregarme para salvar a mi hijo.
Valentí, empujado hacia arriba, no se atrevía a moverse por miedo a un disparo accidental. Miraba de reojo a Ventura y de vez en cuando daba un tirón a las esposas.
—¡Veinticuatro horas! Tenías muchas ganas de matar a un niño, ¿verdad? —prosiguió Ventura—. Querías pasar a la historia. —Después de un pensamiento lento y silencioso—: Ahora mi hijo tendría veinticinco años. —Lo dijo con una lágrima en la voz—. Y también mueres por todos los vecinos que has liquidado.
—Yo…, eran tiempos…
—Y por la muerte de Fontelles. En cuanto pueda le arranco las flechas de la tumba, pobre maestro.
Targa gimió de dolor y el guerrillero aflojó la presión del cañón en la nariz.
—Sabes que no tuve nada que ver con la muerte de los Vilabrú.
Valentí Targa no respondió. El teniente Marcó empujó la pistola hacia arriba.
—Estaba en Francia, pasando mercancía por el puerto de Salau y tú lo sabías.
En respuesta, Valentí soltó algo parecido a un ronquido atemorizado. Joan Ventura prosiguió con su monólogo.
—Has querido vengarte de mí por lo de la Malavella.
—Fuiste tú quien atacó, acuérdate.
Cuando el grupo de Caregue se desorientó por completo a raíz del asalto de los embozados, que los expulsaban de sus rutas y les dejaban sin proveedores, como si en el mundo del contrabando no hubiera reglas, quien pagó el pato fue uno de los jóvenes lugartenientes de Caregue, Valentí Targa el de casa de Roia de Altron, quien a la sazón y en contra de las órdenes explícitas de su jefe mandó a doce hombres por el barranco del Port Negre con una carga muy cara, porque a mí no hay embozado ni Dios que me detenga y me obligue a dar un rodeo cuando voy cargado. Y los embozados les quitaron la mercancía, los obligaron a huir a la desbandada y arruinaron a Caregue, porque era la partida más valiosa que he pasado desde Andorra en toda mi vida, y en voz baja, echando fuego por los ojos, dijo Valentí, los cagones como tú me revuelven las tripas y no quiero respirar el mismo aire que uno que se juega mi mercancía porque le sale de los huevos, conque te perdono la vida pero tienes tres días para largarte y no volver nunca, y como asomes la jeta por aquí o por Caregue, Altron, Sort o cualquier sitio más acá de Tremp, te juro que te mato, te lo juro por Sant Servàs y Sant Potràs, por la virgen de Caregue, por Sant Josep, por el ángel, por la mula y por el buey, ¡como si no tuviera yo bastante con los embozados! Y el joven Targa, con toda la frialdad del mundo, empleó dos de los tres días de carencia en peinar de arriba abajo el barranco del Port Negre, hasta que a media mañana del segundo día, en las cabañas de Palanca, encontró un objeto reluciente, rojizo, metálico, que le cabía en la mano, y la cerró con ira. Pasó una hora respirando hondo, mientras el metal se le incrustaba en la piel y los huesos se le empapaban de rencor. Y regresó a Altron, que estaba a muchas horas de camino y quería llegar al anochecer.
—La has tomado con mi familia por lo de la Malavella —insistió Ventura.
—Te propongo un acuerdo económico —pudo decir, por fin, Valentí Targa. Y por si acaso—: Tengo dinero.
El teniente Marcó dejó de hurgar la nariz al prisionero con la pistola. La guardó en el bolsillo y abrió el portafolios.
—No tienes escapatoria. Vamos a hacer el mismo acuerdo que hiciste con mi hijo.
—Que te den por el culo, Ventura.
—Que te den primero a ti.
En vez de sacar del portafolios una notificación notarial o un certificado de propiedad de la Tuca, Joan el de casa de Ventura sacó un trapo blanco que envolvía lo que parecía una ampolla inyectable. La rompió sin desenvolverla, presionando con los dedos, y acercó el trapo a la boca y a la nariz de Valentí, que se agitó desesperado y lo amenazó diciendo te acordarás, me las pagarás, con los ojos rebosantes de rencor, hasta que no pudo más y se le quedaron en blanco; entonces ladeó la cabeza sin fuerza y se durmió dulcemente. Sin perder un instante, Joan Ventura le quitó las esposas, lo apoyó contra el volante y con cuidado, pero con la tranquilidad de saber que tenía tiempo de sobra hasta que pasara por allí Tori el lechero, quitó el freno de mano y se apeó del coche. Aunque estaba cuesta abajo, tuvo que empujarlo. El Stromberg ejecutó un salto elegantísimo que pareció seguir con fidelidad lo previsto por su estratega, como suele suceder cuando las cosas se preparan bien, que entonces salen tal como el teniente Marcó había previsto. Una parábola, primer impacto con rotura de cristales y abolladura, tres vueltas de campana y el beso mortal contra el muro de contención, que lo reclamaba a gritos. El estrépito de la colisión se diluyó en la inmensidad del paisaje del valle de Àssua. Ventura echó a correr por el senderillo que había previsto y en tres minutos se plantó junto a la chatarra. Aprisionado y malherido, Valentí lo miró pidiendo auxilio y, en cuanto se dio cuenta de a quién se lo pedía, suplicó compasión y volvió a dormirse. No debía estar despierto, fue lo único que pensó el teniente Marcó. Tenían que haberlo matado las contusiones. Metió los brazos en el coche, agarró la cabeza de Valentí como si sopesara una sandía y le dio un cuarto de vuelta seco. Crac. Basta. Ya puedo dormir, hijo mío.
Dos minutos más tarde, a lomos de la Guzzi, se alejaba de la curva del Pendís, de la recta de Sant Antoni y del infierno. A partir del momento en que el camión de la leche pasó por la recta de Sant Antoni y Tori se apeó, alarmado al ver un coche volcado en el muro del final del término y subió al pueblo a dar aviso, supe que dormiría mejor, sin tener la imagen del pobre Joanet incrustada en la piel de los ojos, Dios, en Tu bondad has puesto parches a lo que sucedió en Tu maldad.
—Usted no cree en Dios, ¿verdad?
—Es la pregunta más tonta que me han hecho en la vida.
—¿Por qué?
—¿Cómo va a creer en Dios una madre que se queda sin su hijo?
—Perdone, no quería…
—¿Por qué quiere saber cosas enterradas hace tanto tiempo? —Cèlia.
—Por el maestro.
—¿Qué tiene que ver el maestro?
—Quiero saber cómo murió.
—Quiere saber cómo murió el maestro.
—Y quiero saber cómo murió su marido.
—Mi marido no está muerto. Está desaparecido. —Cogió la taza de su hija y volvió a olerla—. Por suerte sobrevivió mucho tiempo a Valentí.
—Cuando le pregunté si estaría al día siguiente, dijo no, pero no tardaré en volver, a partir de ahora, no.
—¿Y fue así?
La anciana Ventura cogió la taza que su hija acababa de rellenar. Callaba, atenta a lo que decía Cèlia.
—Sí. Volvió enseguida, la tercera vez.
Madre e hija no se miraron y Tina lo notó. Guardaron las tres un silencio con incrustaciones de aflicción. De pronto, la anciana Ventura golpeó con el bastón en el suelo.
—¿Qué quiere saber del hijo de puta del maestro?
—Han pasado cincuenta y siete años.
—Aunque pasen mil. Siempre será un hijo de puta. Qué quiere saber de él.
—Cómo murió.
—Cuando lo supimos me alegré. Mucho. Porque era el brazo derecho de Targa y camelaba a los chiquitos.
—¿Sabe cómo murió?
—A Ovidi el de los Tomàs lo pillaron porque el maestro oyó decir a sus hijos en la escuela que el padre estaba escondido en casa de Barbal. —Casi sin respirar—. Y presumía como un gallo con el maldito uniforme.
—Sólo quiero saber cómo murió.
La anciana Ventura agachó la cabeza. Quizás estuviera cansada. Su hija le tomó la reseca mano, me miró a los ojos y me dijo en voz más baja una noche lo esperó una patrulla del maquis. Lo hicieron mártir y héroe fascista. Lo hemos tenido hasta en la sopa treinta años, porque la meapilas de la señora de casa Gravat, que se pasa el día lamiendo el culo a Dios, quiere hacerlo santo.
—¿Por qué?
—Bah, cosas de ricos. Y lo conseguirá, estoy segura.
Tina preguntó con mucho tacto si conocían a algún testigo de la muerte del maestro, a lo mejor un maqui que hubiera estado allí… Entonces la vieja volvió de su ausencia. Mirando el fondo de la taza de café de su hija:
—Cuatro hombres desconocidos, todos maquis. Si quiere saber lo que pasó, hable con los del otro bando.
—Ya… Pero…
—El maestro y Valentí Targa no iban solos. Los acompañaban por lo menos dos secretarios de Targa. No sé cómo se llamaban. —Tomó aire—. Pudiera ser que lo supieran en el Ayuntamiento.
—Pero madre, ¿cómo dice que…?
—En el Ayuntamiento. Targa los puso de alguaciles del Ayuntamiento. Conque, ya ve, encima pagábamos la soldada a nuestros verdugos.
—Oriol Fontelles fue colaborador de su padre en el maquis —dijo Tina a Cèlia—. Lo llamaban Eliot.
—Eliot fue un héroe —saltó la vieja—, no diga tonterías.
—Eliot era el maestro de Torena. Oriol Fontelles —insistió Tina.
—Salga de esta casa ahora mismo.
Tina se levantó dispuesta a resistir.
—¿Y Ventura? ¿Cuándo volvió su marido por tercera vez?
—He dicho que salga de esta casa.
¿A quién le importa saber quién fue realmente Oriol Fontelles? A mí y a nadie más. Tal vez también le importaría a su hija. A su hijo, Joan, si es que está vivo. No es verdad. También a la Memoria le importa saber quién fue Oriol Fontelles. Y me gustaría muchísimo saber por qué una vulgar maestra que tiene problemas de pecho, de hijo, de marido y de peso se mete a detective y se pone a rastrear las huellas de un héroe impreciso, o de un malvado tal vez, y quién será la mujer que me ha robado la felicidad. Por qué.
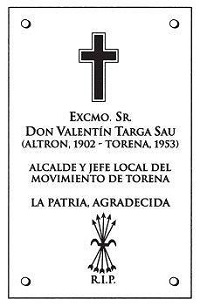
—Que Dios me perdone, si existe, pero qué alegría me da cortar esta lápida, hijo. Ojalá hubiéramos tenido que hacerla antes y todo, Jaumet… Oye lo que te digo, acábala tú, hala, que es la última que haces antes de irte de soldado.
—No me llame Jaumet, padre, y menos delante de mis amigos. Y menos todavía delante de Rosa Ventureta.
—Pero ¡si es una chiquilina!…
—No tanto, padre, que va a hacer quince.
—Bueno. Anda, toma, la lápida es tuya. En latín y todo la podrías escribir, cagüendiós.
—¿No era de Altron?
—Eso, de ca de Roia. Hoy estoy contento.
—¿Y por qué lo entierran en Torena?
—Igual quiere atar corto a los que mató aquí.