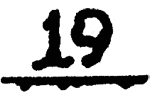
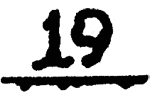
Unas manos heladas, frías como la muerte, me rodearon el cuello.
Grité.
Charlene se echó a reír.
—¿Cuál es tu problema, Eddie? ¿Estás un poco tenso?
—¿Por qué tienes las manos tan frías? —pregunté, frotándome el cuello.
Mostró una lata de Coca-Cola.
—Acabo de sacar esto del frigorífico.
Todos se rieron de mí.
Estábamos los cuatro sentados en el cuarto de Charlene, pocos días después, tratando de decidir qué hacer. Eran aproximadamente las ocho y media de la noche de un jueves. Habíamos dicho a nuestros padres que estábamos estudiando juntos para nuestro examen final de matemáticas.
—Yo creo que debemos renunciar —dije apesadumbrado—. No podemos asustar a Courtney. Simplemente, no podemos.
—Eddie tiene razón —convino Hat. Estaba sentado junto a Molly en el sofá de cuero marrón. Yo permanecía echado en el gran sillón, enfrente de ellos. Charlene se había sentado sobre la gruesa alfombra blanca.
—Tiene que haber alguna manera —insistió Charlene—. Courtney no es un robot. ¡Tiene que sentir miedo alguna vez!
—Yo no estoy tan seguro —dije, sacudiendo la cabeza.
En ese momento entró Mantequilla en la habitación, moviendo la cola. Se acercó a Charlene y empezó a lamerle el brazo.
—¡Sacad de aquí a ese traidor! —exclamé.
Mantequilla levantó la cabeza y me dirigió una larga y húmeda mirada con sus melancólicos ojos.
—Ya me has oído, Mantequilla —dije fríamente—. Eres un traidor.
—Es sólo un perro —replicó Charlene, defendiéndolo. Hizo que el peludo animal se sentara en la alfombra, a su lado.
—Desde luego, parece que Courtney les cae bien a los perros —comentó Molly.
—Y a las serpientes y a las tarántulas también —añadí yo con amargura—. No hay nada que le dé miedo a Courtney. Nada.
En el rostro de Molly se dibujó de pronto su característica expresión malévola.
—¿Queréis ver algo realmente aterrador? —preguntó. Alargó la mano hacia el otro extremo del sofá y le quitó a Hat la gorra de béisbol de la cabeza.
—¡PUAF! —exclamamos los tres a la vez—. ¡Espantoso!
El oscuro pelo de Hat estaba pegado como una pasta sólida a su cabeza. Parecía madera o algo así. Sobre la frente se le veía una marca de color rojo intenso producida por el borde de la gorra.
—¡Eh! —gritó Hat con irritación. Cogió la gorra y se la volvió a encasquetar en la cabeza.
—¿No te lavas nunca el pelo? —exclamó Charlene.
—¿Para qué? —replicó Hat—. Se levantó y fue hasta el espejo para ajustarse la gorra como a él le gustaba.
Continuamos hablando un poco más acerca de la posibilidad de asustar a Courtney. Todo el asunto nos tenía un tanto abatidos. No se nos ocurría ninguna buena idea.
Poco después de las nueve, mi madre llamó por teléfono y me dijo que tenía que ir a casa. Así que me despedí de mis amigos y salí.
Había estado lloviendo casi todo el día. El aire era fresco y húmedo. En los jardines de las casas brillaban los céspedes bajo la pálida luz de las farolas.
Mi casa estaba a cuatro manzanas de distancia en la misma calle. Deseé haber ido en bicicleta. No me gusta caminar solo a semejantes horas. Algunas de las farolas estaban apagadas y todo resultaba un tanto siniestro.
De acuerdo. De acuerdo. Lo reconozco. Soy mucho más fácil de asustar que Courtney.
Unas manos frías en mi nuca bastan para hacerme saltar.
Tal vez fuera eso lo que deberíamos probar con Courtney, pensé mientras cruzaba la calle y empezaba a recorrer la manzana siguiente. Unas manos heladas sobre su nuca...
Estaba pasando junto a un solar, un largo rectángulo de altos hierbajos y matas exuberantes. Por el rabillo del ojo vi moverse algo por el suelo.
Una sombra fugaz, negra, se deslizaba sobre el suelo gris amarillento.
Algo se dirigía hacia mí atravesando las altas hierbas.
Tragué saliva, sintiendo que se me contraía la garganta. Apreté el paso e inicié un ligero trotecillo.
La sombra se deslizaba hacia mí.
Oí un débil gemido.
¿Era sólo el viento?
No. Parecía ser demasiado humano para ser el viento.
Oí otro gemido, más semejante a un grito esta vez.
Los árboles empezaron a estremecerse y a susurrar. Negras sombras avanzaban velozmente hacia mí.
Con el corazón golpeándome en el pecho con fuerza, eché a correr. Crucé la calle y continué corriendo.
Pero las sombras se abalanzaban sobre mí, cada vez más oscuras. Estaban a punto de engullirme.
Sabía que nunca llegaría a casa.