

En primer lugar, decidimos echarnos algo al estómago. En lo que a mí respectaba, apenas tenía apetito, pero no sabíamos cuándo podríamos volver a probar bocado, por lo que lo más acertado era comer algo. Una hamburguesa y una cerveza sí me veía con ánimos de tragar. Ella, por su parte, decía que sólo había comido una tableta de chocolate en todo el día y que estaba muerta de hambre. Por lo visto, el chocolate era lo único que había podido comprar con la calderilla que llevaba en el bolsillo.
Con muchas precauciones para que no se reavivara el dolor de la herida, me enfundé unos vaqueros, me puse una camisa deportiva sobre la camiseta y me pasé un jersey fino por la cabeza. Y, por si acaso, de la cómoda saqué un anorak de nailon. Su traje chaqueta de color rosa, lo miraras como lo mirases, no parecía el atuendo más apropiado para una expedición subterránea, pero por desgracia en mi ropero no había ni camisas ni pantalones de su talla. Yo era unos diez centímetros más alto que ella y pesaba unos diez kilos menos. Lo más lógico hubiera sido ir a comprarle algo de ropa, pero a esas horas no había ninguna tienda abierta. Lo único que tenía de su tamaño era una chaqueta de combate del ejército estadounidense que había llevado mucho tiempo atrás, y se la ofrecí. El problema eran los zapatos de tacón, pero ella dijo que, en la oficina, tenía zapatillas de deporte y botas altas de goma.
—Unas zapatillas de color rosa y unas botas de goma también de color rosa —dijo ella.
—¿Te gusta el rosa?
—Le gusta a mi abuelo. Dice que la ropa de color rosa me favorece mucho.
—Te sienta muy bien el i je yo. No mentía. Le sentaba estupendamente. Cuando las mujeres gordas se visten de rosa suelen ofrecer una imagen algo imprecisa, como si fueran enormes pasteles de fresa, pero en ella, por la razón que fuese, aquel color parecía nítido y discreto.
—A tu abuelo le gustan las chicas gordas, ¿verdad? —pregunté para asegurarme.
—Sí, claro —dijo la joven de rosa—. Por eso siempre voy con cuidado para engordar. Con la comida y demás. En cuanto me descuido, adelgazo rápidamente, así que intento atiborrarme de mantequilla y de crema.
—Hum…
Abrí el armario empotrado, saqué una mochila y, tras asegurarme de que no estaba rajada, metí en su interior chaquetas para dos, una linterna, una brújula, guantes, una toalla, un cuchillo de grandes dimensiones, un encendedor, una cuerda, combustible sólido. Después fui a la cocina y, de entre los alimentos esparcidos por el suelo, cogí dos panecillos y latas de conserva de carne, melocotón, salchichas y pomelo, y lo metí todo en la mochila. También llené a rebosar la cantimplora de agua. A continuación, me embutí en los bolsillos del pantalón todo el dinero que tenía en casa.
—Parece que vayamos de excursión —dijo la joven.
—Sí, igualito.
Antes de salir, eché una mirada circular a la estancia. Ofrecía una imagen similar a la de un punto de recogida de trastos viejos. En la vida siempre sucede lo mismo. Para construir algo se requiere mucho tiempo, pero basta un instante para destruirlo todo. Dentro de aquellas tres pequeñas habitaciones había llevado una vida algo cansada, cierto, pero también satisfactoria. Y todo se había esfumado, como la neblina matinal, en el tiempo que se tarda en abrir dos latas de cerveza. Mi trabajo, mi whisky, mi paz, mi soledad, mi colección de obras de Somerset Maugham y de películas de John Ford: todo se había convertido en un montón de basura sin sentido.
«… del esplendor en la hierba y de la gloria de las flores…», recité para mis adentros. Alargué la mano, bajé la palanca del conmutador y corté la electricidad de toda la casa.
La herida del vientre me dolía demasiado para analizar los hechos en profundidad y, además, estaba exhausto, así que opté por no pensar en absoluto. Mejor no pensar en nada que pensar a medias. Así que monté majestuosamente en el ascensor, bajé al aparcamiento, abrí la puerta del coche y arrojé la mochila sobre el asiento trasero. Por mí, si había algún espía, que nos descubriera, y si le apetecía seguirnos, pues que lo hiciese. En esos momentos ya había dejado de importarme. En primer lugar, ¿de quién tenía que protegerme? ¿De los semióticos? ¿Del Sistema? ¿O de aquel par de la navaja? Torearlos a los tres, en la situación en la que me encontraba, era impensable. Con la herida horizontal de seis centímetros en el vientre, muerto de sueño y acompañado de la joven gorda, bastante tenía con enfrentarme a los tinieblos en la oscuridad del subsuelo. Los demás, que hicieran lo que les viniese en gana.
Como no me apetecía conducir, le pregunté a la joven si sabía. Me respondió que no.
—Lo siento. Si fuera un caballo, no habría problema —dijo.
—Vale. Quizá tengamos que montar a caballo la próxima vez.
Tras comprobar que el depósito de gasolina estaba casi lleno, salimos del aparcamiento. Atravesé la tortuosa zona residencial y tomé por una calle ancha. A pesar de ser medianoche, las calles estaban llenas de coches. La mitad eran taxis, y el resto, camiones o coches particulares. No entendía cómo tanta gente sentía la necesidad de dar vueltas por la ciudad en plena noche. ¿Por qué, al terminar el trabajo a las seis de la tarde, no volvían todos a casa, se metían en la cama antes de las diez, apagaban la luz y se dormían?
Pero, a fin de cuentas, aquél era su problema. Yo podía pensar como me viniese en gana y el mundo seguiría expandiéndose según sus propios principios. Pensara lo que pensase, los árabes seguirían extrayendo petróleo y, con este petróleo, la gente produciría electricidad y gasolina y seguiría corriendo en la madrugada por las calles en pos de sus deseos. Y lo que tenía que hacer yo era dejarme de historias y resolver mis propios problemas.
Mientras esperaba ante el semáforo, con ambas manos posadas sobre el volante, di un gran bostezo.
Delante de mi coche se había detenido un camión de gran tamaño cargado de balas de papel hasta el techo de la caja. Y, a mi derecha, había una pareja joven montada en un Skyline blanco modelo Sport. Imposible decir si iban a divertirse o si regresaban a casa, pero las caras de ambos traslucían aburrimiento. La mujer, con la muñeca izquierda adornada con dos brazaletes de plata asomando por la ventanilla, me dirigió una ojeada. No parecía sentir por mí un interés especial. Sólo había mirado mi rostro porque no tenía otra cosa mejor que mirar. Un letrero de Denny’s, una señal de tráfico o mi rostro: igual le daba una cosa que otra. También eché una ojeada a su cara. Era guapa, pero su rostro era de esos que encuentras en cualquier parte. En un culebrón de la tele, por ejemplo, haría de amiga de la protagonista y, mientras estuvieran tomando un té en la cafetería, le preguntaría: «¿Qué te pasa? Últimamente no pareces muy animada». Saldría una sola vez en la pantalla y, tan pronto como desapareciera, ni recordarías qué cara tenía.
Cuando el semáforo cambió a verde, mientras el camión de delante tardaba en arrancar, el Skyline blanco desapareció de mi campo visual con un llamativo estruendo del tubo de escape y de música de Duran Duran.
—Presta atención a los coches de detrás —le pedí a la joven—. Y si ves alguno que nos siga todo el rato, avísame.
Asintió y se volvió hacia atrás.
—¿Crees que nos persigue alguien?
—No lo sé —contesté—. Pero no está de más vigilar. ¿Te basta una hamburguesa para comer? Es lo más rápido.
—Cualquier cosa me va bien.
Detuve el coche en la primera hamburguesería drive through que encontré. Se acercó una chica con un vestido rojo y corto, puso una bandeja en ambas ventanillas y tomó nota del pedido.
—Una hamburguesa doble con queso, patatas fritas y un cacao caliente —dijo la joven gorda.
—Una hamburguesa normal y una cerveza —pedí yo.
—Lo siento, señor, pero no tenemos cerveza —dijo la camarera.
—Entonces, una Coca-Cola —dije. ¿A quién se le ocurría pedir cerveza en un drive through?
Mientras esperábamos a que nos trajeran la comida, vigilamos si entraba algún coche detrás de nosotros, pero no apareció ninguno. Claro que, si nos seguían, lo más probable era que no entrasen en el mismo aparcamiento. Nos aguardarían en algún lugar desde donde pudieran vernos bien. Bajé la guardia y empecé a zamparme de forma maquinal la hamburguesa junto con unas patatas fritas que me habían traído además de la Coca-Cola y unas hojas de lechuga del tamaño de un ticket de autopista. La joven gorda mordisqueaba con deleite, tomándose su tiempo, la hamburguesa con queso, cogía las patatas con las puntas de los dedos y sorbía el cacao.
—¿Quieres más patatas fritas? —me preguntó.
—No, gracias.
Cuando se acabó todo lo que tenía en el plato, se tomó hasta el último sorbo de cacao y, luego, se lamió el ketchup y la mostaza que tenía adheridos a los dedos y se limpió los dedos y la boca con una servilleta. Era evidente que la comida le había parecido deliciosa.
—Volviendo a lo de tu abuelo —dije—, creo que es mejor que pasemos primero por el laboratorio subterráneo.
—Tienes razón. Tal vez allá encontremos algún indicio.
—¿Cómo pasaremos cerca de la guarida de los tinieblos? Dijiste que el dispositivo para ahuyentarlos estaba estropeado, ¿verdad?
—No te preocupes por eso. También tenemos un pequeño dispositivo suplementario para emergencias. No es muy potente, pero si lo llevamos encima, impedirá que se nos acerquen los tinieblos.
—¡Ah! Entonces, no hay problema —dije con alivio.
—Bueno, no es tan simple. Ese mecanismo portátil funciona con batería y sólo disponemos de unos treinta minutos. Después, se apaga y tienes que cargar la batería.
—Hum… ¿Y cuánto tarda en cargarse?
—Quince minutos. Podríamos caminar durante treinta minutos y luego tendríamos que descansar quince. No tiene mucha capacidad. Es así porque en este tiempo puedes ir de sobra de la oficina al laboratorio, ¿sabes?
Resignado, me callé. Mejor aquello que nada, y dado que era lo único que teníamos, había que aguantarse. Tras salir del aparcamiento, me detuve en un supermercado abierto que vi a medio camino y compré dos latas de cerveza y una botella de whisky de bolsillo. Un poco más adelante, paré el coche, me bebí las dos cervezas y una cuarta parte de la botella de whisky. Me sentí un poco mejor. Cerré la botella de whisky y se la pasé a la chica para que la guardara en la mochila.
—¿Por qué bebes tanto? —me preguntó.
—Quizá porque tengo miedo —dije.
—Yo también tengo miedo y no bebo.
—Tu miedo y el mío son distintos.
—No sé qué decirte —replicó.
—Con los años, aumenta el número de cosas irreparables.
—También aumenta el cansancio, ¿verdad?
—Sí —contesté—. El cansancio también.
Se volvió hacia mí, alargó la mano y me tocó el lóbulo de la oreja.
—Tranquilo. No te preocupes. Yo estaré a tu lado.
—Gracias —dije yo.
Me detuve en el aparcamiento del edificio donde su abuelo tenía la oficina, bajé del coche y me cargué la mochila a la espalda. A intervalos regulares me atenazaba una punzada de dolor sordo. Ese dolor me hacía pensar en una carretilla cargada de hojas secas que fuese pasando, despacio, por encima de mi vientre. «Sólo es dolor», intenté convencerme. «Un dolor superficial que no tiene nada que ver con mi esencia como ser humano. Es igual que la lluvia. Algo transitorio». Hice acopio de toda la dignidad que me quedaba, ahuyenté de mi cabeza todos los pensamientos sobre el dolor y corrí en pos de la chica.
En la entrada del edificio, un joven guarda, alto y robusto, pidió a la chica que se acreditara como vecina del inmueble. Ella sacó una tarjeta de plástico del bolsillo y se la entregó. Él la pasó por una ranura del ordenador y, tras comprobar el nombre y el número que aparecieron en la pantalla, apretó un botón y nos abrió la puerta.
—Es un edificio muy especial —me explicó la joven mientras cruzábamos el amplio vestíbulo—. Todas las personas que vienen aquí lo hacen con la intención de mantener algo en secreto, por eso han instalado un sistema de seguridad muy exclusivo. Aquí se llevan a cabo investigaciones importantes, reuniones secretas, cosas así. Primero, en la entrada, comprueban tu identidad, como acaban de hacer, y luego te controlan a través de la pantalla hasta que llegas a tu destino. Así que, aunque te sigan, no pueden entrar en el edificio.
—¿Saben que tu abuelo ha abierto aquí dentro un pozo que conduce al subterráneo?
—No lo creo. Cuando construyeron el edificio, mi abuelo ordenó diseñar los planos para que se pudiera acceder al subterráneo desde la oficina, pero pocas personas lo saben. Sólo el propietario del edificio y quien diseñó los planos, supongo. A los encargados de las obras les dijeron que era el canal del desagüe. La solicitud del permiso de obras también estaba falsificada.
—Costaría un dineral, ¿no?
—Sí. Pero mi abuelo tiene muchísimo dinero. Y yo también, ¿sabes? Soy muy rica. Multipliqué el dinero de la herencia de mis padres y el del seguro de vida con operaciones en la Bolsa.
Se sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta del ascensor. Subimos en aquel ascensor grande y extraño que yo tan bien conocía.
—¿Con operaciones en la Bolsa?
—Sí, mi abuelo me enseñó a especular en la Bolsa: cómo seleccionar la información, cómo interpretar los datos del mercado bursátil, cómo evadir impuestos, cómo transferir sumas de dinero a bancos extranjeros, cosas por el estilo. La Bolsa es muy interesante. ¿Has invertido alguna vez?
—No, por desgracia —dije. Ni siquiera había abierto nunca un depósito de reserva.
—Antes de dedicarse a la investigación, mi abuelo fue agente de Bolsa. Pero como había ganado muchísimo dinero, dejó de especular y se hizo científico. Es genial, ¿verdad?
—Sí, genial —convine yo.
—Mi abuelo es un hacha en todo lo que hace.
El ascensor, igual que la primera vez que había montado en él, avanzaba tan despacio que era difícil saber si subía o bajaba. Tardaba un tiempo infinito y a mí me ponía nervioso pensar que, a través de las cámaras, no me quitaban el ojo de encima.
—Mi abuelo decía que la educación escolar tiene un rendimiento demasiado bajo para que alguien pueda convertirse en una lumbrera. ¿Qué opinas tú?
—No sé. Quizá tenga razón —dije yo—. Yo asistí dieciséis años a la escuela y, la verdad, no creo que me haya servido de gran cosa. No hablo idiomas, ni toco ningún instrumento musical, ni conozco el mercado bursátil, ni sé montar a caballo.
—Entonces, ¿por qué no dejaste la escuela? Si hubieras querido, habrías podido abandonarla en cualquier momento.
—Pues… —dije y reflexioné un poco sobre ello. Ciertamente, de haberlo deseado, habría podido dejar de ir—. Simplemente, no se me ocurrió. Mi casa, a diferencia de la tuya, era un hogar normal y corriente, y ni siquiera se me pasó por la cabeza que pudiese llegar a sobresalir en algo.
—Pues es una equivocación —dijo la joven—. Todas las personas poseen algún talento que les permite destacar al menos en una cosa. El problema reside en que mucha gente no sabe cómo desarrollar sus capacidades innatas y las acaba perdiendo. Por eso la mayoría es incapaz de descollar en algo.
—Como yo —dije.
—No, en absoluto. Tú caso es distinto. Creo que tú posees algo muy especial. Tienes una coraza emocional muy dura y, gracias a ella, conservas muchas cosas intactas en tu interior.
—¿Una coraza emocional?
—Exacto —dijo ella—. Por eso todavía estás a tiempo. Cuando esto acabe, ¿por qué no vivimos juntos los dos? No me refiero a casarnos ni a nada por el estilo, sólo a vivir juntos. Podríamos ir a Grecia, o a Rumania, o a Finlandia, a algún sitio tranquilo, y pasar los días montando a caballo, cantando… Tengo dinero de sobra, y tú podrías convertirte en un número uno.
—Hum… —musité. No estaba nada mal. A raíz de aquel incidente, mi vida como calculador se hallaba en una situación muy delicada, y la idea de llevar una existencia tranquila en el extranjero no carecía de atractivo. Con todo, no estaba seguro de poder convertirme en un número uno. Y, normalmente, los que destacan en algo han tenido siempre la firme convicción de que algún día descollarían en eso. No veía claro que alguien que dudara de ser capaz de convertirse en un número uno acabara siéndolo por avatares del destino.
Estaba absorto en estas reflexiones cuando se abrieron las puertas del ascensor. Ella salió, y yo fui tras ella. Igual que el primer día en que la vi, avanzó a paso rápido por el pasillo haciendo resonar sus altos tacones sobre el pavimento, y yo la seguí. Ante mis ojos se contoneaba su trasero bien formado, y sus pendientes de oro despedían destellos.
—Suponiendo que fuera así —proseguí, dirigiéndome a su espalda—, tú me ofrecerías un montón de cosas, pero yo no podría darte nada a cambio. Y eso me parece muy antinatural e injusto.
Ella aminoró el paso, se puso a mi lado y caminamos juntos.
—¿De verdad piensas eso?
—Sí —dije—. Me parece antinatural y, además, injusto.
—Seguro que tú también tienes algo que ofrecerme a mí.
—¿Por ejemplo? —quise saber.
—Por ejemplo, tu coraza emocional. Me muero de ganas de conocerla. Saber cómo está hecha, cómo funciona. En fin, esas cosas. Hasta ahora, jamás había visto nada parecido. Me interesa muchísimo.
—Exageras —dije—. Todo el mundo se esconde, en mayor o menor medida, tras una coraza. Personas como yo encontrarás a docenas.
Lo que pasa es que tienes poco contacto con el mundo y por lo tanto te cuesta comprender el corazón vulgar de una persona vulgar. Eso es todo.
—Tú no sabes nada de nada, ¿verdad? —insistió la joven gorda—. ¿Y qué me dices de la capacidad de ejecutar un shuffling? ¿La tienes o no?
—Sí, claro. Pero, en el fondo, no es más que un sistema que me han implantado como instrumento de trabajo. He adquirido esta capacidad a través de una operación quirúrgica y de un entrenamiento. La mayoría de las personas, si hicieran lo mismo, serían capaces de ejecutar el shuffling. No es muy distinto a saber utilizar el ábaco o tocar el piano.
—¡No es cierto! —replicó—. Eso es lo que al principio creyeron todos. Que cualquiera…, bueno, en realidad sólo quienes superaban una serie de pruebas…, que cualquiera debidamente preparado sería capaz, igual que tú, de ejecutar un shuffling. Mi abuelo también lo creía. En consecuencia, un total de veintiséis personas fuisteis operadas, realizasteis las mismas prácticas y adquiristeis la capacidad de ejecutar un shuffling. Hasta aquí, todo funcionó a la perfección. Los problemas empezaron después.
—Nunca había oído hablar de ello —dije—. Tenía entendido que todo había salido según lo previsto.
—Pura propaganda. La verdad fue muy distinta. De las veintiséis personas a las que os implantaron el sistema shuffling, veinticinco murieron entre un año y un año y medio después de finalizar las prácticas. Tú eres el único superviviente. Sólo tú has sobrevivido más de tres años y continúas ejecutando el shuffling sin ningún problema. ¿Todavía crees que eres una persona vulgar? En estos momentos te has convertido en el personaje central.
Con las manos hundidas en los bolsillos, seguí avanzando en silencio por el pasillo. La situación desbordaba mis facultades y se iba expandiendo, más y más. Y no tenía la menor idea de hasta dónde podía llegar.
—¿Y por qué murieron los demás? —inquirí.
—No lo sé. La causa de su muerte no está clara. Al parecer, surgió algún problema en el funcionamiento del cerebro y murieron de resultas de ello. Pero se ignora cómo se produjo.
—¿Y no hay ninguna hipótesis?
—Sí. Mi abuelo decía que las personas normales no pueden soportar la irradiación del núcleo de la conciencia, de modo que las células cerebrales crean una especie de anticuerpos, pero la reacción es demasiado violenta y los conduce a la muerte. De hecho, era bastante más complicado, pero, en resumen, podemos decir que ocurrió eso.
—¿Y cómo es que sobreviví yo?
—Posiblemente porque tú ya contabas con esos anticuerpos de forma natural. Es algo parecido a la coraza emocional de la que te hablaba antes. Por una razón u otra, tu cerebro poseía ya esos anticuerpos. Por eso has sobrevivido. Mi abuelo intentó crear una coraza artificial para proteger el cerebro, pero resultó demasiado débil.
—Y esta protección de la que hablas, ¿vendría a ser algo parecido a la corteza de un melón?
—Expresado de una manera sencilla, sí.
—Entonces —dije—, mis anticuerpos, o mi protección, mis defensas, o el melón, como quieras llamarlo, ¿es un rasgo congénito o algo que he adquirido después?
—Posiblemente sea, en parte, congénito y, en parte, adquirido. Pero, a partir de ahí, mi abuelo dejó de explicarme cosas. Decía que saber demasiado me acarrearía muchos peligros. Sólo puedo decirte que, según unos cálculos basados en la hipótesis de mi abuelo, sólo hay una persona, entre un millón o millón y medio de individuos, provista como tú de esos anticuerpos naturales. Además, hoy en día, la única manera de saberlo es implantando el sistema shuffling.
—Entonces, si la hipótesis de tu abuelo es correcta, tuvieron una chiripa tremenda de que estuviera yo entre aquellas veintiséis personas, ¿no crees?
—Por eso tienes tanto valor como muestra y, además, es muy probable que seas la llave que abra la puerta.
—Y tu abuelo, ¿qué diablos pretendía hacer conmigo? ¿Y qué significan los datos que me hizo procesar por el shuffling, y el cráneo del unicornio?
—Si yo lo supiera, podría ayudarte ahora mismo —dijo la joven.
—A mí y al mundo —dije yo.
La oficina estaba patas arriba. El desorden no era tan espantoso como el de mi casa, pero casi. Había todo tipo de documentos desparramados por la moqueta, la mesa estaba volcada, la caja de caudales forzada, habían extraído los cajones del armario y los habían tirado por el suelo, el sofá cama estaba hecho trizas y las mudas de ropa del profesor y de la joven, que habían estado guardadas dentro de la taquilla, amontonadas de cualquier manera en el sofá. Toda la ropa de la joven era de color rosa. Una magnífica gradación de tonos rosa que iba del rosa pálido al rosa subido.
—¡Qué horror! —dijo ella sacudiendo la cabeza—. Deben de haber subido desde el subterráneo.
—¿Crees que han sido los tinieblos?
—En absoluto. Ellos no subirían hasta aquí, y aun suponiendo que lo hicieran, quedaría su olor.
—¿Su olor?
—Sí, un olor muy desagradable, como a pescado, o a lodo. Esto no es obra de los tinieblos. Yo diría que han sido los mismos que destrozaron tu piso. Han actuado de un modo parecido.
—Quizá —dije. Barrí la habitación con la mirada. Delante de la mesa volcada, se había desparramado el contenido de una caja de clips que brillaban a la luz del fluorescente. Como no era la primera vez que me intrigaban esos clips, mientras fingía inspeccionar el suelo cogí un puñado y me lo metí en el bolsillo del pantalón—. ¿Guardabais aquí algo valioso?
—No. Sólo cosas sin importancia: libros de cuentas, facturas, documentos de la investigación poco valiosos… No pasa nada si lo han robado.
—Y el dispositivo para ahuyentar a los tinieblos, ¿está dañado?
De una montaña de pequeños objetos esparcidos ante la taquilla, entre los que había linternas, un radiocasete, un despertador, unos cúters y un bote de pastillas para la tos, ella cogió un aparatito parecido a un audímetro y lo encendió y apagó varias veces.
—¡Perfecto! Aún funciona. Seguro que han pensado que era un aparato sin importancia. Además, como es una máquina muy simple, no se rompe con facilidad —dijo.
Luego, la joven gordita se dirigió a un rincón del cuarto, se agachó, alzó la tapa de una toma de corriente y, tras apretar un botón, se levantó y presionó suavemente en la pared con la palma de la mano. Se abrió una sección de la pared del tamaño de un listín telefónico y, en su interior, apareció una especie de caja de caudales.
—¿Qué te parece? Es difícil de encontrar, ¿eh? —se jactó. Marcó una combinación de cuatro números y la puerta de la caja se abrió—. ¿Te importaría sacar todo lo que hay dentro y ponerlo sobre la mesa?
Devolví la mesa a su posición original, lo que reavivó el dolor de la herida, y alineé encima el contenido de la caja de caudales. Había un fajo de cartillas de ahorro de unos cinco centímetros de grosor atadas con una banda elástica, acciones de Bolsa y certificados, dos o tres millones de yenes en efectivo, algo muy pesado metido en una bolsa de tela, una agenda de piel negra, un sobre marrón. Ella abrió el sobre y dejó sobre la mesa lo que había en su interior: un viejo reloj Omega y un anillo de oro. El reloj estaba todo él ennegrecido, y su cristal, muy resquebrajado.
—Es un recuerdo de mi padre —dijo—. El anillo es de mi madre. Todo lo demás se quemó.
Asentí, y ella devolvió el reloj y el anillo al sobre, y se metió un puñado de billetes en el bolsillo del traje.
—Había olvidado por completo que aquí había dinero —dijo ella. Después abrió la bolsa de tela, sacó un objeto envuelto en una camisa vieja, lo desenvolvió y me lo mostró. Era una pequeña pistola automática. Aunque estaba gastada por el uso, era evidente que no era un arma de juguete, sino una pistola de verdad con balas de verdad. No podía jurarlo, porque no entiendo mucho de armas, pero habría dicho que se trataba de una Browning o una Beretta. La había visto en el cine. También había un cargador y una caja de balas de repuesto.
—¿Eres buen tirador? —me preguntó.
—¡Qué dices! —dije sorprendido—. En mi vida he sostenido una en mis manos.
—Yo soy muy buena. Llevo un montón de años practicando. Cuando voy a nuestro chalé de Hokkaidô, hago prácticas de tiro en la montaña y puedo darle a un objeto del tamaño de una postal a diez metros de distancia. Es genial, ¿verdad?
—Sí, genial —dije—. Pero ¿dónde has conseguido una cosa así?
—Tú eres tonto de remate, ¿no? —se asombró—. Con dinero puedes conseguir cualquier cosa. ¿No lo sabías? Pero, en fin, como tú no sabes disparar, será mejor que la pistola la lleve yo. ¿Te parece bien?
—Adelante. Pero ten cuidado. No vaya a ser que, en la oscuridad, te confundas y me des a mí. Otra herida más y dudo que pueda tenerme en pie.
—No, no, tranquilo. No te preocupes. Soy una persona muy precavida —dijo y se metió la automática en el bolsillo derecho del traje chaqueta. Era curioso, pero esos bolsillos, por más objetos que embutiera en ellos, no parecían hinchados, ni siquiera se habían deformado. Quizá estuvieran dotados de algún mecanismo especial. O, simplemente, quizá se debiera a que el traje era de buena hechura.
A continuación abrió la agenda de piel negra por la mitad y permaneció largo tiempo mirándola a la luz de la lámpara con expresión seria. Yo también eché una ojeada a la página, pero estaba llena de cifras que parecían códigos y de letras ininteligibles: nada que yo pudiera interpretar.
—Es la agenda de mi abuelo —explicó—. Está escrita en un lenguaje cifrado que sólo él y yo conocemos. Aquí apunta sus planes o lo que le ha ocurrido durante el día. Mi abuelo me decía que, si le sucedía algo, acudiera a su agenda. Espera, espera un momento. El día 29 de septiembre tú terminaste de hacer el lavado de cerebro de los datos, ¿verdad?
—Sí —dije yo.
—Pues aquí pone ![]() Posiblemente sea el primer paso. Y acabaste el shuffling la noche del 30 o la mañana del 1 de octubre, ¿me equivoco?
Posiblemente sea el primer paso. Y acabaste el shuffling la noche del 30 o la mañana del 1 de octubre, ¿me equivoco?
—No, no te equivocas.
—Aquí hay un ![]() . Segundo paso. Y después, ¿a ver?… Sí, al mediodía del día 2 de octubre, aparece un
. Segundo paso. Y después, ¿a ver?… Sí, al mediodía del día 2 de octubre, aparece un ![]() y pone: «programa desactivado».
y pone: «programa desactivado».
—El día 2, al mediodía, tenía que verme con el profesor. Quizá pretendía desactivar este programa especial, tan complejo, que me instalaron en el cerebro. Para que no llegara el fin del mundo. Pero las circunstancias han cambiado. Es posible que hayan asesinado al profesor, o que se lo hayan llevado a alguna parte. Ahora nuestra prioridad es encontrarlo.
—Espera un momento. Miraré un poco más adelante. Este código es complicadísimo.
Mientras ella ojeaba las páginas de la agenda, yo ordené el interior de la mochila y sustituí las pilas de mi linterna por otras nuevas. Los impermeables y las botas de goma de la taquilla habían sido violentamente arrojados al suelo, pero por fortuna no habían sufrido daños. Porque, si pasábamos bajo la cascada sin impermeable, saldríamos empapados de la cabeza a los pies, helados hasta el tuétano de los huesos. Y si cogía frío, volvería a dolerme la herida. Luego metí en la mochila las zapatillas de deporte de color rosa de la joven, que estaban tiradas por el suelo. Los dígitos tic mi reloj de pulsera señalaban que ya casi era medianoche. Habían transcurrido exactamente doce horas del plazo del que disponíamos para desactivar el programa.
—Después hay unas operaciones matemáticas bastante complicadas. Potencia eléctrica, velocidad de disolución, resistencias, márgenes de error y cosas por el estilo. Y eso no lo entiendo.
—Sáltate los trozos que no entiendas. Tenemos muy poco tiempo —la apremié—. Basta con que descifres lo que puedas entender.
—No hace falta descifrar nada.
—¿Por qué?
Me entregó la agenda y me señaló algo. Allí no había ningún código, sólo una enorme cruz junto con una fecha y una hora. En comparación con las letras de alrededor, tan pequeñas y pulcras que casi tenían que leerse con lupa, la cruz era excesivamente grande y la desproporción aumentaba más aún la impresión funesta que producía.
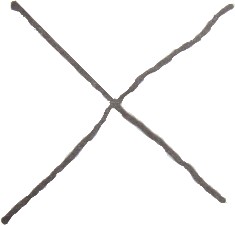
—¿Crees que significa «plazo límite»? —dijo ella.
—Es posible. Quizá éste sea el punto ®. Si en el ® se desactivaba el programa, lo de esta cruz no tenía por qué producirse. Pero si, por una razón u otra, no se pudiera desactivar, el programa seguiría adelante, rápidamente, hasta llegar a esta cruz.
—Es decir, que tenemos que encontrar a mi abuelo antes del día 2 a mediodía.
—Sí, si mis suposiciones son correctas.
—¿Y lo son?
—Creo que sí —dije en voz baja.
—¿Y cuánto tiempo nos queda? Para que llegue el fin del mundo, para que se produzca el big bang, quiero decir.
—Treinta y seis horas —contesté. No necesitaba mirar el reloj. Era el tiempo que tardaba la Tierra en dar una vuelta y media sobre su eje. En este lapso, repartirían dos veces la edición matutina del periódico y una vez la vespertina. El despertador sonaría dos veces, los hombres se afeitarían dos veces. Las personas con suerte tal vez hicieran el amor dos o tres veces. Treinta y seis horas no daban para más. Era la diecisietemilésima trigésima tercera parte de la existencia de un ser humano con una esperanza de vida de setenta años. Y cuando hubieran transcurrido estas treinta y seis horas, algo, quizá el fin del mundo, llegaría.
—¿Qué hacemos? —me preguntó la joven.
Cogí unos analgésicos de un botiquín arrojado delante de la taquilla, los ingerí con un poco de agua de la cantimplora y me cargué ésta a la espalda.
—Lo único que podemos hacer es bajar al subterráneo —contesté.