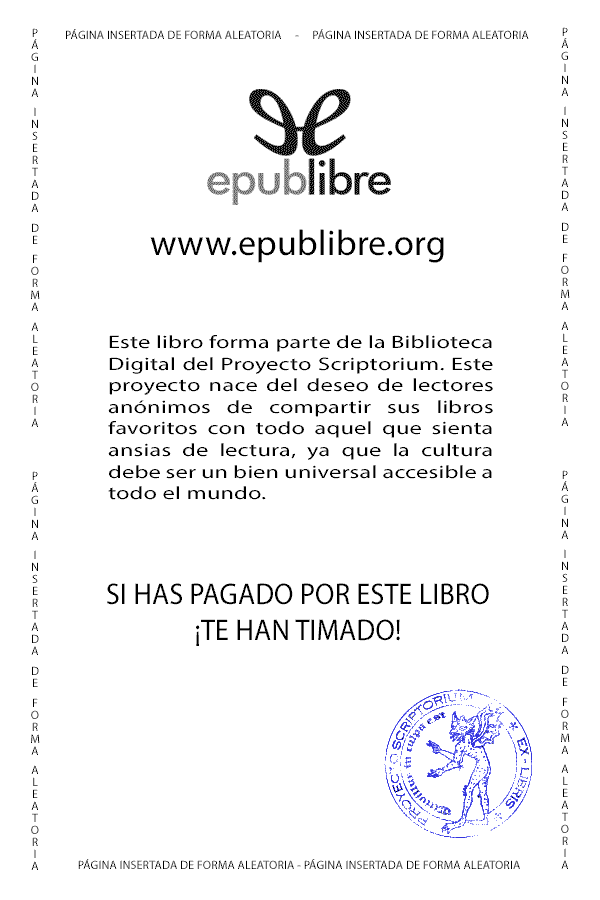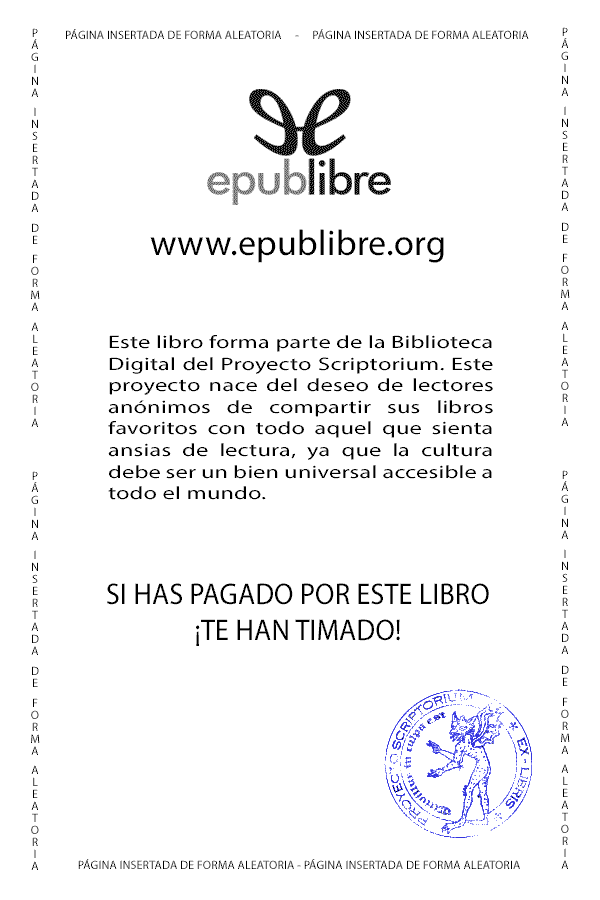
Detrás de él —en el espejo les veía— Jovita y Leopoldo continuaban discutiendo. Las manos de ella se separaban de la mesa vehementemente y caían, inmóviles, en los escasos momentos en que Leopoldo hablaba. Jovita no era muy alta, ni tan delgada como la supuso; los pómulos pronunciados le daban un aspecto incitante y exótico. En el restaurante, Gregorio la había observado con detenimiento. Temió una negativa de Leopoldo, cuando propuso ir a la cafetería, con la intención de ver a Lupe. Ahora se encontraba satisfecho, saboreando su ginebra, cambiando alguna que otra frase con Lupita. A Lupe, naturalmente, debían de asediarla los hombres. Si hasta entonces no había mostrado demasiada altanería con él, habría sido por su actitud tranquila. Gregorio sonrió a Lupe.
—Te equivocas —susurró—. No me gusta beber.
—Bueno, y a mí, ¿qué? Más le vale a su novia que no le guste la bebida.
Todos sabían, en Gijón, que el padre de Mari Luz era bebedor. Además de ignorar las murmuraciones, alardeaba de que gracias a estar borracho no le fusilaron en la guerra.
—A mí, quien me gusta es ella.
Lupita enarcó hipócritamente las cejas.
—Ah, ¿sí?
—Claro, mujer.
Estaba en uno de los balcones del primer piso de su casa, cara al mar inquieto de aquella noche, cuando los otros llegaron. Desde lejos se le oía gritar un discurso incoherente, en el que mezclaba la política, el amor y una interminable serie de chistes sexuales. Algunos reían, otros decidieron que era mejor marcharse a asuntos más serios y los menos insistían en subir. Uno de estos últimos clavó una bala en el muro, a menos de un metro del balcón, pero el borracho no pareció enterarse. A sus espaldas, en la habitación a oscuras, sollozaban su mujer y otros familiares. Se marcharon y eso permitió al padre de Mari Luz escapar. Y él contaba que había hecho voto de emborracharse, mientras le fuese posible.
—Pues anoche no me dijo usted que tuviera novia.
—No me preguntaste nada.
—Ay, hijo, para preguntas estoy yo. ¿Qué tal es?
Gregorio movió los ojos en redondo y silbó. Lupe rió abiertamente. En el espejo —cuadriculado en lunas iguales— Leopoldo seguía hablando. Jovita había cruzado las piernas y Gregorio descubrió sus llamativos zapatos rojos.
Mari Luz y él se habían quedado hasta tarde en el parque. Regresaron por el paseo. Era una noche del último invierno, cuatro o cinco meses antes, y ahora recordaba las farolas, el ruido del mar y los cabellos negros y alborotados de Mari Luz.
—¿En qué piensa?
Tuvo un pequeño sobresalto y enrojeció.
—En ti. Pensaba en ti, Lupe. Dónde vivirás, qué harás los días libres.
Lupita, que fregaba unos vasos, se inclinó aún más. En el escote tenía la piel salpicada de pecas. Los ojos le brillaron y Gregorio entreabrió la boca.
—¿Es que quiere usted mi dirección?
—¿Para qué?
—Eso usted sabrá.
—Tú eres una buena chica.
Ella tardó en comprender. Cuando lo hizo, se irguió, ofendida y halagada, y se alejó. Leopoldo entendía mucho de mujeres. Si él algún día llegaba a entender de mujeres, se lo debería a Leopoldo. Los veranos anteriores, en la playa, Leopoldo le había enseñado parte de su deslumbrante ciencia.
Gregorio se volvió sobre sí mismo en el taburete. Sentado de perfil, con el largo cuerpo adelantado, sus mejillas hundidas y sus huesudos dedos tan expresivos, Leopoldo transmitía seguridad.
Gregorio se pasó una mano por la boca y apretó el labio inferior.
—Lupe.
—¿Qué quiere?
—No te molestes, porque te haya dicho que eres una buena chica. Es que lo eres.
Lupita alzó los hombros.
—Anda éste; eso ya lo sé yo.
—Por fuera, no, ¿eh? Por fuera tienes pinta de fulana, pero enseguida se nota todo lo buena chica que eres.
—¿A que le tiro un plato a la cabeza?
—Ojalá, así me tendrías que curar —sonreía tenuemente, con independencia de sus palabras y de sus intenciones— y te besaría las manos.
—Le está dando a usted romántica.
—¿Tú no eres romántica?
—¡Uy, yo…! Menuda soy yo.
—Y, ¿cómo eres tú?
—A mí no hay quien me la dé, ¿sabe? Yo le cuento los pelos a un gato.
—Lupe, estás guapa hoy.
—Y, ¿cuándo no?
Jovita miró fugazmente hacia él y, luego, hacia la calle. Una mujer jorobada, con un blanco delantal sobre el vestido negro, salió de los lavabos y llamó al limpiabotas.
Cuando regresaban, por el paseo al que llegaban los últimos golpes de las olas, había dejado de luchar contra la decepción. Mari Luz había sido más lista. Bobo de él, encandilado con nada, sin pensar siquiera que ella le rehusaba todo. Dejó de telefonearla durante más de tres semanas. El rencor de Mari Luz facilitó las cosas al siguiente encuentro.
Sería mejor irse de allí; no iba a pasarse la tarde, como un perro, lengüeteando su ginebra en acecho de Lupe. Gregorio llamó a una muchacha, que servía a las mesas.
—¿Cuánto es?
—¿También lo de sus amigos?
—Sí, todo.
—Lupita, ¿cuánto es lo del señor?
—Hazme rebaja, Lupita.
Gregorio pagó y se acercó a la mesa. Jovita le hizo sitio a su lado, en el diván.
—¿Cómo se te da ésa? —se interesó Jovita.
—Bah.
—Es mona.
—Yo la conozco de algo —intervino Leopoldo.
—¿No sabes de qué?
—No —cogió el cigarrillo que le tendía Gregorio—, pero sé que la conozco.
—Harás creer a Gregorio que ha estado enamorada de ti. Seguro que es eso lo que vas buscando.
Leopoldo, con una deliberada parsimonia, limpió de ceniza la punta del cigarrillo, pasándola por el borde del cenicero.
—Es posible que la hayas visto aquí o en otra cafetería —dijo Gregorio.
—Es posible. Desde luego, conviene no dejarse torturar por las amnesias y más en una ciudad pequeña como ésta.
—¡Ahora dices que Madrid es una ciudad pequeña! —gritó Jovita—. Gregorio, ¿a ti Madrid te parece una ciudad pequeña?
—Pues, verás… no sé —rió tontamente—. Mayor que Gijón, ya es.
Sobre la loza blanca del cenicero, el cigarrillo de Leopoldo se movía con una circular lentitud. Jovita cerró una mano sobre la nuca de Gregorio.
—Bueno —Leopoldo hizo una seña a la camarera.
—Ya he pagado.
En la puerta, Gregorio cedió el paso a Jovita, al tiempo que se despedía de Lupe con un gesto.
—¿Dónde vamos? —preguntó Jovita.
El aire, en la Gran Vía, estaba cargado de un fuerte olor a alquitrán. Se detuvieron en la acera, formando grupo, en silencio. A Jovita la comida le había dejado rosadas y sudorosas las mejillas. Leopoldo parecía más cansado que de costumbre.
—Es pronto para ir a bailar.
—Nadie ha hablado de ir a bailar —sentenció Leopoldo—. Puedes, incluso, perder toda esperanza de ir a bailar esta tarde, Jovita.
—Muy amable.
—No encadenes una estupidez con una definición estúpida de mi carácter.
Leopoldo también llevaba las manos en los bolsillos del pantalón; Gregorio las sacó de los suyos. Mientras subían la cuesta, Jovita se separaba de ellos para ver algún escaparate y, luego, acelerando el paso, se les unía otra vez. Cuando, como si fuese un muchacho, Jovita se había interesado por su asunto con Lupe, Gregorio había experimentado una agradecida admiración. Ella se colgó de su brazo y anunció que rabiaba por fumar un cigarrillo.
—Vamos aquí mismo a beber algo —propuso Gregorio.
—Ahí, no.
—¿Por qué? —se encolerizó Jovita—. ¿Por qué narices el señor ha decidido que ahí, no?
Leopoldo encendió un cigarrillo y no alteró el ritmo de sus pasos. Inesperadamente, entró en un bar y ellos dos le siguieron.
—Bueno, ¿qué se va a hacer? —dijo Leopoldo.
—Podríamos ir a tomar unas copas.
—Tú aún no conoces a ésta. Nunca se te ocurra permitirla beber. Sencillamente, no sabe. Lo ignora por completo, ¿comprendes? Suele ignorarlo casi todo. Puede disculpársele su absoluta falta de cultura, dada su, en principio, agradable anatomía. Pero no sólo es eso, Gregorio. Créeme. Vida instintiva y de las más bajas. Únicamente. Un día, por ejemplo hoy, descubres que no recuerda cuál es la capital de Italia. Otro día, que carece de una idea remotamente aproximada sobre los precios de los taxis. ¡Y toma taxis a diario! Entonces, ¿es que no pagas?, le preguntas. Sí, sí —Leopoldo fingió una ridicula voz apesadumbrada—, claro que pago, pero no me fijo. Este curso ha aprobado todas. ¡Todas! Estudia de memoria, naturalmente. Observa su curva frontal —Gregorio miró la frente de Jovita—. No es deficiencia, como puedes ver claramente. Confieso que no he logrado clasificarla. Es, digámoslo así para entendernos, una especie de inteligencia radicada en los ovarios. Inteligencia primaria, se entiende. Y, además, radica en los ovarios.
—Ya te lo hemos oído. No lo repitas.
Leopoldo abrió los brazos, con una voluntaria exageración.
—¿La escuchas? Su pavor a cualquier palabra relacionada con la penumbra abisal en que vive su yo, la define.
—Jovita, en cierto sentido, se parece a Mari Luz.
—¿De veras?
—¿Te acuerdas de Mari Luz? Es aquella que…
—La recuerdo perfectamente. Me la presentaste el último verano. Aún recuerdo algo de su tipo. Sí, clarísimo. Pero no creo que fuese como ésta.
Jovita le acarició la barbilla a Leopoldo.
—No te enfades conmigo.
—No, claro, igual, no. Pero parecida.
—Y ¿qué es de Mari Luz? A ti te gustaba.
—Mucho. Me gustaba mucho.
—Hasta existían unas remotas posibilidades de matrimonio, ¿no?
—¡¿Sí?! —se interesó Jovita.
—¿Por qué no nos vamos a casa de mis tíos? —propuso Gregorio—. Allí encontraremos alguna botella.
—Perfecto —aprobó Leopoldo.
Al salir del bar, Leopoldo, entre ellos dos, les asió a cada uno de un brazo.
—No podía casarme con ella.
—Comprendo.
—Yo no comprendo. ¿Por qué?
—Calla, Jovita. Tú no le hagas caso. Sigue.
—Entre otras razones, no podía casarme con Mari Luz, porque en una carta que me escribió desde Bilbao, una vez que se fue a Bilbao a no sé qué, me decía que había visitado los Altos Hornos y que, durante la visita, no había dejado de enjuagarse el sudor.
—Pero esa chica es una cerda —se indignó Leopoldo.
—Como es lógico, no podía pensar en casarme con una mujer, por muchos millones que vaya a heredar, que confunde enjugar con enjuagar.
—Claro —reconoció Jovita—. Y, ¿es verdad que va a heredar?
—Cuando se muera su padre.
Mientras Gregorio explicaba al portero que era sobrino de los señores del segundo y que, al encontrarse de veraneo en San Sebastián, le habían dejado una llave del piso, Jovita y Leopoldo permanecieron apartados, acariciándose las manos. El portero remoloneaba, indeciso.
—Soy su sobrino carnal —repitió Gregorio— y tendré que venir con frecuencia.
De repente, el hombre pareció comprender y se precipitó a abrirles la puerta del ascensor. En el ascensor, Leopoldo trató de besar a Jovita, que le rechazaba con un malhumor fingido, lo cual hacía reír a Leopoldo. Gregorio soportaba la lucha y las risas, contra un rincón de la caja. Evidentemente, Leopoldo sabía tratar a las mujeres. Aquella jocosa indiferencia lo demostraba.
Entraron riendo y persiguiéndose en el piso, a oscuras. Olía a polvo y humedad. Gregorio encontró el conmutador.
—Pasad. Esto aun estando habitado, es siempre una tumba.
En la sala, por las rendijas de las maderas de los balcones, penetraban unas finísimas láminas de luz. Gregorio abrió y la habitación se llenó de una luminosidad dañina. Los tres se contemplaron unos instantes, desconcertados. Luego, Jovita volvió a reír.
—Poneos cómodos. Voy a ver dónde guarda las bebidas el tío Luis.
Las habitaciones traseras, con los muebles enfundados y en tinieblas, le serenaron. En la frente y bajo el mentón, se le secó el sudor. El armarito, donde tío Luis guardaba las botellas, estaba abierto. El grifo soltó un agua color barro; tuvo que esperar a que cayera limpia. Sobre el baño se extendía una capa de polvo cuarteado.
Encontró a Leopoldo sentado en una butaca, embebido en la contemplación de sus uñas, y a Jovita, acodada en uno de los balcones.
—Está siniestra la casa —anunció, colocando la botella y los vasos en una mesa.
—Sí. Leopoldo alzó la cabeza.
Gregorio les sirvió. Jovita se sentó en el umbral del balcón y oblicuó las piernas, juntas. Por segunda vez, a Gregorio le hirió el rojo de sus zapatos.
—Es bueno —paladeó Leopoldo—. Tú, niña, ten cuidado.
—El whiskey no me hace daño.
Gregorio arrastró una butaca de líneas curvas frente a Leopoldo.
—El tío Luis y la tía Matilde saben cuidarse. Ellos han entendido la vida —levantó el vaso a la altura de los ojos.
—¿Llevan mucho tiempo casados?
—No están casados —dijo Leopoldo.
—¿No?
—¡No!
—No —aclaró Gregorio—. Son hermanos. Hermanos de mi madre. Han permanecido solteros. Él tiene unos cincuenta y la tía Matilde, unos años más.
—Una pareja deliciosa —dijo Leopoldo—. Con estilo.
—Simpáticos, agradables, pacíficos, tolerantes y egoístas. Su mundo, esta casa y sus costumbres son inviolables.
—Parece una novela —admiró Jovita—. El piso es precioso.
—Luego te enseñaré las vitrinas.
—¿Con abanicos y marfiles?
—Con abanicos y marfiles. Luego te las enseñaré.
—Será como mostrarle joyas a una campesina vieja.
—Leopoldo, puede que esta tarde esté insufrible, pero no te enfades conmigo. Cuéntame cosas de ellos, Gregorio.
—Son legendarias en la familia sus historias. Sobre todo, las referentes a sus amores y la soltería. Yo creo que mucho más de la mitad son patrañas.
—Seguro —coincidió Leopoldo.
—Para vosotros todo es una patraña. No sabéis explicar las cosas más que por la libido esa y según vuestro cochino Freud.
—Ella, como es evidente, no ha leído a Freud. Jovita, cállate y no bebas whiskey.
A aquella hora la casa estaría silenciosa; únicamente llegarían algunas voces por el patio o del cuarto de la plancha. Leopoldo apretó con más fuerza el vaso. Estaba fatigado y Jovita le exasperaba. El esfuerzo por contener la irritabilidad le doblaba la fatiga. Haría bien en irse. Gregorio no cesaba de hablar y de hacer reír a Jovita. Su madre habría salido; Felicidad le prepararía un jugo de frutas, mientras se desnudase. Luego, la penumbra de la habitación, la paulatina llegada del sueño, el sueño sin límites. El proyecto era demasiado reconfortante para renunciarlo. Se puso en pie y paseó por la sala. La luz de la tarde menguaba, pero aumentaba el calor. Tomaría un taxi; después de dormir, contaría el dinero de Jacinto y haría presupuesto. No podría resistir la desesperanza y el hastío, que presagiaba, fuera de la paz oscura de su dormitorio.
—Me voy.
Era insólito, pero Jovita le miró sin protestar. Gregorio, solícitamente, giró la cabeza.
—¿No te encuentras bien?
—Algo de jaqueca. Y tengo que hacer.
—¿Quieres que te acompañe?
—No es preciso. Gracias, Gregorio. El asunto es aburrido.
—¿Irás por la cafetería? —preguntó Jovita.
—Ah —Leopoldo salió al pasillo, tanteando las paredes, seguido de Gregorio.
Gregorio engarrió un dedo en el pestillo de la cerradura.
—Tienes que llamar a Pedro —le recordó.
—¡Es cierto! Nunca me dejarán en paz. Hasta luego, Gregorio.
—Hasta luego.
Había bajado sólo dos escalones, cuando se volvió. Gregorio, que estaba cerrando la puerta, la abrió del todo y salió a la escalera.
—Por mí no hay inconveniente, si quieres besarla, ¿eh?
—Hombre, yo…
—Nada, tú no seas tonto. Podemos compartirla —le dio un golpe amistoso en el estómago y le guiñó.
Leopoldo querría saber. Regresó a la sala. Aquella graciosa cesión de sus derechos —aunque se tratase de derechos no muy estimados— le obligaba a actuar. Miró a Jovita, que continuaba sentada bajo el dintel del balcón. Atardecía y los ruidos del tráfico subían de la calle; en el aire quieto de la casa, los ruidos se propagaban a saltos, como en eco. Dieciséis o diecisiete habitaciones a sus espaldas, como los muebles enfundados, con las ventanas cerradas, con el aroma del polvo. Gregorio se inclinó, apoyando los antebrazos en los muslos, y sonrió a la mancha difusa que era el rostro de Jovita en la penumbra.
—¿Quieres servirme un poco más?
—No te sentará mal, ¿verdad? —su voz había cambiado, sin que se lo propusiese.
—Oh —Jovita rió—, no te dejes impresionar por lo que diga Leopoldo. No me hace daño beber. El trata de zaherirme constantemente. Le gusta eso. Sadismo, creo que se llama.
—Sí, sadismo. Pero Leopoldo quizás… ¿Quieres ver los tesoros de tía Matilde?
—Sí.
Gregorio se levantó de la silla y dio unos pasos hacia ella, pero se detuvo, porque Jovita no se había movido. Se apoyó en una consola. Bajo sus manos, la tela blanca de la funda tenía un tacto áspero. Jovita dijo algo y él asintió, sin haber escuchado. En poco tiempo, no habría más luz que los reflejos eléctricos de la calle. Gregorio se sentó en el suelo, junto a Jovita, y colocó la botella al alcance de la mano.
—Entonces, ¿te quedas ya a vivir en Madrid?
—Definitivamente.
Ella también hablaba en el mismo tono bajo de Gregorio.
—Mejor, ¿verdad? A mí me gusta mucho Madrid.
—Sí, mejor.
Cerró los ojos y bebió con lentitud. Al levantar los párpados, frente a él, blanqueaban las fundas de los muebles. Unos luminosos se encendieron en un edificio cercano y, al instante, comenzó a brillar el rótulo, azul y rojo, de un cine. Quizá fuera más eficaz llevársela a las habitaciones de atrás, pero no deseaba romper aquella inmóvil calma.
—¿Quieres mucho a Leopoldo?
—Sí, mucho —inmediatamente, aclaró—: Pero no estoy enamorada de él.
Resultaba convincente lo que decía. Los ojos de Jovita movían en la oscuridad unos destellos tenues.
—Es magnífico, Leopoldo.
—Es un genio —continuaba hablando en voz baja, pero ahora con apasionamiento— y no conviene enamorarse de un genio. Al menos, una chica como yo.
—¿Cómo eres tú?
—Una chica sencilla.
Gregorio tomó la botella y sacó el tapón con los dientes.
—¿Un sorbo más, chica sencilla?
Ella asintió, sonriendo. Gregorio vertió whiskey en el vaso, mientras sentía el cuerpo de Jovita apoyado en el suyo. Se separó y ambos bebieron. Crujió un mueble. En aquella sala, tía Matilde recibía a sus amigas. Más tarde, llegaba tío Luis del Círculo y cenaban, contándose lo que habían hecho durante el día. Algunas noches salían juntos y otras, sólo tío Luis. Era divertido comparar a Jovita con las amigas de tía Matilde. Se envejece y un día se va a tomar el té con tía Matilde, a aquella sala. ¿Pensarían, cuando tuvieron la edad de Jovita, en que se envejece?
—Es bueno, ¿eh?
Gregorio chasqueó la lengua.
—¿Cuándo te vas de veraneo?
—A finales de julio —contestó Jovita.
Gregorio bebió otro trago.
—¿Vamos a ver las vitrinas? —propuso.
—Bueno.
Dejó el vaso en el suelo, al lado de la botella, y cambió de postura. Jovita se recostaba en la jamba del balcón, con la cabeza contra la madera. Gregorio le acarició un tobillo. Jovita sonrió y acercó el rostro. Colocó las palmas de las manos en las mejillas de Jovita y permanecieron unos instantes con las miradas unidas. Cuando fueron a besarse, tropezaron y los dos, simultáneamente, murmuraron una disculpa. Gregorio le abrazó los hombros y ambos cuidaron de controlar el beso.
—Se está bien aquí.
—Muy bien.
Jovita se apoyó en el pecho de Gregorio; levantó los brazos y tanteó en busca de los labios. Él tomó sus manos y mordisqueó las puntas de sus dedos. A Gregorio la boca de ella le obligaba a cerrar los ojos y a apretar los puños contra su espalda.
—¿No tienes calor?
—Sí, hace calor.
Gregorio asentó los talones en el suelo y Jovita se tumbó sobre sus piernas flexionadas. Movió las pestañas en el mentón de Jovita y ella le asió la nuca y le besó.
—Tendremos que irnos —dijo Jovita— si queremos ver a ésos en el bar.
—¿Qué hora es?
Jovita levantó su muñeca y vieron el reloj.
—Déjame el vaso por ahí —Gregorio puso el vaso en el suelo—. Gracias.
Voluntariamente, Leopoldo les había dejado solos. Pero aun así, quizá, no había hecho sino adelantarse a unos acontecimientos que sabía inevitables.
—Habrá que irse, cariño.
Jovita fingió un suspiro apesadumbrado. A Gregorio se le desmandaron los dedos entre el cabello de Jovita. Gracias a la alegría de la muchacha, recuperaba el sencillo sentimiento de unos minutos antes.
Ella no quiso que encendiese la luz de la sala. Le acompañó hasta el cuarto de baño y, mientras colocaba la botella y los vasos, advirtió:
—Deja correr el agua. Sale sucia.
En el aseo del servicio, se lavó las manos y se peinó. Jovita, en el centro de la luz que salía del cuarto de baño, apretaba la espalda a la pared del pasillo.
—Estas casas antiguas tienen un encanto bárbaro. Pero yo —Gregorio le rodeó la cintura— prefiero una moderna.
—Claro.
—¿Dónde ha comprado tu padre el piso?
—En Rosales.
—Estupendo.
—Sí, buen sitio. Un poco lejos de vosotros. ¿Todos vivís por el barrio de Salamanca? Voy a cerrar los balcones.
Jovita le contestó, desde el vestíbulo.
—No. Isabel vive también por Argüelles. Oye —alzó la voz—: ¿Cuándo vienen tus padres?
Gregorio inspeccionó en una mirada circular la sala y apagó la luz.
—Tiene aún que hacer en Gijón. Dentro de unos quince días, supongo.
Besó repetidas veces sus mejillas, estrechándola un tiempo contra sí, aspirando su aroma.
—Volveremos —la voz de Jovita recobró la tonalidad susurrante— otro día a ver las vitrinas, ¿verdad?
—Desde luego.
Estaba abriendo la puerta y el aliento de Jovita en su oído le quemó un placer doloroso y largo.
—Anda.
El portero se levantó de la silla, al pasar ellos. Caminaron por entre la gente, que llenaba las calles. Jovita desechó la idea de tomar un trolebús o un taxi. Andaba, colgada de su brazo, en silencio. Gregorio, de vez en vez, le buscaba la mirada y sonreían.
—Estará ya Leopoldo.
—Sí —dijo Jovita.