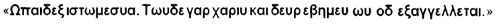
25 de febrero de 1824
Lleva lloviendo casi veinticuatro horas, lloviendo tan fuerte que las dos figuras de la proa del barco están empapadas hasta los huesos. Sus capas cuelgan pesadamente, cargadas de agua; sus chisteras de ala de fieltro gotean y gotean. Sin embargo, ninguno de los dos hombres parece preocupado en lo más mínimo por el tiempo inclemente: ambos están absortos mirando el horizonte gris opaco y neblinoso. Buscan tierra, con la esperanza de alcanzar pronto su meta.
El más alto de los dos se inclina sobre la barandilla del barco y apaga el farol mortecino.
—Sí, sí… Creo que veo la tierra amada, por la gracia de Dios. ¡Oh, Grecia! —declama teatralmente—. ¡Oh, tú, tierra de los dioses! Nuestra misión, nuestro destino, nos aguarda. Hemos de cumplir nuestro deber con el coraje y el heroísmo de los antiguos.
El que pronuncia estas palabras no es otro que George Gordon Noel, sexto lord Byron, que dos días antes ha declarado que acabará sus días en tierras griegas. Piensa ofrecerse en sacrificio a la causa de los griegos y su resolución parece haber dado un nuevo propósito a su existencia.
La persona con la que habla es una figura menos imponente, aunque posee un rasgo sumamente llamativo y distinguido. Charles Trencom (de Trencoms, Londres) tiene una nariz cuya extraordinaria nobleza reconoce hasta su excelencia. Larga y aguileña, se caracteriza por un curioso abultamiento sobre el puente.
Charles apenas puede creer que esté a bordo del Hercules, junto a lord Byron, el diletante, el depravado, el poeta más famoso de su tiempo. ¡Canastos!, piensa. ¡Qué giro tan raro del destino!
Solo unos meses antes, Charles estaba despachando detrás del mostrador de mármol de Trencoms, vendiendo quesos a los tenderos y taberneros del Londres georgiano. La fecha exacta (que no olvidaría nunca) era el 7 de noviembre. Acababa de vender un laguiole excepcionalmente bueno cuando dos hombres cuyas caras no conocía entraron en la tienda y le preguntaron si podían hablar con él un momento. Perplejo, Charles les dijo que sí y a los pocos minutos descubrió que su vida estaba a punto de cambiar de la manera más inesperada. Aquellos hombres se presentaron como sir Francis Burdett y John Hobhouse, miembros fundadores del Comité Griego, creado unas semanas antes para promover la causa de la independencia griega. Estaban ayudando a financiar la expedición militar de Byron al Peloponeso y ya habían mandado municiones para contribuir a su causa.
—Pero —le dijeron a Charles—, tenemos nuestros temores respecto a su noble señoría. Es tan…
Los dos hombres se miraron, sin saber hasta qué punto podían irse de la lengua. Hobhouse miró fijamente su bastón (como si contuviera alguna respuesta) mientras sir Francis retomaba el hilo de la frase.
—El caso es —dijo, bajando la voz hasta susurrar, a pesar de que no había nadie en la tienda—, el caso es que no sabemos si podemos fiarnos de su señoría. Es tan… impredecible. Tan… irracional a veces. Dice que desea atacar las fortalezas turcas de Lepanto y Patrás, para lo que cuenta con todo el apoyo del comité, pero ¿y luego qué? En resumen, queremos saber a quién piensa poner como gobernante de Grecia… suponiendo que consiga vencer a los turcos.
Charles estaba completamente perplejo; ignoraba por qué aquellos dos desconocidos le confiaban tales asuntos. Se encogió de hombros, sin saber si se suponía que tenía que responder a su pregunta o si debía tomársela como una de esas frases retóricas que se habían puesto de moda últimamente. A decir verdad, le sorprendía la franqueza de sus dos visitantes, a los que no conocía, a pesar de que se habían presentado. ¿Por qué, se preguntaba, le estaban contando aquellas cosas? Naturalmente, tenía sus sospechas. Oh, sí, tenía ciertas ideas respecto al porqué. Pero ¿cómo, en nombre del cielo, se habían enterado de lo suyo? ¿Cómo habían llegado hasta su puerta?
Mientras pensaba estas cosas, notó que Boy Cowper, el farolero, estaba encendiendo las lámparas de gas de la calle. Santo Dios, se dijo, ¿tan tarde es ya? Debería estar recogiendo, echando el cierre.
—La cuestión es esta —dijo el otro, John Hobhouse, interrumpiendo sus cavilaciones—, ¿intentará lord Byron erigirse en gobernante de Grecia? Eso es lo que queremos saber. Verá, Trencom, hay tres pretendientes al trono griego, quizá haya leído algo sobre ellos en las páginas del Times. Está el príncipe Alexander Mavrocordato, sí, un amigo de su excelencia que actualmente domina el Peloponeso occidental. Hay un déspota, Kolokotronis, un auténtico sátiro, que gobierna Morea. Y está Odysseas, un individuo de muy poco fiar que controla gran parte del este de Grecia. Pero ¿está preparado alguno de ellos para gobernar una Grecia independiente?
Charles se encogió de hombros por segunda vez. No compraba el Times ni sabía nada sobre los tres personajes de los que hablaban.
—No, señor, no están preparados en absoluto para gobernar —bramó Hobhouse—. No son, desde luego, dignos herederos del país que nos legó la libertad y la democracia.
Se detuvo un momento para tomar aliento y sopesar los graves asuntos de los que acababa de hablar. En el silencio que siguió, Charles le ofreció una fina loncha de tarentais cremoso, que su interlocutor aceptó galantemente y se metió en la boca.
—Así que solo queda lord Byron —prosiguió sir Francis—, que tampoco es digno, nos tememos. Verá, señor, Byron sirve muy bien a nuestros propósitos de momento. Atrae la atención del público sobre nuestra causa. Sí, solo tiene que echar un vistazo a los periódicos para verlo. Pero ¿lord Byron gobernando Grecia? ¡No, señor!
En este punto de la conversación, ambos bajaron la voz.
—¿Le interesa a usted la ciencia de la genealogía? —preguntó uno de ellos inquisitorialmente—. ¿Le importan el linaje y cosas así?
—He de confesar —respondió Charles Trencom, cada vez más perplejo—, que nunca me he parado mucho a pensar en ello. Nosotros los Trencom somos del oeste. Sí, señor. De Dorset de toda la vida.
—Se sabe —terció Hobhouse, que apenas había escuchado una palabra de lo que había dicho Trencom— que la ciencia de la genealogía ofrece a veces tremendas sorpresas. Piense, señor, en su tatarabuela, Zoe Trencom…
—¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo?
Charles estaba tan pasmado porque aquellos dos desconocidos supieran el nombre de su tatarabuela (de la que él no sabía absolutamente nada) que sin darse cuenta salpicó de saliva los quesos que tenía delante.
—Tengo que reconocer —dijo cuando salió de su asombro— que nunca he pensado en ella.
—Pues debería usted hacerlo —repusieron Hobhouse y Burdett—. Y debería pensar particularmente en su nariz. Sí, en efecto. Porque tenía una nariz igual de extraordinaria que la suya.
Ambos se habían acercado a Charles y hablaban tan bajo que le costaba oírles. Pero escuchaba con atención, cuidadosamente… e intentaba aferrarse a cada palabra que decían. Y, mientras escuchaba, se descubrió llevándose sin querer la mano a la nariz. Sí, empezó a frotársela con el pulgar y el índice, como si intentara sacarle brillo. Tras una conversación en voz baja que duró por lo menos veinte minutos, quizá más, Charles se descubrió con la espalda muy tiesa, mirando a aquellos dos hombres directamente a los ojos y diciendo con la voz más imperiosa que pudo:
—¡Sí, señores míos, sí! ¡Vive Dios, la respuesta es sí!
Y a la semana de pronunciar estas palabras, Charles Trencom, de Trencoms, Londres, se hallaba navegando rumbo a Livorno y Argóstoli a fin de reunirse con el irascible y voluble lord Byron.
Mientras un endeble amanecer lucha por romper entre la llovizna, poco a poco se hace evidente que aquella tenue mancha en el horizonte es, en efecto, la costa de Grecia. Charles mira con cierto regocijo cómo su excelencia abre los brazos de par en par, como si quisiera abrazar el aire y la lluvia, y recita a los cuatro vientos:
En torno a mí veo la espada y la bandera,
el campo de batalla, la gloria y Grecia.
Y no era más libre el espartano
que sobre su escudo victorioso volvía.
Se detiene un momento.
—¿Has cogido esos Versos? —pregunta a Charles—. ¿Los has anotado?
—No, excelencia, mis más sinceras disculpas. ¿Podría repetírmelos?
—Escribe, necio, escribe. Es mi poema en honor de este noble e ilustre país:
¡Despierta! (No Grecia siempre en vela).
¡Despierta, espíritu mío, y piensa cómo sigue
la sangre que te da vida el rastro de su manantial
y regresa luego a tu tierra!
—Muy bonitos esos versos, sí —dice Charles—. Muy bonitos. ¿Tiene título el poema?
—Lo llamaré —brama Byron, que otra vez se dirige a los elementos—, «hoy se cumple el año trigésimo sexto de mi vida».
—¿Es que es su cumpleaños, señor? —pregunta Charles.
—Todavía no, todavía no. Pero hoy me siento como si hubiera renacido. ¡Ah, Grecia! ¡Cómo llenas nuestro espíritu con sueños de juventud!
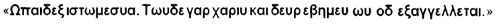
—Perdone, pero ¿qué significa eso exactamente?
Lord Byron parece avergonzado de pronto.
—Eh, bueno, es de Sófocles. De Edipo rey. ¿O es de Medea?
Frunce la frente al intentar recordar. No, se le ha borrado de la mente. De hecho, se pregunta si habrá usado bien los tiempos verbales.
—Discúlpeme —dice Charles, pensativo—. Pero yo creía que vuecencia era uno de los más grandes clasicistas de Inglaterra. Pensaba que hablaba con notable fluidez las lenguas antiguas. ¿No dijo que había traducido a…?
Byron tose y emite lo que solo puede describirse como una noble risilla.
—Bueno, tuve alguna ayuda, claro. Solo un poco, ¿comprende? Una guinea a tiempo puede comprar media vida de conocimientos. Y… verá… últimamente me falla la memoria. Es por el láudano. Pero muy pronto volveré a acordarme de todo.
Se para un segundo y, en el ínterin, se da cuenta de que la costa se va acercando.
—¡Aprisa! ¡Aprisa! Debemos cambiar de atuendo. ¡Adiós a estos mantos! ¡Fuera pantalones de nanquín! ¡Fuera chaqueta recamada! El gentío ha de vernos como héroes dignos de la causa y de nuestro linaje. ¡Vamos! ¡Acompáñame! He hecho trajes para ambos.
Los dos bajan al camarote de proa del barco, donde extendidos sobre el baúl hay dos uniformes diseñados por su excelencia. Charles les echa un vistazo y se pone blanco.
—¿De veras… de veras quiere que nos pongamos eso?
—Desde luego que sí —dice Byron—. La impresión lo es todo. No olvidemos que los suliotas que van a darnos la bienvenida son un pueblo sumamente ignorante y temerario. Es más, son unos embusteros, Trencom, sí, unos condenados embusteros. No ha habido tal facilidad para la mentira desde que Eva habitaba el Paraíso.
—Sí —dice Charles—, pero eso no explica lo de los trajes, señor.
—Ah —responde Byron—, este pueblo de rateros y facinerosos se deja impresionar por las bagatelas más nimias. Sí, se quedan pasmados ante la pompa y el espectáculo. Así que debemos hacer un poco de teatro al desembarcar para demostrarles que, en fin, somos dignos de su adoración.
Los trajes de los que habla su excelencia son extravagantes en diseño, corte y precio. Byron va a lucir una guerrera de húsar escarlata, orlada con encaje dorado y cuentas de cristal de colores. Charles lleva un sobretodo de camelote con esclavina y cuello de piel de buey que le da un aire de dandi. Los dos van a ponerse cascos de plumas fabricados en bronce batido. El de Byron luce el escudo de armas de la familia, mientras que el de Charles va rematado con un crucifijo griego antiguo.
—Van a caer rendidos a nuestros pies —dice Byron—. Nos seguirán hasta los rincones más remotos de Grecia.
Es casi mediodía cuando el Hercules echa el ancla en el destartalado puerto de Missolonghi. Todavía está lloviendo, aunque la lluvia se ha convertido ya en llovizna, y una niebla de color sucio sube de los pantanos circundantes. Aquel puerto medio abandonado, construido sobre pilotes podridos y bancos de lodo, parece un suburbio sórdido.
¡Santo Dios!, piensa Charles mientras olfatea el aire. El sitio mismo huele a muerte. Los olores que ha detectado su nariz son de lo más desagradable: gases de los pantalones, agua fétida y cuerpos putrefactos. Una epidemia ha recorrido Missolonghi recientemente y todavía hay docenas de muertos sin enterrar.
¿De veras he dejado Trencoms por esto?, piensa Charles. ¿Es por esto por lo que he dejado a mi encantadora Caroline y a mi primogénito, Henry?
El puerto está flanqueado por milicianos suliotas que saludan disparando al aire sus armas cuando los dos hombres desembarcan. Aquella panda temible ha oído hablar mucho del «General Virón», que ha ido a salvarles, pero no conoce al personaje que lo acompaña. El papel de Charles Trencom en los planes de Byron (o, mejor dicho, en los planes del Comité Griego de Londres) aún no les ha sido revelado a los griegos.
La muchedumbre entusiasta lleva en volandas a Byron y Trencom a la única casa señorial de la ciudad, la residencia del príncipe Alexandros Mavrocordato. El príncipe abraza a Byron con afecto y vehemencia y anima a los suliotas a lanzar otra tanda de salvas al aire. Parece menos entusiasta al dar la bienvenida a Charles Trencom, a quien Byron presenta (más bien a regañadientes) como a «un amigo de Grecia».
—Confiemos —dice Mavrocordato—, que en esta ocasión los «amigos de Grecia» no la traicionen.
Pasa una semana. Y luego otra. Y Byron se da cuenta de que su excelsa campaña empieza a ser un fracaso espectacular. Sus mercenarios suliotas son licenciosos y porfiados: «Una panda de granujas avariciosos y traicioneros» es como los describe su excelencia. Su única preocupación consiste en aliviar a Byron de tantas monedas de oro como les sea posible.
Byron descubre que sus mercenarios europeos no son menos problemáticos. De un contingente de sesenta que han desembarcado con él, todos excepto un puñado se han negado a sumarse al ataque de artillería sobre el puerto de Lepanto, en poder de los turcos. Tampoco la Armada griega está dispuesta a unirse a la lucha, alegando que sus buques ya no pueden navegar. Para colmo de males, Byron y Charles han caído gravemente enfermos y se encuentran muy débiles.
Todo empezó con un fuerte resfriado y un ataque de lumbago en la espalda y los riñones. Ahora, los dos se marearon violentamente y vomitaron una mezcla de sangre y bilis. El médico de Byron, ese bribón del doctor Milligen, les dio nueve gramos de polvos de antimonio antes de aplicarles sanguijuelas en las sienes. Pero ello solo sirvió para debilitarles aún más.
Ahora, la tarde del 16 de abril, Charles ha empeorado drásticamente. Su cuerpo parece haberse encogido; su cara está mortalmente pálida; sus ojos tienen una expresión lánguida y están clavados en el techo. Hasta su nariz parece haber menguado. Lívida y pegajosa, hace más de una hora que padece un cosquilleo incontrolable. Charles gime y chilla, presa de violentos espasmos en el estómago y el hígado. Su cerebro está tan excitado que grita salvajes improperios al médico y a Byron.
—¡Dejadme! ¡Largo de aquí! ¡Amigos, libradme de este infierno! ¡Ayudadme! Me han envenenado. ¡Ayudadme! ¡Salvadme!
El empeoramiento de Charles parece reanimar un poco a Byron. Asegura estar muy recuperado y hasta se levanta de la cama y sale a trompicones al patio cerrado. Pide una moza y, cuando por fin una chica del pueblo se presenta y hace una reverencia, él la engatusa con dulces cancioncillas, todo ello en su abominable griego. Desea granjearse su cariño llamándola «mi bien», pero se le olvida la palabra y la llama «mi verruga».
—Verruga mía, mi querida verruguita —dice—. Canta canciones de amor a tu George Gordon.
Está claro que su verruguita no sabe cómo reaccionar ante conducta tan extraordinaria, pero ya se le ha informado de lo que se espera que haga. Gorjea con delectación (ganándose una moneda de plata), enjuga el sudor de la frente de su excelencia (otra moneda de oro) y luego se gana el resto de la bolsa ejecutando una especialidad griega suya que hasta a su excelencia le pilla por sorpresa.
Dios mío, piensa él, ni a mi hermana se le ocurriría tal cosa.
Un ataque de tos sigue a los veinte minutos de placer verrugoso. El esfuerzo ha provocado una recaída y conduce a un renovado acceso de vómitos y espasmos. Charles también está peor y languidece en su propio infierno. El doctor Milligen les aplica sanguijuelas por segunda vez, aunque ello parece debilitarles todavía más.
En secreto, sin que lo sepa nadie en la casa (y menos aún Byron), Milligen está a sueldo de los turcos. Nadie sabe que sus órdenes proceden directamente del sultán Mahmut II. Nadie está al corriente de que se le han dado órdenes estrictas de matarlos a ambos. Con aire de eficiencia clínica, Milligen se ocupa de sus quehaceres discreta pero implacablemente, administrando cócteles venenosos y sangrándoles a ambos cuando sabe que más daño puede hacerles.
—¡Me está matando! —grita Trencom en tono trastornado y delirante—. Él es la causa de mi infortunio.
Pero antes de que pueda decir algo más (o levantarse del sofá) cae en un estado de semiinconsciencia. Byron también se ha ido debilitando con el paso de los días y el doctor Milligen sabe que su fin está próximo.
El domingo de Pascua, poco después del mediodía, Milligen les toma el pulso.
—Gracias a Dios —masculla—. Hoy… hoy es el día.
Les pone sanguijuelas en las sienes y cuando por fin las retira ve con satisfacción que su sangre ya no se coagula. Por fin está funcionando, piensa. El veneno está cumpliendo su misión.
Poco después de las seis de la tarde, Byron y Trencom sufren un espasmo violento y terriblemente doloroso.
—¡Oh, por mi verruga! —grita Byron con su último aliento.
—¡Oh, por mis quesos! —grita Charles.
Cuánta poesía, piensa Milligen. Lo mejor que ha escrito nunca… y mi muerte más perfecta hasta la fecha. Unos minutos después, el pecho de ambos deja de subir y bajar.
—Nuestros héroes griegos han muerto —le dice Milligen al príncipe Mavrocordato—. La causa griega ha sufrido su mayor revés.
Mavrocordato asiente lentamente con la cabeza mientras fija la mirada en el doctor Milligen.
—Es de lo más extraño —dice—. ¿Cree usted, doctor, que pueden haber sido envenenados?