![]()
No me había mareado tanto desde el día que recorrimos las curvas cerradas de los Pirineos, y yo me había comido antes una sopa de pescado. Sólo que ahora era otra forma de mareo: además de arcadas, tenía una sed ardiente y un hambre voraz. Naturalmente, no era tan tonta como para no sospechar qué era lo que me consumía de aquella manera. Qué sustancia podía saciar mi sed y mi hambre. Pero todavía no había llegado tan lejos como para admitir ese terrible deseo.
—Entra en la próxima área de servicio, por favor —le pedí a Cheyenne.
—No pienso hacerlo.
—¿Por qué no? —pregunté irritada.
—Es un McDonald’s.
—¿Y?
—No sacrifican a las vacas con delicadeza…
—¡Me importa una mierda si ponen a las bestias vivas encima de la barbacoa o si antes de sacrificarlas les dan un masaje ayurveda! —berreé.
—Vale, vale —cedió Cheyenne, y preguntó a los demás—: ¿Quién más tiene hambre?
Ada y Jacqueline se apuntaron; en cambio, Max sólo me observaba preocupado. Frank estaba sentado junto a los blocs de dibujo de Cheyenne y dibujaba. Sí, dibujaba. Toscamente. Tanto que incluso un hombre de la Edad de Piedra se habría tronchado de risa junto al fuego al ver su obra, pero Frank había encontrado por fin un modo de expresar lo que sentía y deseaba:
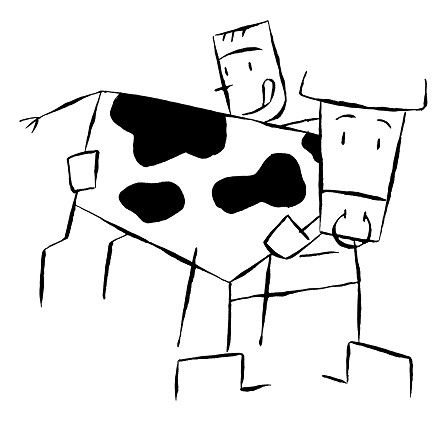
Cheyenne entró en el área de servicio. Cuando aparcó la furgoneta, Max, que por lo visto no lograba tan bien como yo relegar al olvido la historia de los vampiros chupasangres, me preguntó en voz baja:
—Mamá, ¿estás segura?
—Sólo necesito un menú ahorro —contesté.
Eso entraba en la categoría de «célebres últimas palabras». Frases que se pronuncian antes de que llegue la catástrofe, igual que:
«Sólo son turbulencias normales en un vuelo…».
«Cortaré el cable rojo…».
«Qué perrito más mono…».
O también: «Mira, sé hacer malabares con cinco mazas ardiendo…».
Los otros insistieron en entrar en el McDonald’s. Debilitada, intenté argumentar que llamaríamos la atención y que sería mejor que Cheyenne fuera a buscar la comida, pero todos querían estirar las piernas después de unas horas de viaje.
—En un área de servicio como ésta, la gente ha visto cosas mucho más extrañas —argumentó Ada.
Max dio un ejemplo:
—Como esos lavabos que se limpian solos sin agua.
Yo estaba demasiado cansada para impedirlo. Me puse las gafas de sol y los guantes. Cheyenne fue la única que se quedó en la furgoneta. Prefería la comida macrobiótica que llevaba, muy similar a la que les dan a los presos en las cárceles tailandesas. Para ponerla de mortero en los muros.
Los Von Kieren y Jacqueline cruzamos el aparcamiento en dirección al McDonald’s. A pesar de lo mal que me encontraba, incluso me alegré un poco de ir a comer algo en familia. Si no me hubiera alegrado, quizás me habrían dado que pensar las cincuenta motos que había aparcadas delante del local.
Pero, tambaleándome y acompañada por los demás, entré en el vestíbulo, donde ya se nos quedaron mirando los primeros clientes: unos padres de familia con barriga cervecera que salían del lavabo de hombres con sus hijos gordos. Al vernos, se les desencajó la mandíbula:
—La boca cerrada o entran en juego los puños —los saludó Jacqueline.
Ése fue un argumento convincente para que cerraran la boca a toda prisa. Sacaron a sus hijos gordos del vestíbulo y se dirigieron a toda prisa hacia sus mujeres, todavía más gordas, que los esperaban en el aparcamiento.
En el restaurante, la mayoría de las mesas estaban ocupadas por unos cincuenta roqueros seguidores de «La no violencia está brutalmente sobrevalorada». Estaban rodeados por toneladas de envoltorios de hamburguesa, fabricados con papel que seguramente había obligado a alguna que otra tribu de indios a abandonar la selva.
Al vernos, los roqueros dejaron de tragar de golpe. Se quedaron con la boca abierta y se les vio el contenido. Me mareé todavía más. Finalmente, un gigante barbudo que parecía un oso pardo americano tomó la palabra:
—¡Mirad qué frikis!
Todos los roqueros se echaron a reír, y eso no le gustó a Frank, que increpó a los tipos atronando y retumbando:
—¿Ufta pam?
Le tiré del chaleco.
—No vamos a pegarle a nadie; pediremos algo deprisa y nos iremos.
Pero antes de que pudiera llevármelo a la barra, el oso líder dijo:
—Tíos, el bebé gigante es un poco agresivo. Vamos a echarlo.
Se levantó con otros dos tipos, un calvo rechoncho que parecía una bola de billar, y un tiparraco que tenía más tatuajes que un futbolista profesional.
—Por favor, sólo queremos comer algo tranquilamente —requerí con voz queda.
—¡Ufta pam-pam! —dijo Frank, llevándome la contraria. En ese momento, no fui capaz de alegrarme de que su lenguaje mejorara.
—Soy un hombre liberado —me amenazó el oso—, también pego a las mujeres. Alice Schwarzer, la feminista, ¡estaría de mi parte!
Pensé febrilmente: «Tal vez debería ofrecerle dinero a este tipo para que nos deje en paz». Sin embargo, no llevábamos demasiado. La tarjeta tampoco nos habría servido de mucho, puesto que los Von Kieren siempre rayábamos por principio el límite disponible. Dejé de pensar de golpe. El oso me había puesto un dedo delante de la nariz. Tenía un pequeño rasguño que seguramente se había hecho poco antes con el borde del papel de la hamburguesa. Qué más daba cómo se lo había hecho. Sólo importaba una cosa: el dedo sangraba. Ligeramente. ¡Pero sangraba!
Fue lo más excitante, lo más deseable que jamás había visto. O más bien olido. Por poca que fuera, podía oler la sangre con intensidad. Y tenía un aroma más apetecible que cualquier comida de un restaurante con estrellas. No pude evitarlo: perdí el juicio. Me venció el ansia. Me entregué totalmente a ella. Le agarré el dedo. Se lo chupé.
No fue precisamente una aportación al cese de las hostilidades.
Fue como un éxtasis. No, ¡fue el éxtasis! Como si tomaras un delicioso café expreso y al mismo tiempo tuvieras un orgasmo (no es que yo hubiera probado nunca esa combinación. Seguro que me habría atragantado). Chupé. Y chupé. Y chupé. En mi éxtasis, aunque me pareció increíblemente lejano, oí gritar al oso:
—¡Te mataré, vieja!
Y oí decir a Jacqueline:
—La vieja ya está muerta.
Y Ada explicó:
—Oiga… no queremos problemas…
Pero el oso contestó:
—No, qué va, y la chiflada no deja de chuparme el dedo.
Intentaba librarse de mí, pero no lo conseguía. Le había clavado los colmillos en el dedo y se lo habría arrancado si llega a apartarlo con toda su fuerza.
—Mi madre parará enseguida… —intentó mediar Max.
—Mierda, ¡el bicho habla! —gritó el oso.
—No… no he sido yo… —se apresuró a replicar Max—. Ejem, ¿ve a esa chica?, la de los piercings… es ventrílocua… habla por el estómago… y yo soy el muñeco… y…
—¡MATADLOS A TODOS! —gritó entonces el oso.
Y mientras los roqueros se levantaban y a mis hijos les entraba miedo, yo seguí chupando extasiada el dedo.
Los cincuenta roqueros se abalanzaron contra los Von Kieren. Frank agarró al tatuado y al tipo que parecía una bola de billar, los levantó a la vez como si fueran muñecos y los lanzó por encima del mostrador contra la freidora. Los empleados que había detrás de la barra decidieron que su sueldo por horas era demasiado bajo para quedarse, y huyeron por la puerta trasera de la cocina.
Paré de chupar. Éxtasis arriba, éxtasis abajo, algo en mi interior quiso proteger a mi familia. Vi que delante de Ada se plantaba furioso un roquero joven, una especie de aprendiz de ángel del infierno. Me sorprendió que Ada no tuviera miedo y se limitara a mirarlo fijamente a los ojos. Luego, le dijo:
—Quiero que te comas una docena de fish-macs. Y para beber, batido de fresa.
El agresivo aprendiz de roquero cambió de golpe de cara.
—¡Tengo unas ganas locas de comer pescado! —contestó radiante.
Saltó por encima de la barra y cogió un montón de fish-macs y un batido de fresa gigante. Dos cosas se me pasaron por la cabeza: 1). Esa alimentación no podía ser sana. 2). Dios mío, ¡Ada podía hipnotizar a la gente! Como la momia de las películas antiguas. Eso era lo que había intentado hacerme en casa, pero yo debía de ser inmune porque era un monstruo.
Antes de que pudiera seguir pensando en que, con esa habilidad, podría aprobar la Selectividad sin problemas, el oso pardo me inmovilizó agarrándome por la garganta. Durante un segundo temí que me estrangularía. Pero entonces recordé que no tenía pulmones y que podríamos pasarnos horas así, sin que me asfixiara. También recordé que tenía un cuerpo nuevo más fuerte. Agarré al oso por el brazo y se lo retorcí. Gritó y lo tiré al suelo. ¡Tenía la fuerza de cuatro hombres!
Lástima que en aquel momento se me acercaran cinco.
Dos me agarraron por la izquierda, dos por la derecha y uno me pasó el brazo por el cuello, y así me sujetaron. El oso se me acercó furibundo y dijo:
—Te voy a partir los dientes.
Tomó impulso y me dio mucho miedo que mis dientes no resistieran el golpe. Justo en aquel momento, un roquero que corría delante de Jacqueline gritó:
—¡AHH… La chica me ha arrancado la oreja de un mordisco…! ¡¡¡Es una puta Mike Tyson!!!
—A mí me ha pegado una patada en los huevos —gritó otro, con una voz tan aguda como la de los niños del coro de la catedral de Ratisbona.
Jacqueline estaba a punto de abalanzarse contra el siguiente, uno que acababa de arrearle una patada en el culo a Max. Mi hijo no sabía defenderse, ni siquiera siendo un hombre lobo.
Frank no podía acudir en mi ayuda. Tenía la fuerza de diez hombres, pero eso no servía de nada si se luchaba contra quince. Lo trincaron en el suelo como a Gulliver en Liliput y lo dejaron inconsciente atizándole una cantidad increíble de golpes. Lo último que le oí decir fue:
—Uff…
Las fuerzas no le alcanzaron para el «… ta».
Entretanto, Ada había hipnotizado a dos roqueros más; no cabía otra explicación para que los dos se dieran cabezazos mutuamente con alegría. Sin embargo, antes de que mi hija pudiera salvarnos a Frank o a mí, el roquero de los tatuajes y la flamante voz de pito la dejó inconsciente golpeándola por detrás con una bandeja. Ante esa imagen, olvidé por completo mi miedo. Al ver a mi hija desplomarse de ese modo, enloquecí de preocupación. Quise ir de inmediato hacia ella y luché como una loca para soltarme de los tipos que me agarraban. Pero estaba demasiado débil a causa del hambre, de la sed, de las arcadas. Vi a mi hija tendida inmóvil en el suelo. No pude correr hacia ella, estrecharla en mis brazos…, salvarla. Nunca me había sentido tan impotente.
—¡Dejad en paz a mis hijos! —grité desesperada.
—Con mucho gusto —dijo el oso sonriendo—. Al menos mientras me ocupe de ti.
Casi en ese mismo instante, uno de los roqueros le tiró una silla a la cabeza a Jacqueline, y ella también cayó k. o. al suelo. Max corrió preocupado hacia ella, pero el roquero del coro infantil de Ratisbona trinó:
—¡Esfúmate, chucho!
Max intentó hacer acopio de todo su valor, pero el intento fracasó como de costumbre. Apesadumbrado por su cobardía, se escondió debajo de una mesa con el rabo entre las piernas.
—¿Dónde nos habíamos quedado? —preguntó el oso, que enseguida se contestó a sí mismo—: Ah, sí, iba a hacerte una limpieza de boca profesional.
Sus colegas bramaron, al menos los que no estaban inconscientes, comiendo fish-macs o dándose cabezazos mutuamente.
Sentí un miedo terrible. No sólo por mis dientes. ¿Qué le harían los roqueros a mi familia cuando hubieran acabado conmigo? Antes no se habían cortado a la hora de derribar a las dos chicas. Me pregunté si alguien podría salvarnos en el último momento. ¿Habrían llamado los empleados de McDonald’s a la policía? ¿Podía hacer algo Cheyenne? Pero ¿qué? ¿Matar de aburrimiento a aquellos tipos con un discurso sobre la cría de animales en una época de producción en masa?
El oso levantó el puño. Pronto comprobaría si mi nueva dentadura era resistente. Cerré los ojos y esperé el impacto del puño, pero… no noté nada. Absolutamente nada. En cambio, oí decir al oso:
—¿Qué demonios…?
Entreabrí los ojos con cautela. A través de la ranura vi que el puño del oso se había detenido a medio golpe. Porque se lo habían agarrado con fuerza. Una mano de hombre elegante y delicada, adornada con un sello de oro precioso. ¿Quién llevaba hoy en día esos anillos? ¿Además de los raperos gangsta? ¿O del papa?
Sentí tanta curiosidad por saber a quién pertenecía aquella mano de aspecto aristócrata que me atreví a abrir los ojos del todo. Delante de mí había un hombre increíblemente guapo, de unos treinta y pico años, vestido con un traje elegante hecho a medida. Comparados con él, todos los actores de Hollywood eran pequeños Quasimodos. Parecía un ángel. Aunque, claro, yo sabía perfectamente que no era un ángel. Porque tenía unos excitantes ojos de color escarlata y un rostro tan pálido como el mío.
—¿Emma, supongo? —preguntó educadamente, con una voz suave, muy melodiosa, casi erótica.
—No —contestó el oso, más que desconcertado por la situación—. Me llamo Clemens.
—No nos interrumpas, mortal —exigió el extraño.
Y la forma en que utilizó la palabra «mortal» fue otro indicio de que no se trataba de una persona normal. Igual que el hecho de que lanzara al oso por la ventana con un simple movimiento de la mano. El cristal tintineó, el oso aterrizó encima de una moto, ésta volcó y tiró las demás como si fueran fichas de dominó. Los roqueros que quedaban se miraron atemorizados. Ellos también lo habían comprendido: aquel hombre elegante tenía mucha más fuerza que ellos. Por lo tanto, consideraron que era un momento excelente para salir del restaurante de comida rápida, montarse en sus motos, marcharse de allí y aspirar a hacer carrera como funcionarios.
—Discúlpame, querida Emma —me pidió el hombre cuando los roqueros huyeron; todos menos el oso, que estaba inconsciente, y los que había hipnotizado Ada.
Y me hizo una ligera reverencia. No se inclinó exageradamente, sino justo hasta formar el ángulo que demuestra un buen estilo increíble.
—No me he presentado como es debido —dijo.
Su voz erótica me vibró en el estómago, y me alegré de tener un estómago que pudiera vibrar de una forma tan agradable.
—Me llamo Vlad Tepes.
Nunca había oído ese nombre.
—Vlad Tepes Drácula.
Éste, sí.
Drácula. En circunstancias normales, no me habría creído una palabra de lo que decía aquel hombre increíble. Pero en las últimas horas habían pasado tantas cosas imposibles: una bruja nos había convertido en monstruos, yo había saltado por los tejados de Berlín y mi hija no había enviado ni un solo sms durante todo el viaje por la autopista. Y, ahora, Drácula en persona nos salvaba de los roqueros. ¿Podías estarle agradecida a una criatura tan siniestra?
Unas horas antes habría sido incapaz de imaginar que me enfrentaría a semejante dilema moral. Y todavía se me planteó otra pregunta: ¿por qué me había salvado Drácula?
—Estimada Emma, ¿me concederías el honor de comer conmigo?
¿Por eso? ¿Porque quería comer conmigo?
—Sería un placer para mí que aceptaras —dijo el atractivo hombre pálido. Y viendo cómo sonreía su boca sensual y cómo brillaban sus fascinantes ojos escarlata, incluso creí que realmente sería un placer para él.
Alucinante, el último hombre para el que había sido un placer ir a comer conmigo había sido Frank. Hacía eones. En cambio, cuando cenábamos juntos en los últimos años, solía tener problemas para no darse de cabeza contra la mesa por culpa del cansancio.
—Mamá… —imploró Max debajo de la mesa—, no… irás con Drá… Drá… Drá… —no se atrevía a pronunciar su nombre—, ¿no irás a COMER con él?
No me pasó por alto su manera de pronunciar la palabra «comer». ¡Oh, oh! Si Drácula invitaba a un vampiro a comer, seguro que no pensaba en espaguetis a la boloñesa.
Drácula miró a Max. No le extrañó lo más mínimo ver a un hombre lobo parlante. A mí tampoco me extrañó que no le extrañara; al fin y al cabo, esas criaturas seguramente formaban parte de la fauna de su mundo. Sonrió a Max. Amablemente. Pero detrás de esa sonrisa afable había algo a todas luces amenazador. Max se metió todavía más debajo de la mesa.
—¿Me acompañas, Emma? —preguntó de nuevo Drácula, mirándome fascinado.
Era agradable que un hombre… un vampiro… tanto daba… te mirara así. En aquel momento recordé lo que me había dicho la bruja: «Le gustarás al príncipe de los malditos».
—¿Me escuchas, Emma?
Me sonrió con mucho sentimiento. Madre mía, cómo sonreía. De un modo peligrosamente seductor. Al mareo, el ansia de sangre y a las arcadas, se les añadió entonces un cosquilleo en el estómago por culpa de esa sonrisa. ¡Menuda mezcla!
Me habría lanzado a sus brazos, pero no podía pensar en algo así. Después de todo, estaba casada. Tenía familia. Y él era Drácula. ¡Drácula! Ya me figuraba cómo sería ir a comer con él: perseguiríamos a un par de personas y luego, cuando las hubiéramos acorralado en una callejuela solitaria, les clavaríamos los colmillos en el cuello…
¡Oh, Dios mío! ¡Qué idea más tentadora!
¿Eso me parecía una idea tentadora?
¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío!
Aunque, ¿acaso tenía Dios algo que ver con los vampiros? ¿O con las brujas? ¿O (y eso me devolvió a la duda que siempre tenía frente a toda la magia de Dios) con la pubertad? Si la respuesta era afirmativa, ¿qué tenía pensado el Todopoderoso? ¿El octavo día te recochinearás?
Daba igual; era evidente que Dios no me estaba ayudando. Tenía que tomar las riendas yo misma. «Contrólate», pensé.
—¡Control, control, control!
—¿Te apetece comer col? —preguntó confuso Drácula.
Mierda, había pensado demasiado alto.
—No comeremos col —anunció.
Me lo temía.
—Pero tampoco chuparemos sangre.
—¿No? —pregunté sorprendida.
—Me he modernizado —dijo Drácula cortésmente—. Chupar sangre es muy estresante y poco apetitoso. Hay que perseguir a la víctima y, cuando finalmente cae en tus garras, hay que morderle el cuello…
Desgraciadamente, a mí no me sonaba en absoluto poco apetitoso.
—La sangre salpica por todas partes y la ropa se mancha de sangre pegajosa…
Vale, eso ya no sonaba tan bien. Por lo visto, un vampiro gastaba en tintorería mucho más que la mayoría.
—Y para que no te persiga todo el pueblo tienes que deshacerte del cadáver en alguna charca, en el río o en una pocilga…
—Por favor, no sigas —le pedí—, se me revuelve el estómago.
—Pues acompáñame y enseguida te sentirás mucho mejor —se ofreció Drácula amablemente.
No podía irme con el príncipe de los malditos. Pero ¿qué excusa podía darle? ¿Que tenía que depilarme las cejas? No colaría.
Mientras pensaba desesperadamente, oí gemir a Max. Entonces supe qué tenía que decir:
—Mi familia… No puedo dejarlos solos…
—Emma, confía en mí —me pidió Drácula, y su voz sonó sincera y seductora al mismo tiempo.
Miré a Max. Sacudía la cabeza con fuerza debajo de la mesa, indicándome de la mejor manera posible: «No lo hagas». Drácula le sonrió de nuevo. Esta vez, aún pareció más amenazador. Tanto que Max sólo vio una salida posible: se hizo el muerto. Se tumbó de espaldas y estiró las cuatro patas.
Seguro que ningún hombre lobo se había hecho el muerto de esa manera en toda la historia de nuestro planeta; probablemente, eso sólo lo hacían los escarabajos (aunque no tenía ni idea de qué pretendían con ello, aparte de dejar fuera de combate al enemigo por un ataque de risa).
La artimaña biológica de hacerse el muerto le trajo sin cuidado a Drácula, que aceptó el gesto de sometimiento de Max y volvió a dirigirse a mí, esta vez con más insistencia:
—Tendrías que venir conmigo. Será mejor para ti.
¿Me amenazaba? Si era así, funcionó.
—¿Por… por qué mejor? —murmuré casi sin despegar los labios.
—Porque de lo contrario tendrás que perseguir a alguien y matarlo para alimentarte, y supongo que no quieres.
—Supones bien… —contesté quedamente.
—Te prometo que podrás volver con los tuyos —afirmó Drácula.
Con su hermosa voz, aquello sonó de lo más creíble. Quizás no era muy astuto confiar en Drácula. Pero ¿tenía elección? Estaba a punto de desmayarme. Si no quería morir, tendría que matar a alguien, lo notaba. Hablando en plata: se trataba de morir o matar. O de ir con Drácula. Me dio la impresión de que tenía que elegir entre la peste, el cólera y Drácula.
Volví a mirar a mi familia: Frank y Ada seguían inconscientes. Max continuaba debajo de la mesa con las patas estiradas hacia arriba, aunque empezaban a temblarle debido a la tensión muscular. Jacqueline era la única que ya intentaba levantarse jadeando; sin ser un monstruo de verdad, era la que tenía la constitución más fuerte.
Me prometí que volvería con mi marido y mis hijos. Entonces partiríamos hacia Transilvania, encontraríamos a la bruja y acabaríamos con aquella pesadilla.
Con el corazón encogido, seguí a Drácula, y de repente oí una voz que decía con asombro:
—¿Vlad?
Era la voz de Cheyenne, que estaba fuera de la furgoneta en el aparcamiento. Al parecer, había observado desde lejos la pelea con los roqueros sin saber qué hacer, puesto que no tenía ninguna posibilidad de intervenir. No habría podido enfrentarse a los roqueros y, si hubiera llamado a la policía, nos habrían metido en chirona a nosotros, unos monstruos.
—¡Vlad Tepes! —dijo más alto, y muy confusa—. No… no has envejecido nada…
—Tú tampoco, Cheyenne —contestó él, encantador.
A pesar del cumplido, que le arrancó una sonrisa por el halago, Cheyenne seguía desconcertada.
—¿Os conocéis? —pregunté, y me dio la impresión de que Cheyenne no sabía que aquel hombre era Drácula, porque lo llamaba sólo Vlad y le extrañaba que no hubiera envejecido.
—Pasamos una noche juntos —explicó Cheyenne perpleja—, pero fue… en los sesenta.
—¿Pasaste una noche con él?
No me lo podía creer, y aún menos que él no la hubiera mordido.
A Cheyenne le brillaron los ojos, y puesto que le encantaba hablar de su vida amorosa, empezó a relatar:
—Vlad tiene mucho, pero que mucho aguante. Tiene una cosita muy dura…
—¡Retiro la pregunta! —la interrumpí de inmediato.
Sabía que le gustaba entrar en detalles cuando se refería a los atributos anatómicos de sus amantes, algo que no siempre era para alegrarse, sobre todo cuando hablaba de sus ligues entraditos en años. Además, no quería imaginar cómo era Drácula en la cama ni cuánto aguante tenía. Después de todo, en ese sentido, Frank era más bien un mosquetón. No solía tener más que un disparo. Pero eso no dejaba de tener su gracia después de un día estresante en la librería.
—¿Lo llamas… cosita? —dijo Drácula dirigiéndose a Cheyenne.
—O pilila.
Fue la primera vez que Drácula ponía cara de perplejidad desde que había hecho acto de presencia. Aunque sólo por unas décimas de segundo; luego volvió a sonreír.
—Mi querida Cheyenne, me gustaría estar a solas con Emma.
Saltaba a la vista que Cheyenne estaba desbordada. Comprendía que no tenía nada que hacer con un hombre que usaba una crema antiedad excelente. Pero no era capaz de definir qué tipo de criatura era aquella con la que había pasado una larga noche de amor. O a lo mejor no quería. Cosa comprensible. En cualquier caso, no insistió y nos dejó marchar, aunque mirándonos confusa y un poco temerosa.
Drácula me llevó hacia una vieja limusina Bentley. Delante había un chófer humano vestido con una elegante librea. Estaba para comérselo. No porque fuera guapo, que no lo era. Para ser exactos, parecía una mezcla de príncipe Carlos y Joachim Löw. Del primero tenía las orejas y del segundo, el pelo. No, el chófer estaba para comérselo porque la sangre corría por su yugular. Sangre embriagadora, fascinante. Casi podía olerla y quise probarla de inmediato.
Pero, al parecer, el hombre tenía más experiencia que yo con vampiros hambrientos. Al ver mi mirada voraz, se sacó un pequeño y discreto crucifijo del bolsillo de la librea. La sola visión tuvo un efecto nauseabundo sobre mí: me ardieron las entrañas. Retrocedí asustada y no me atreví a acercarme más a él. Noté instintivamente que, si me aproximaba a la cruz ni que fuera un metro, los órganos que aún me quedaban se desgarrarían. Y si la tocaba, me convertiría en carne a la brasa. Estaba claro que los vampiros eran alérgicos a la cruz. Por lo tanto, Dios no estaba de parte de esas criaturas. Y no cabía duda: tampoco estaba de mi parte. (De hecho, eso ya lo tuve claro —como muchas otras mujeres embarazadas— mientras tenía contracciones en la sala de partos. Me refiero a que, siendo Todopoderoso, ¿no podría haber ideado un parto un poco más agradable?).
El chófer guardó la cruz, me abrió la puerta de atrás de la limusina y me senté en el asiento trasero de piel.
Me sentía demasiado débil para sentarme como es debido y me derrumbé en el asiento.
—¿Adónde vamos? —pregunté con los ojos entrecerrados.
Antes de perder el conocimiento, oí la respuesta del príncipe de los malditos:
—Hacia un futuro juntos.