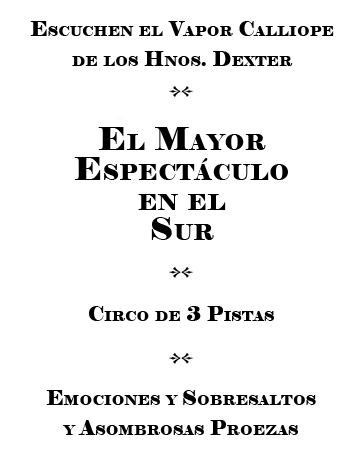
Roger Huggins empezó a ayudar a los huéspedes a amarrar o desamarrar las embarcaciones, y luego salió con los que se aventuraban en jornadas de mar calma. Podía avistarse a los delfines, y a los salmonetes que saltaban en la bahía. Chapotear por ahí bastaba a los huéspedes que se mostraban nerviosos ante la idea de navegar por aguas profundas, así que Roger le cogió el tranquillo a eso de mostrarles dónde pescar el salmonete, o la playa escondida donde podrían atrapar cangrejos.
La señora Verlow reparó en su creciente capacidad para gobernar el velero y hacer de guía, y para cuando Roger cumplió los trece años, compró un velero de mayor calado y un barco a motor para que los gobernase él. A pesar de que no le pagaba gran cosa, solía animar a los huéspedes a que le dieran buenas propinas.
Puede que a veces la física teórica sea como la fontanería, pero la fontanería no es física teórica. Grady dominaba los rudimentos de la profesión a los doce años. En los escasos períodos en que su padre, Heck, estaba sobrio, pudo enseñarle a Grady un poco más, y en seguida Grady empezó a formular preguntas a los maestros de la formación profesional. La señora Verlow le aseguró que hablaría muy bien de él, siempre y cuando no lo acompañase su padre si alguien solicitaba sus servicios. Grady no tardó en conocer la plomería de Merrymeeting mejor que nadie.
Frecuentar Merrymeeting puso a Grady en contacto con Roger. Grady sabía algo de barcos y quería aprender a navegar. No tardó en convertirse en el segundo de a bordo de Roger más a menudo que yo. Cuando un huésped se mostraba particularmente inepto con el barco, Grady o yo podíamos ser de gran ayuda a Roger por una razón: tanto Grady como yo hablábamos un inglés sureño de blancos que resultaba casi comprensible, y si bien Roger podía hacer cierto esfuerzo para hacerse entender, era muy circunspecto y prefería no decir palabra.
No explico esto para que parezca que los tres éramos unos Huck, Tom y Jim, deslizándose en balsa con los palos metidos en el agua. Lo que teníamos en común era el trabajo de sol a sol y el hecho de encontrarnos en la misma franja de edad. Bromeábamos y hablábamos de música y del trabajo, y echábamos pestes de nuestros padres. Miento, Roger nunca echaba pestes de sus padres. Por supuesto, conocía a mamá, aunque a ambos nos conmocionaba lo triste y mísera que era la vida familiar de Grady. Éste jamás se quejaba de la pobreza; tan sólo lo hacía de las palizas que le daban su padre y sus cinco tíos.
Desde el momento en que Roger y yo llevamos por primera vez el baúl al desván, solíamos subir al menos una vez por semana. De vez en cuando, después de subir algo allí, teníamos un rato libre y nos distraíamos reordenando el equipaje, los muebles y trastos, con tal de hacer más espacio. Casi cada semana había que subir a recuperar equipaje del desván, y devolverlo al huésped que abandonase la casa. La familiaridad redujo el miedo que nos había dado aquel lugar. Se convirtió simplemente en un armario enorme. Muy de vez en cuando había algo que nos llamaba a Roger o a mí la atención, y entonces nos poníamos a pensar en lo que fuera: una postal hallada en el suelo, una pluma de cuervo, un antiguo árbol de Navidad de aluminio, sustituido desde hacía años por un árbol de verdad. Nada de todo aquello tenía mayor importancia, y desde luego no había nada que pudiese causarnos miedo. Sin embargo, nunca dejamos de sentir curiosidad por el lugar; siempre descubríamos cosas nuevas en cuya existencia no habíamos reparado.
Las faenas de fontanería de Grady nunca lo llevaron al desván, pero gracias a Roger y a mí había oído hablar de él. Era el único rincón de Merrymeeting que Grady no conocía tan bien como Roger y yo. Empezó a hacérsenos raro que nunca hubiese estado allí.
El verano anterior a nuestro acceso al instituto, acordamos que el día de la Fiesta Five Flags, día en que Cleonie y Perdita no trabajarían en la casa y todos los huéspedes y la señora Verlow se ausentarían, sería el día de la primera visita de Grady al desván.
En cuanto reinó el silencio en la casa emprendimos la misión. Para no causar problemas a ninguno de ellos si nos atrapaban, yo llevaba la llave que había cogido del despacho de la señora Verlow. Hacía un calor sofocante en el desván. Yo vestía una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos. Los chicos no llevaban puesto más que los pantalones cortos. Teníamos una jarra de té con hielo que había preparado, y a la que le había echado un chorrito de bourbon. Teníamos algunos cigarrillos, robados de uno en uno de paquetes sueltos o abandonados, y reservados para la ocasión. Grady llevaba encima un mechero. Yo tenía algunas velas y unos vasos de cartón para el té. Roger no había olvidado coger un reloj de cocina.
Al instante, una película de sudor nos cubrió el cuerpo y la ropa. Extendimos una vieja lona en el suelo, junto a una ventana, para compartir un cigarrillo y tomar un sorbo de té helado. Grady encendió tres velas. Las velas usadas nos parecían mucho más sofisticadas que las bombillas eléctricas. Dejamos que la cera gotease sobre la lona hasta que se formó un charquito en el que mantenerlas de pie.
Grady se encaramó a una mesa lateral y echó un vistazo para hacerse una composición general de lugar.
Teníamos un plan. Después del primer cigarrillo y la primera ronda de té, íbamos a explorar. Cada uno de nosotros tomó una vela y se movió en una dirección. Pusimos la alarma del reloj a los diez minutos, durante los cuales teníamos que encontrar algo que mostrar a los demás.
Levanté encerados, abrí pesados cajones mientras oía a Roger y a Grady hacer lo mismo. Bajo un encerado encontré lo que al principio me pareció que debía de ser una especie de tótem, un objeto que me llegaba hasta la cintura, con siete pares de ceñudos ojos de lechuza, uno sobre otro. Mi primera reacción fue la de apartarme de aquellas miradas malévolas. Al acercar la vela, vi que era un semainier, una cómoda estrecha de siete cajones. Las incrustaciones de madera oscura dibujaban las cejas de lechuza, y las asas de los cajoncitos eran los ojos. Me reí entre dientes ante mi propia credulidad pueril. Abrí todos los cajones, uno tras otro, y me sorprendió ver que en el interior de todos ellos había varias cosas. Saqué un objeto. No quise ni pensarlo; me limité a sacar uno, cerré el cajón y me aparté como si el armario pudiera sacar una mano para que le devolviera lo que le había quitado.
El objeto me cabía en la mano cerrada. Volví a la lona bastante antes de los diez minutos que nos habíamos dado. Un par de minutos después, Roger se puso en cuclillas a mi lado. Mantuvo la mano a la espalda, y con la otra me hizo un gesto para pedirme otro cigarrillo. Encendí otro de nuestras preciosas reservas, di una calada y se lo pasé. Justo cuando iba a sonar la alarma del reloj de cocina, Grady surgió de la oscuridad con ambas manos a la espalda.
Roger llevaba una cuchara. Era una cuchara de plata, y en la punta del mango había esculpido el rostro caricaturesco, de pelo rizado y labios carnosos, de un joven negro. La leyenda grabada en la cuchara rezaba: «Recuerdo de Pensacola».
Grady tenía un mono de coco. Lo había hecho yo misma cuando tenía siete u ocho años, aprovechando un coco verde que el oleaje arrastró a la orilla.
—Mi viejo mono —dije—. Se llama Ford.
Los chicos se rieron.
—¿Ford? —preguntó Grady.
—Mi hermano.
—No lo sabía —dijo Grady, mientras Roger raspaba el coco con la cuchara.
—Sabemos que no lo sabes —dijo Roger.
—No pasa nada —dije—. Supongo que nunca lo he mencionado.
Grady se sintió incómodo al dar con algo que tanto él como Roger percibían como una fibra sensible. Lo único que me sorprendió fue constatar que me preocupaba más por aquel mono como recuerdo de la niñez, que por mi hermano.
Abrí el puño con tanta alegría que me reí. En la palma de la mano tenía un huevo dorado del tamaño de una moneda de veinticinco centavos, un huevo que centelleaba y pendía de unas trenzas de seda.
Roger y Grady lanzaron una exclamación de sorpresa.
Abrí los dedos y dejé que el huevo cayera rodando de la punta, lo que hizo girar la trencilla de seda. Esperaba que pendería de la trencilla, pero de pronto sufrió un tirón y se detuvo. Al principio, pensé que la trencilla se habría trabado, pero entonces, con el huevo en una mano y la trencilla en la otra, reparé en que había dos trencillas. La más larga, de la que colgaba el huevo, tenía una minúscula hebilla de oro y parecía un cinturón. La otra iba unida a ésta en tres puntos, como unos tirantes. A pesar de que al principio me lo había parecido, no era el pendiente de un niño.
—¿Qué es eso? —murmuró Grady.
Se lo ofrecí.
Lo examinó en la palma de la mano.
—Parece una especie de arnés. Demasiado grande para un ratón, demasiado pequeño para un mapache.
—Puede que sea para una rata —aventuró Roger.
Roger y yo nos reímos. Grady se rascó la cabeza, y al hacerlo me recordó la época en que tuvo piojos. Grady nunca dejó de mover los labios cuando leía.
Roger me lo devolvió y ambos me concedieron la victoria en la primera ronda, así que tuve que beber el doble de té helado. Mientras lo hacía, observé el huevo. No era de una sola pieza. Una costura dentada descendía por un lado desde la parte superior a la base, y al otro lado había otra menos visible. Al igual que un guardapelo, pensé; entonces, decidí presionar la parte superior del anillo de oro por el que pasaba la trencilla. El huevo se abrió como un libro.
—¡Guau! —exclamó Grady.
Roger soltó el aire que tenía en los pulmones de forma explosiva.
Ambos se arrimaron más a mí y observamos juntos el huevo abierto.
A un lado, el interior del huevo servía de marco a una diminuta imagen. Era una efigie, una de esas fotografías de antaño, y la joven que aparecía retratada lucía un peinado cuyo nombre recordé que era Gibson. Tenía el escote bajo, lo que le realzaba el cuello de cisne bajo el peso del exuberante cabello.
Permanecimos mudos durante algunos segundos.
—Se parece a tu madre, son como dos gotas de agua —dijo Grady—. Cuando tu madre era más joven.
Roger asintió.
—Como tu madre, pero con el pelo peinado a la antigua.
Excepto que mamá jamás había sonreído así en la vida, pensé.
Miré al otro lado del interior del huevo. Grabado con gran destreza figuraba un nombre: CALLIOPE.
Cuando se lo mostré a Roger y Grady, ambos reaccionaron más asombrados y sorprendidos que antes.
—¡Pero si es tu nombre! —exclamó Roger—. Sin abreviar.
Grady asintió algo aturdido antes de comentar:
—¿Sí? Entonces ¿se llamaba así? ¿Calliope?
—No sé. —Apuré el resto del té helado y me metí el huevo con la trencilla de seda en el bolsillo del pantalón corto.
Para la siguiente ronda pusimos el contador del reloj a quince minutos. Se suponía que cada vez debíamos tomar direcciones distintas.
Grady regresó con una botella azul de Pepsi. Nos contó que su tío Coy tenía una, y aseguraba que se remontaba a antes de la primera guerra mundial.
Yo volví con una lámina. Se trataba de un recuerdo de viaje, con la palabra «Florida» escrita en letras amarillas. La imagen del estado estaba bordeada de cosas como pelícanos, peces saltarines y flores tropicales.
En el bolsillo de un abrigo que colgaba de un antiguo perchero, Roger había encontrado un puñado de entradas antiguas del canódromo.
Acordamos dejarlo en empate.
En la tercera ronda estuve dando vueltas con la sensación de que se me acababa el tiempo. Di más y más vueltas hasta adentrarme en lo más profundo del desván, y casi me saqué un ojo al topar con la percha para colgar sombreros de Roger, de la que colgaba el abrigo. Acabé abrazada a ella; cuando recuperé el aliento, la solté y me aparté de ella. El abrigo se había caído al suelo. Atado alrededor de uno de los brazos del perchero vi que había un vaporoso pañuelo con algunas lentejuelas. Me pareció tan familiar que pensé que era de mamá.
De modo que logré presentarme al final con el pañuelo atado alrededor de la cabeza.
Roger llevaba un candelabro de vidrio azul.
Grady había vuelto con una fusta.
Aunque ambos alabaron el hallazgo del pañuelo entre risas y bromas, optamos por conceder a Grady la tercera ronda. Su premio consistió en beberse tres vasos de té helado, mientras que Roger y yo sólo tomábamos uno. Fumamos otro cigarrillo antes de empezar la cuarta ronda, para la cual acordamos siete minutos. Roger y yo dimos vueltas a Grady y lo empujamos en una dirección. Roger me dio vueltas a mí y me apartó de él, que tomó la dirección opuesta.
Me topé con alguna cosa que me golpeó la espinilla, y tuve que apartarme el pañuelo de los ojos. La gasa estaba tan empapada en sudor como lo estaba yo. Incluso tenía húmedas las palmas de las manos. Me las sequé en el pantalón, pero no sirvió de nada, ya que tenía el pantalón tan sudado que lo llevaba pegado al cuerpo. Miré en torno, en busca de algo que pudiera servirme, y reparé en una alfombra que cubría un baúl. Coloqué la vela con cuidado en una montaña cercana de maletas, me arrodillé junto al baúl y me sequé las manos en la fibra de lana de aquella alfombra persa. Ya con las manos algo más secas, hice ademán de levantarme. Sentí un dolor agudo en la cabeza, volví a ponerme de rodillas y, después, a cuatro patas, esforzándome por soportar el dolor que cada vez se hacía más y más intenso. Entonces caí boca abajo, como si al tumbarme fuera a dejar pasar de largo aquel dolor de cabeza. Me lloraban los ojos, aunque tenía el rostro tan perlado de sudor que apenas debía notarse. Las gotitas me surcaron el rostro hasta la mandíbula y la barbilla.
Cerré los ojos. Al cabo de unos instantes cedió el dolor. Oí a Roger y a Grady que ya se habían reunido en la lona y estaban charlando.
Me puse de nuevo de rodillas y me incorporé. Sentí un pinchazo en la cabeza. Tenía la sensación de que era como si el pañuelo hubiera aumentado la presión en la frente. Intenté deshacer el nudo, pero el tejido estaba húmedo, demasiado resbaladizo para tirar de él. Me di por vencida y me puse en pie. Tan sólo podía pensar en caminar de vuelta a la lona y admitir la derrota. Al pestañear para librarme de la neblina que me cubría los ojos, vi a alguien. No era Grady. Ni Roger. Era otra persona. Entonces reconocí el parpadeo fugaz de aquella otra persona como un reflejo, un reflejo de mí misma. Vi el marco que lo rodeaba. Apoyado a unos pasos de distancia, sobre una mesa atestada de cosas, había algo enmarcado bajo un cristal. Lo levanté. Era un marco grande, pero más voluminoso que pesado. Debía tener el tamaño de la ventana del descansillo de la escalera, la del cristal manchado. El marco estaba cubierto de polvo, y torcí el gesto al verlo tan sucio, aunque entonces comprobé que el polvo absorbía el sudor que tenía en los dedos y las palmas de las manos.
Abracé aquel hallazgo y me esforcé por recorrer sin aliento el espacio que me separaba de la lona, adonde llegué justo cuando el contador del reloj de cocina se puso a zumbar.
Roger lanzó un silbido al ver lo cerca que había estado de llegar tarde.
Sin soltar la parte enmarcada de aquel objeto, fuera lo que fuese, me senté junto a ellos.
Grady sacó una caja de naipes que estaban doblados como si fueran grullas. Todos tenían un agujerito que los atravesaba, y saltaba a la vista que lo habían hecho con intención de colgarlos de alguna parte.
Roger había encontrado un antiguo paraguas negro, parecido al que hubiese empleado el director de una empresa de pompas fúnebres para proteger de la lluvia a los asistentes a un funeral.
Con cierta torpeza debido al tamaño, di la vuelta a mi hallazgo para que pudieran verlo. También yo lo intenté, pero no pude, así que lo apoyé en la pared del desván y lo rodeé hasta situarme ante la parte frontal.
—¡Guau! —exclamó Roger.
—Amén —dijo Grady.
Froté el cristal para sacarle el polvo. Se trataba de un cartel enmarcado.
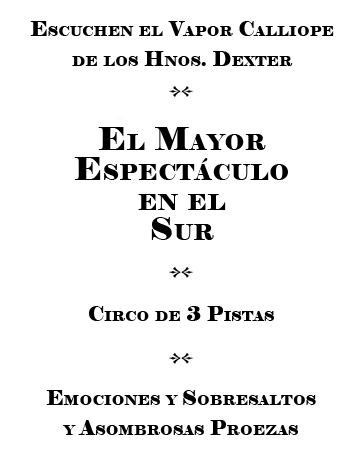
Alrededor de la leyenda impresa en la parte central del cartel se representaban en colores chillones diversas actuaciones circenses.
Un desfile de elefantes, y una mujer con un vestido de lentejuelas que montaba la primera de aquellas enormes bestias.
Unos caballos blancos arrastraban un calíope montado sobre ruedas, con una mujer sentada al teclado.
Un hombre con sombrero de copa y frac sonreía en primer plano.
Un hombre con bigote y pantalones de equitación, armado de un látigo, estaba rodeado de leones complacidos de sí mismos.
Una mujer muy pintada con grandes pendientes de aro ofrecía una bola de cristal al espectador.
Una mujer enormemente gorda permanecía sentada en el plato de una balanza.
Los payasos se amontonaban y caían de un carruaje en forma de calabaza tirado por ovejas.
Otro hombre vestido con frac sostenía de las orejas al conejo que asomaba de una chistera.
Se veía de cuerpo entero a una mujer de pelo zanahoria, con mallas y vestida con una especie de corsé, que hacía equilibrios descalza, subida a la cuerda floja. Al acercar la vela al cartel, le eché un vistazo de cerca. Se parecía muchísimo a Fennie Verlow. Me pregunté si realmente recordaba tan bien como creía las facciones de Fennie Verlow. Aquella mujer no podía ser Fennie Verlow, puesto que el cartel era muy antiguo y tanto los trajes como los peinados sugerían que databa de finales del siglo pasado.
Quité más polvo, acerqué la vela y examiné atentamente todas las figuras del cuadro. El pañuelo en la cabeza de la adivina se parecía mucho al que yo llevaba puesto. Me vino a la mente el nombre de Tallulah, pero no me supuso una información muy valiosa. ¿Acaso conocía a la mujer gorda que estaba en el plato de la balanza? ¿Y al hombre delgadísimo que se estiraba como una goma? ¿Podía ser el señor Quigley? El jefe de pista del sombrero de copa y el frac… ¿El padre Valentine? La mujer que tocaba el calíope era clavada a la actual reina Isabel, pensé. No, se parecía aún más a la señora Mank. Negué con la cabeza de puro asombro, consciente de que era la señora Mank quien se parecía a la reina Isabel. Quien siempre se había parecido a ella.
La mujer sentada a lo indio en la silla subida al elefante parecía una encantadora de serpientes, y le cubrían las piernas unas medias de red. Me dio un vuelco al corazón comprobar que el rostro guardaba un gran parecido con la fotografía de la mujer que había dentro del huevo. Sostenía una vela en una mano, mientras que la otra le servía de percha a un guacamayo de color rojo como la sangre. De pronto comprendí la extraña naturaleza de los aros de seda que llevaba en el bolsillo, los cuales colgaban del huevo. Sirvió de arnés, no de una rata, sino de un ave grande como un guacamayo.
Los tres permanecimos juntos, observando el cartel.
—Es antiguo —dijo Grady—. Tendrá un centenar de años.
—Más —aventuró Roger.
—Calley gana la ronda —concedió Grady.
Por su parte, Roger asintió.
Nos acuclillamos para disfrutar de una nueva ronda de té helado. Hacía un buen rato que el hielo se había derretido, y el bourbon estaba bastante diluido. Teníamos sed, así que bebimos con ganas, todo ello sin quitarle de encima la vista al cartel.
—Estoy hecha un pingajo —dije—. Si la señora Verlow me ve con estas pintas, querrá saber dónde he estado.
Se me ocurrió bajar al baño, pero cuando hice ademán de levantarme, en seguida tuve que volver a sentarme.
—Oh, oh —dijo Roger.
—¿Piripi? —preguntó Grady.
—Estoy bien —insistí.
—Será mejor que no te levantes —me aconsejó Grady.
—Voy a derretirme —dije, inclinándome hacia adelante para apagar la llama de la vela de un soplo.
Roger y Grady no esperaban que me envolviera aquella repentina oscuridad. Dieron un respingo, aunque en seguida se rieron para disimular el susto pasajero.
Apuré el último sorbo del té. Tenía náuseas y estaba mareada. Cerré los ojos.
Grady y Roger me cogieron por debajo de las axilas y me guiaron hacia la escalera.
—Abajo un escalón. Ahora, otro. —Me fueron indicando dónde debía poner el pie.
—Aquí está el baño —dijo Grady—. Será mejor que entres a mojarte la cabeza con agua.
Me acompañaron dentro y me caí de rodillas. Grady me acercó a la bañera, y Roger abrió el grifo de la ducha. El agua me resbaló por el rostro hasta la espalda. Las puntas del pañuelo de gasa gotearon en la bañera.
El agua se cortó, y uno de ellos me envolvió la cabeza con una toalla, antes de sentarme junto al retrete.
—¿Qué vamos a hacer con ella? —preguntó Grady a Roger.
—No podemos dejarla así —respondió Roger.
Entre ambos me medio llevaron a cuestas fuera de la casa en dirección a la playa, y se adelantaron conmigo en las aguas del golfo, hasta que éstas me llegaron a la cintura. Me sostuvieron como sujetalibros. Afuera, la luz me pareció cegadora. Tenía los ojos cubiertos de agua y todo estaba borroso.
—A la de una, a las dos y a las tres —contaron antes de sumergirme la cabeza en el agua. Oí decir a Grady—: Yo te bautizo en el nombre del Señor. —Roger rió. Me sacaron del agua como un pez muerto. Me incliné sobre sus brazos y vomité en el mar.
—Bueno —dijo Grady—, supongo que ya te encuentras mejor.
Me sentaron en la hierba alta. Roger se acuclilló a mi lado, cogiéndome de la mano mientras me arrullaba.
Grady regresó al cabo de un momento con una jarra de agua, un par de aspirinas y toallas.
Yo estaba temblando. Me envolvieron y me ofrecieron una aspirina y el agua. Grady me sirvió de silla, pues acabé sentada sobre sus piernas, recostada contra él, la cabeza apoyada en su hombro.
Cerré los ojos.
Escuché los sonidos del golfo. El viento, del que casi podía decirse que siempre estaba presente. Un latido, un aliento. Cuanto mayor era la atención que prestaba, con mayor claridad oía cantar You Are My Sunshine, surgida de las múltiples gargantas metálicas de un calíope.