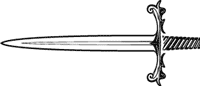
Capítulo 7
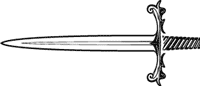
Capítulo 7
Helda entró a trabajar en los cuartos infantiles del palacio de Randa más o menos en la misma época en que Katsa empezaba a aplicar los castigos impuestos por el rey. Costaba entender por qué la joven la asustaba menos que a los demás; tal vez se debía a que ella misma había alumbrado un niño graceling. No se trataba de un guerrero, sino simplemente de un nadador, habilidad que no era de utilidad para un rey. Por ello, se devolvió al niño a la casa paterna, y Helda comprobaba cómo los vecinos lo evitaban y lo ridiculizaban por la sencilla razón de moverse como un pez en el agua, o porque tenía un ojo negro y el otro, azul. Quizá por eso la mujer se reservó su opinión cuando la servidumbre la previno contra la sobrina del rey, aconsejándole que la evitara.
Ni que decir tiene que cuando Helda llegó al palacio, Katsa era demasiado mayor para estar en los cuartos de niños que tan atareada mantenían a la mujer. Sin embargo, ésta asistía a las sesiones de entrenamiento de la chiquilla siempre que podía. Se sentaba a mirarla mientras la pequeña reventaba a golpes el relleno de un bausán, y el grano saltaba de las rajaduras y desgarrones del saco y caía al suelo, como si fuera sangre que manara a borbotones. Nunca se quedaba mucho rato porque siempre se la necesitaba en los cuartos infantiles, pero aun así Katsa se fijó en ella, como se fijaba siempre en alguien que no trataba de evitarla. No obstante, aunque se percató de la presencia de Helda y la observó, no se dejó ganar por la curiosidad; no había ninguna razón para que se relacionara con una mujer del servicio.
Pero la criada apareció en la sala de prácticas un día en que Oll se había ausentado y Katsa estaba sola. Cuando la chiquilla hizo un alto para preparar otro bausán, ella le dirigió la palabra:
—En la corte dicen que es usted peligrosa, mi señora.
Katsa la observó con atención un momento; era una mujer mayor, de cabello canoso, ojos grises y brazos fofos cruzados sobre el vientre, también fofo. La mujer le sostuvo la mirada como no lo hacía nadie excepto Raffin, Oll y el rey. Katsa se encogió de hombros, se cargó al hombro un saco de grano y lo colgó de un gancho a un poste de madera clavado en el suelo, en el centro de la sala de prácticas.
—Mi señora, ¿mató usted a propósito a ese primo suyo, su primera víctima? —inquirió Helda.
Era una pregunta que nadie le había hecho jamás. La muchachita volvió a mirarla a la cara y, de nuevo, la mujer le sostuvo la mirada. Katsa intuyó que era una pregunta inapropiada viniendo de una criada. Sin embargo, estaba tan poco acostumbrada a que alguien le dirigiera la palabra que no sabía qué proceder sería el correcto.
—No —contestó—. Lo único que quería era que dejara de tocarme.
—En tal caso, mi señora, es peligrosa para la gente que no le gusta. Pero tal vez no entraña peligro como amiga.
—Ese es el motivo de que me pase el día entero en esta sala de prácticas —explicó Katsa.
—Aprendiendo a dominar su gracia —asintió Helda—. Sí, todos los graceling deben hacerlo.
Esa mujer sabía algo sobre los dones otorgados por la gracia, y no le daba miedo usar la palabra. Katsa tenía que reanudar sus ejercicios, pero hizo un alto con la esperanza de que la sirvienta dijera algo más.
—Mi señora, ¿puedo hacerle una pregunta indiscreta?
Katsa aguardó. No se le ocurría una pregunta más indiscreta que las que ya le había hecho la mujer.
—¿Qué criadas tiene a su servicio, mi señora?
Katsa se preguntó si esa mujer intentaba ponerla en evidencia, así que adoptó una pose engreída y la observó con detenimiento, como si la retara a que se riera o sonriera siquiera, cuando le respondió:
—No tengo criadas. Y cuando se me asigna una, por lo general prefiere abandonar el servicio en la corte.
Helda no sonrió ni se echó a reír, sino que a su vez se limitó a observar atentamente a la chiquilla.
—¿No tiene un aya o una dueña, mi señora?
—No, no la tengo.
—¿Le ha hablado alguien acerca del menstruo de la mujer, mi señora, o de lo que pasa entre un hombre y una mujer?
La muchachita no sabía a qué se refería y barruntó que esa mujer era consciente de ello. Aun así, Helda continuó sin sonreír ni reír, sino que la repasó con la mirada de arriba abajo.
—¿Qué edad tiene, mi señora?
—Casi once años —contestó Katsa alzando la barbilla.
—E iban a dejar que lo descubriese por sí sola —rezongó Helda—. Y, seguramente, habría echado abajo el castillo como una furia desatada porque ignoraba qué la había atacado.
—Siempre sé qué me ataca —replicó Katsa, y alzó la barbilla un poquito más.
—Pequeña… Mi señora, ¿me permitiría que estuviera a su servicio para atenderla de vez en cuando? Siempre y cuando me necesite y no se requiera mi presencia en los cuartos infantiles, claro.
Katsa pensó que trabajar con los niños debía de ser horrible si esa mujer quería, en cambio, estar a su servicio.
—No necesito criados —contestó—, pero puedo conseguir que te trasladen de los cuartos de niños si no te sientes a gusto en ellos.
A la muchachita le pareció captar un atisbo de sonrisa en la mujer.
—Me gusta mi trabajo con los niños. Le pido disculpas por llevar la contraria a alguien de su posición, mi señora, pero usted necesita una mujer que la cuide, una dueña, ya que no tiene madre ni hermanas.
Katsa no había necesitado nunca una madre ni hermanas ni a nadie. Y no sabía cómo actuaba uno con un sirviente que te llevaba la contraria; suponía que Randa se enfurecía, pero a ella le daban miedo sus arrebatos. De modo que contuvo la respiración, apretó los puños y se quedó tan inmóvil como el poste clavado en el centro de la sala. Que esa mujer dijera lo que quisiera; sólo serían palabras. Helda permaneció callada y se alisó los pliegues de la falda.
—Iré a su habitación de vez en cuando, mi señora. —Katsa se puso más seria todavía—. Y si alguna vez desea descansar de las cenas de Estado de su tío, podría ir a mi habitación.
La jovencita parpadeó. Detestaba esas cenas, en las que todo el mundo la miraba de soslayo y evitaban sentarse cerca de ella; tampoco soportaba el elevado tono de voz de su tío. ¿De verdad podría pasarlas por alto? ¿Sería mejor la compañía de esa mujer?
—He de regresar a los cuartos de niños, mi señora —dijo la mujer—. Me llamo Helda y soy de la zona oeste de Terramedia. Tiene unos ojos preciosos, querida. Adiós.
Helda se marchó antes de que Katsa recuperara la voz. La chiquilla miró de hito en hito la puerta que se cerraba tras la mujer.
—Gracias —contestó, aunque ya nadie la oía y a pesar de no entender por qué su voz había interpretado que le estaba agradecida a Helda por lo que le había dicho.

Sentada en la tina, Katsa tiraba de los enredos que se le habían hecho en el cabello. Mientras tanto, oía cómo Helda, en la habitación contigua, hurgaba en baúles y cajones para desenterrar los pendientes y collares que la muchacha metió entre la ropa interior de seda, así como los horribles corpiños que tuvo que ponerse la última vez. Katsa oyó los rezongos de Helda, que lo más probable es que estuviera de rodillas buscando debajo de la cama el cepillo del pelo o los zapatos de salón.
—¿Qué vestido se pondrá hoy, mi señora? —preguntó en voz alta la mujer.
—Ya sabes que me da igual —contestó Katsa también a voces.
Se oyeron más refunfuños en respuesta a sus palabras. Un momento después, la sirvienta entraba con un vestido tan chillón como los tomates que Randa importaba de Lenidia, los que crecían en racimos y tenían un sabor tan intenso y tan dulce como el pastel de chocolate del jefe de cocina. Katsa enarcó las cejas y manifestó:
—No voy a ponerme un vestido rojo.
—Es el color del sol naciente —arguyó Helda.
—Es el color de la sangre.
Después de un suspiro, la mujer se llevó el vestido del cuarto de baño.
—Le habría quedado impresionante, mi señora —gritó—, en contraste con el cabello oscuro y los ojos.
Katsa se dio otro fuerte tirón de un enredo rebelde y masculló tan bajo que sólo la oyeron las burbujas que flotaban en el agua:
—Si veo a alguien en la cena a quien quiera impresionar, le daré un puñetazo.
Helda se asomó de nuevo a la puerta, esta vez con los brazos cubiertos de suave seda verde.
—¿Esto le parece suficientemente apagado, mi señora?
—¿Es que no tengo nada de color gris o marrón?
—Hoy me he propuesto que lleve algo de color, mi señora.
—Te has propuesto que la gente se fije en mí —dijo enfadada mientras sostenía un mechón enmarañado a la altura de los ojos y lo peinaba sin parar dando tirones, con violencia—. Me gustaría dejármelo muy corto. No merece la pena tanto trabajo.
Helda se desembarazó del vestido y se sentó en el borde de la tina. Acto seguido, se enjabonó los dedos y le quitó de las manos el mechón enredado; poco a poco fue separando con suavidad los rizos.
—Si se pasara el cepillo una vez al día mientras está de viaje, mi señora, esto no pasaría.
La joven resopló con desdén y sentenció:
—Giddon se reiría a mi costa si veía que intentaba embellecerme.
Después del primer enredo, Helda se aplicó tenazmente con el siguiente.
—¿No cree que lord Giddon la encuentra preciosa, mi señora?
—Helda, ¿cuánto tiempo crees que dedico a preguntarme cuál de los caballeros me encuentra preciosa?
—No el suficiente —repuso la mujer con un cabeceo rotundo.
A Katsa casi se le escapó una risita. Ay, querida Helda… La mujer sabía lo que era su señora y lo que hacía, y no lo desmentía en absoluto. Pero no concebía que una dama no quisiera estar hermosa, o tener una legión de admiradores. Así pues, estaba convencida de que Katsa reunía ambos aspectos en su personalidad, aunque ignoraba cómo conciliarlos.
En el gran comedor, Randa presidía la larga mesa instalada en el estrado del fondo de la sala. Había otras tres mesas bajas colocadas alrededor del perímetro de la estancia, de manera que completaban un cuadrado; de esa forma, todos los invitados veían al rey sin obstáculos.
Randa era un hombre alto, incluso más que su hijo, y más ancho de hombros; rubio, como Raffin, y de ojos azules, pero éstos no eran risueños como los del heredero, sino de aquel tipo de ojos cuya mirada daba por sentado que se haría lo que el monarca mandara; unos ojos que amenazaban con hacerte muy desdichado si él no obtenía lo que se proponía. No es que el rey fuera injusto, salvo con aquellos que lo agraviaban o le causaban perjuicios, sino que más bien se debía a que Randa quería que las cosas marcharan como él deseaba y, si no sucedía así, era posible que llegara a la conclusión de que había sufrido un agravio. Y si eras el responsable… Bueno, entonces tenías motivos para que sus ojos te dieran miedo.
A la hora de las cenas no se mostraba amenazador, sino arrogante y escandaloso. Colocaba en la mesa del estrado a quienquiera que se le antojara que se sentara con él; a menudo le tocaba a Raffin, aunque pasaba por alto dirigirle la palabra y nunca prestaba atención a lo que su hijo decía. Rara vez situaba a Katsa en esa mesa, pues procuraba mantenerse a distancia de su azote; prefería mirarla desde la posición elevada que le proporcionaba el estrado y hablarle en voz alta, porque así dirigía la atención de los asistentes hacia su sobrina, su valiosa arma. De ese modo los invitados se amedrentaban y todo marchaba como a él le gustaba.
Esa noche la joven se sentaba a la mesa que había a la derecha del monarca, su sitio habitual; llevaba el delicado vestido de seda verde, pero tenía que resistir el impulso de arrancarse las mangas que, como se ensanchaban a la altura de las muñecas, le colgaban sobre las manos y arrastraban por encima del plato si no tenía cuidado. Por lo menos ese vestido le tapaba los senos en su mayor parte, lo que no ocurría con todos los que tenía. Helda no le hacía caso cuando le daba instrucciones respecto a su guardarropa.
Giddon se sentaba a su izquierda. Y Katsa suponía que el noble que se hallaba a su derecha debía de ser el buen partido disponible; no se trataba de un hombre mayor, aunque tenía más años que Giddon; era bajito, y los ojos saltones y los labios finos y tirantes le daban apariencia de sapo. Se llamaba Davit y era el señor feudal de las tierras situadas en la zona nordeste de Terramedia, por lo que compartía frontera con Nordicia y Elestia.
No era mal conversador. Le interesaban sus tierras, sus granjas y sus pueblos, y a Katsa no le resultó difícil plantearle preguntas que el hombre estaba deseoso de responder. Al principio se sentó al borde de la silla, en el lado más alejado de la joven, y la miraba de reojo —el hombro, la oreja o el cabello— mientras hablaban, pero en ningún momento la miró a la cara. Sin embargo, se tranquilizó a medida que la cena transcurría sin que Katsa lo hubiera mordido; relajó los músculos, se acomodó bien en la silla y charlaron con tranquilidad. La joven encontraba al tal lord Davit un compañero de cena inusitadamente bueno. En cualquier caso, le hizo más llevadero resistir las ganas de quitarse de un tirón las horquillas que se le clavaban en el cuero cabelludo.
El príncipe lenita era también motivo de distracción por más que Katsa hubiera querido que no lo fuera. Estaba sentado al otro lado del comedor, enfrente de ella, y lo veía por el rabillo del ojo en todo momento, aunque procuraba no mirarlo de cara. Sentía los ojos del lenita prendidos en ella de forma continua. Osado era, desde luego; y diferente por completo a los restantes comensales que, como siempre, hacían como si ella no estuviera allí. Se le ocurrió pensar que no sólo era la rareza peculiar de los ojos del lenita lo que la desconcertaba, sino que no lo intimidara sostenerle la mirada. Lo observó en un momento en que no la miraba, y entonces él alzó la vista para observarla a su vez. Davit tuvo que preguntarle lo mismo dos veces antes de que Katsa lo oyera y desviara los ojos de las desiguales pupilas del lenita para contestarle.
Suponía que tendría que hacer frente a esos ojos cuanto antes, y se impondría una conversación. Y ella debería decidir qué hacer con él.
Como pensó que lord Davit estaría menos nervioso si sabía que no había posibilidad alguna de que Randa le ofreciera su mano, le preguntó:
—Lord Davit, ¿está casado?
—No, mi señora, es lo único que le falta a mi predio.
Katsa no alzó la vista de la carne de venado con zanahorias que tenía en el plato.
—Mi tío está muy decepcionado conmigo porque me he empeñado en no casarme nunca.
—No creo que el rey sea el único hombre al que esa decisión le resulte decepcionante —repuso el noble, después de guardar silencio unos instantes.
Katsa le contempló con atención el anguloso rostro, sonrió sin poder evitarlo y replicó:
—Lord Davit, es usted un perfecto caballero.
—Cree que lo he dicho como un cumplido, mi señora, pero hablaba en serio. —Sonrió a su vez, e inclinándose hacia ella, agachó la cabeza y susurró—: Mi señora, deseo hablar con el Consejo.
Los invitados sostenían conversaciones muy animadas, pero la joven lo oyó a la perfección; fingió estar centrada en la cena y revolvió la sopa.
—Siéntese derecho —le indicó Katsa— y actúe como si sostuviéramos una simple charla. No susurre, porque eso llamaría la atención.
El noble se acomodó en la silla, erguido, e hizo un gesto para llamar a una criada. La chica le sirvió más vino. Davit comió unos pocos bocados de carne de venado y después se giró de nuevo hacia Katsa.
—Este verano el tiempo ha sido benévolo con mi anciano padre, mi señora —comentó—. El calor no le sienta bien, pero en el nordeste las temperaturas han sido frescas.
—Me alegro mucho. ¿Es una información o una petición?
—Información —contestó al tiempo que masticaba un bocado de zanahorias. Cortó otro trozo de carne—. Cada vez es más difícil cuidar de él, mi señora.
—¿Y eso por qué?
—Las personas mayores son propensas a los achaques, y nuestro deber es darles todo lo necesario para que estén cómodos y seguros.
—Qué gran verdad —convino Katsa, y asintió con la cabeza.
Mantuvo el semblante sosegado, pero notaba el matraqueo de la excitación al filo de la conciencia. Si él tenía información sobre el rapto del anciano lenita, todos querrían oírla. Pasó la mano por debajo del grueso mantel y la apoyó en la rodilla de Giddon. Su amigo se inclinó un poco hacia ella, aunque sin apartar la vista de la dama que tenía al otro lado.
—Es usted un hombre con mucha información, lord Davit —le dijo la joven o, más bien, se lo dijo a la comida que tenía en el plato, para no girar la cabeza y lograr así que Giddon la oyera—. Confío en tener la oportunidad de hablar más con usted durante su estancia en la corte.
—Gracias, mi señora. Yo también espero tenerla.
Giddon haría correr la voz. Se reunirían esa noche en los aposentos de Katsa, ya que estaban aislados y, además, eran los únicos por donde no pasaba la servidumbre.
Si tenía ocasión de hacerlo, buscaría a Raffin antes, porque le gustaría visitar al anciano Tealiff. Aunque siguiera dormido, la joven quería ver con sus propios ojos cómo estaba.
Katsa oyó al rey pronunciar su nombre y se puso tensa. Pero no lo miró porque no quería animarlo a que la incluyera en la conversación que sostenía. No alcanzaba a oír lo que decía; lo más probable es que le contara a alguno de los invitados la historia de algo que ella había llevado a cabo; las risotadas del monarca llegaron a todas las mesas del enorme salón de mármol. Katsa trató de borrar el gesto ceñudo que le ensombrecía el semblante.
También percibió que el príncipe lenita la observaba, y una sensación de calor le subió por la nuca y se le extendió por el cuero cabelludo.
—Mi señora, ¿se encuentra bien? —inquirió lord Davit—. Parece un tanto sofocada.
Entonces, con la preocupación plasmada en el rostro, Giddon se volvió hacia ella, y, asiéndole el brazo, le preguntó:
—¿Estás enferma?
—Yo no estoy enferma nunca —gruñó, y se apartó de él con brusquedad.
De repente comprendió que debía abandonar el comedor; tenía que alejarse del bullicio de las voces, de las risas escandalosas de su tío, de la agobiante preocupación de Giddon y de los ardientes ojos del lenita. Tenía que salir de allí, encontrar a Raffin o quedarse a solas; debía hacerlo o perdería los estribos y ocurriría algo inaudito.
Se puso en pie, y Giddon y lord Davit hicieron lo propio. Al otro lado de la estancia, el príncipe lenita también se levantó. Asimismo, los otros hombres que se encontraban en el comedor se levantaron, uno por uno, al verla de pie. El silencio se adueñó de la sala y todo el mundo se la quedó mirando.
—¿Qué ocurre, Katsa? —preguntó Giddon a la par que intentaba asirle el brazo de nuevo.
Y para no avergonzarlo delante de todos los presentes, le permitió que la cogiera a pesar de que la mano del joven noble parecía un hierro de marcar que le quemaba la piel.
—No pasa nada. Lo siento —y dirigiéndose al rey, el único hombre de la sala que seguía sentado, le dijo—: Le pido disculpas, majestad. No me ocurre nada. Por favor, siéntense. —Hizo un gesto con la mano señalando todas las mesas—. Por favor.
Poco a poco, los caballeros tomaron asiento y se reanudaron las conversaciones. La risa del rey resonó; iba dirigida a ella, estaba segura. Katsa se volvió hacia lord Davit.
—Le ruego que me disculpe, mi señor —después le dijo a Giddon, que aún la sujetaba por el codo—: Suéltame, Giddon. Quiero salir a dar un paseo.
—Iré contigo —repuso él, que tuvo intención de ponerse en pie, pero ante la mirada de advertencia de la joven se quedó sentado—. De acuerdo, Katsa, haz lo que gustes.
Había un leve dejo cortante en el tono del joven noble. Tal vez había sido grosera, pero le daba igual. Lo único que le importaba era salir de aquella sala e ir a algún sitio, donde no se oyera el runrún monótono de la voz de su tío. Dio media vuelta, con cuidado de no encontrarse con los ojos del lenita, y se esforzó en caminar despacio, sosegadamente, hacia las grandes puertas principales, al fondo de la sala. Una vez que hubo cruzado el umbral, echó a correr. Recorrió los pasillos como una exhalación, dobló las esquinas, se cruzó a toda velocidad con sirvientes que se pegaron contra las paredes, temblorosos, mientras pasaba ante ellos y, por fin, irrumpió a todo correr en la oscuridad del patio.
Cruzó el suelo de mármol al tiempo que se quitaba las horquillas del cabello y suspiró, tranquilizada, cuando los bucles le cayeron sobre los hombros y la tensión del cuero cabelludo desapareció. Era por esas horquillas, y por el vestido, y por los zapatos que le apretaban los pies; era por tener que mantener la cabeza erguida y sentarse derecha, por los exasperantes pendientes que le rozaban el cuello… Por todo eso no había podido quedarse ni un instante más en el banquete de su tío. Se quitó los pendientes y los arrojó a la fuente de la estatua del rey. Qué más daba quien los encontrara.
Pero actuar así no era conveniente, porque entonces la gente lo comentaría. La corte en pleno haría conjeturas sobre el significado de tal comportamiento, o sobre la razón por la que había arrojado los pendientes a la fuente de su tío.
Katsa se quitó los zapatos a patadas, se remangó la falda y se metió en la fuente; dio un suspiro de alivio cuando el agua fría le corrió entre los dedos de los pies y le lamió los tobillos. Cuánto mejor así, sin los zapatos; no se los volvería a poner esa noche. Caminó por el agua hacia el trémulo destello que emitían los pendientes, y los recobró. Luego los secó con la falda, antes de guardarlos en el corpiño del vestido para no perderlos. Se quedó en la fuente y disfrutó de la frescura del agua, de la caricia del aire que soplaba en el patio, de los ruidos nocturnos, hasta que un sonido procedente del interior le recordó las habladurías que habría en la corte si la veían metida en la fuente del rey Randa, descalza y despeinada. Pensarían que estaba loca.
Tal vez lo estaba.
A todo esto, una luz brilló en el laboratorio de Raffin pero, pese a todo, no era la compañía de su primo la que buscaba. No le apetecía sentarse a hablar; quería moverse. El movimiento le detendría el torbellino de la mente. Así que salió de la fuente, se colgó los zapatos en las muñecas por las correas, y echó a correr.