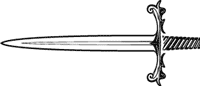
Capítulo 6
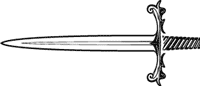
Capítulo 6
El sol ya había recorrido un buen trecho en el cielo cuando los cascos de los caballos repicaron en el suelo marmóreo del patio del palacio de Randa. Blancos muros rodeaban por completo el castillo, contrastando vivamente con el color verde del suelo, y a todo lo largo de su parte superior, había galerías para que los cortesanos pudieran asomarse cuando iban de un sector a otro del palacio y admiraran los jardines, adornados con plantas trepadoras y rosados árboles en flor.
En el centro del jardín se había erigido una estatua del rey; un chorro de agua le brotaba de una mano —extendida—, mientras que con la otra sostenía una antorcha. Era un jardín bonito si uno no paraba en la estatua; y el patio también lo era, aunque en él no se disfrutaba de tranquilidad ni de intimidad debido a toda aquella gente de la corte deambulando por las galerías.
Aquél no era el único patio del castillo, pero sí el más grande, y por donde entraban los residentes en el castillo o las visitas importantes. El suelo se mantenía tan brillante que Katsa se veía a sí misma y a su caballo reflejados en él, y los muros de piedra —de un blanco rutilante— eran tan altos que la joven tuvo que echar la cabeza hacia atrás para distinguir la cúspide de las torres albarranas. Era imponente, impresionante; como le gustaba a Randa.
El ruido de los cascos de los caballos y los relinchos atrajeron a la gente a las galerías para ver quién había llegado. Un mayordomo del rey salió a recibirlos, y un instante después Raffin llegaba corriendo al patio.
—¡Por fin estáis aquí! Katsa le sonrió.
Después lo observó con más detenimiento, se puso de puntillas —era muy alto—, y le agarró un mechón de cabellos.
—Raff, ¿qué te has hecho? Tienes el pelo complemente azul.
—He estado haciendo pruebas con un remedio nuevo para los dolores de cabeza; se ha de aplicar en el cuero cabelludo y dar un masaje. Y como ayer me pareció que se me avecinaba una migraña, lo probé. Por lo visto tiñe de azul el cabello rubio.
—¿Y se te curó la migraña? —inquirió Katsa sonriendo de nuevo.
—Bueno, si de verdad me iba a acosar el supuesto dolor de cabeza, sí me lo curó, pero lo cierto es que no estoy convencido de que fuera a padecer tal migraña. Pero oye, ¿te duele a ti la cabeza? —preguntó, esperanzado—. Tienes el cabello tan oscuro que no se te pondría azul.
—No, no me duele; nunca tengo dolor de cabeza. ¿Y qué opina el rey de tu pelo?
Raffin esbozó una sonrisa desdeñosa y afirmó:
—No me dirige la palabra. Dice que es un comportamiento espantoso en un príncipe, y hasta que no recupere el tono normal de mi cabello, no me considera hijo suyo.
Oll y Giddon saludaron a Raffin y entregaron las riendas de sus monturas a un mozo de cuadra. Dejando solos a Katsa y a su primo en el patio, siguieron al mayordomo y entraron en el castillo. Los dos jóvenes estaban cerca del jardín y de la cantarina fuente de la estatua de Randa.
Fingiendo estar concentrada en manejar las correas que ataban las alforjas al caballo, Katsa bajó la voz y preguntó:
—¿Alguna novedad?
—No se ha despertado; ni una sola vez.
La joven se decepcionó, pero inquirió todavía en voz baja:
—¿Sabes algo de un lenita joven, un noble con el don de la lucha?
—Lo has visto al entrar en el patio, ¿verdad? —La pregunta le sorprendió tanto que alzó la vista de las correas—. Ha estado merodeando por aquí. A ése no es fácil mirarle a los ojos, ¿no es cierto? Es hijo del rey lenita. ¿Así que estaba allí?
Eso sí que no se lo esperaba. Se concentró de nuevo en las alforjas y comentó:
—¿El heredero de Ror?
—¡Diantre, no! Tiene seis hermanos mayores que él, y le pusieron el nombre más absurdo que he oído en mi vida para el séptimo heredero a un trono: príncipe Granemalion Verdeante. —Raffin sonrió—. ¿Alguna vez habías oído algo parecido?
—¿Por qué está aquí?
—Ah, en realidad es muy interesante. Asegura que busca a su abuelo raptado.
Katsa apartó otra vez la vista de las alforjas y la clavó en los risueños ojos azules de su primo.
—No habrás…
—Pues claro que no. Te he esperado.
A todo esto, un mozo se les acercó para ocuparse del caballo de Katsa, y Raffin se lanzó a un monólogo sobre las visitas que habían llegado durante la ausencia de la joven. Al poco rato un mayordomo del rey se aproximó desde una de las puertas de entrada.
—Viene a por ti —dijo Raffin—, ya que no soy hijo de mi padre en este momento y no envía mayordomos a buscarme. —Se echó a reír y se dispuso a marcharse—. Me alegro de que estés de vuelta —dijo en voz alta antes de desaparecer por un pasadizo abovedado.
El sirviente era uno de los mayordomos personales de Randa, un hombre menudo, enjuto y estirado.
—Lady Katsa, bienvenida. El rey desea saber si el asunto en el este se resolvió bien.
—Puedes decirle que sí.
—De acuerdo, mi señora. El rey quiere que se vista para la cena.
Katsa entrecerró los ojos y cuestionó:
—¿El rey desea alguna otra cosa?
—No, mi señora. Gracias, mi señora.
El hombre inclinó ligeramente la cabeza y se marchó presuroso para escapar a la mirada de la joven.
Katsa se cargó las alforjas al hombro y suspiró. Cuando el rey ordenaba que se vistiera para la cena, significaba que tenía que ponerse un vestido, arreglarse el cabello y lucir joyas en el cuello y en las orejas. También significaba que planeaba sentarla cerca de algún noble que buscaba esposa, aunque a buen seguro ella no era la mujer que el noble en cuestión tenía en mente.
Así que despejaría con presteza los temores del pobre hombre y quizá podría aducir que no se encontraba lo bastante bien para quedarse toda la velada; diría que le dolía la cabeza. Ojalá pudiera tomar el remedio para la migraña que había preparado Raffin, y el cabello se le volviera de color azul. Eso le daría un respiro con respecto a las cenas de Randa.
Raffin apareció de nuevo; esta vez, un piso por encima de donde ella se hallaba, en una galería que discurría por delante de su laboratorio. Se asomó a la barandilla y la llamó:
—¡Kat!
—¿Qué pasa?
—Pareces perdida. ¿Se te ha olvidado cómo ir a tus aposentos?
—Estoy en un atolladero.
—¿Y cuánto tardarás en desatascarte? Me gustaría enseñarte un par de mis nuevos descubrimientos.
—Me han dicho que me ponga guapa para la cena.
—Siendo así, tardarás siglos.
La cara de guasa de Raffin la impulsó a arrancar un botón de una alforja y se lo arrojó. Él chilló y se tiró al suelo; el botón golpeó la pared detrás de donde él había estado un instante antes. Cuando se asomó de nuevo a la barandilla con precaución, la joven estaba en el patio, en jarras y sonriendo.
—Fallé a propósito —dijo.
—¡Lúcete! Y ven si tienes tiempo.
Se despidió con la mano y regresó a sus habitaciones.
Fue entonces cuando la presencia de alguien cobró forma en el rabillo del ojo de Katsa.
Apoyado de codos en la baranda, él la observaba desde el piso de arriba, a su izquierda. A la vista estaba el cuello de la camisa abierto, los aros dorados en las orejas y los anillos; el cabello oscuro y un pequeño verdugón bien visible en la frente, justo al lado del ojo.
Y los ojos… Katsa jamás había visto unos ojos así. Uno era plateado y el otro, dorado. Desiguales y extraños, relucían en el atezado rostro. Le sorprendió que no le hubieran brillado en la oscuridad la noche de su primer encuentro; no parecían humanos. Y se sintió incapaz de apartar la vista de ellos.
Un mayordomo de la corte se acercó al lenita en ese momento y le dijo algo. Él se irguió, se volvió hacia el sirviente y le contestó. Cuando el mayordomo se marchó, el hombre, cuyos ojos eran como relámpagos, se giró con rapidez para mirar de nuevo a Katsa, y se apoyó en la barandilla otra vez.
Katsa se daba cuenta de que estaba en el centro del patio, prendida la mirada en ese lenita, y que debería marcharse, pero le era imposible.
Entonces él enarcó un poco las cejas y los labios esbozaron un atisbo de sonrisa. Le hizo una inclinación de cabeza —mínima—, y la liberó de su hechizo.
Ese hombre era un engreído. Engreído y arrogante; eso era todo lo que podía pensarse de él. Fuera cual fuese el jueguecito que se traía entre manos, si esperaba que lo secundara iba a llevarse un buen chasco. ¡Vaya con Granemalion Verdeante!
Apartó los ojos del lenita, se colocó mejor las alforjas en el hombro y se encaminó hacia el castillo, consciente en todo momento del contacto abrasador de aquellos ojos en su espalda.