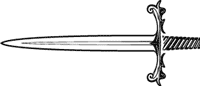
Capítulo 5
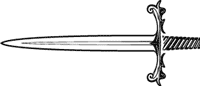
Capítulo 5
Iban deprisa, aunque el paso que llevaban exasperaba a la muchacha.
—Katsa es de las que cree que cabalgar a una velocidad que no sea temeraria es desaprovechar el caballo —comentó Giddon.
—Sólo quiero saber si Raffin ha descubierto algo del lenita liberado —replicó ella.
—Tranquila, mi señora —dijo Oll—. Llegaremos a la corte mañana a última hora si no se estropea el tiempo.
Hizo bueno todo el día y también por la noche, pero poco antes de amanecer, las nubes encapotaron el cielo y ocultaron las estrellas sobre la zona en la que habían acampado. Por la mañana levantaron con ligereza el campamento y se pusieron en marcha un tanto ansiosos. Poco después, cuando entraban al trote en el patio de la posada donde habían cambiado de caballos a la ida, les caían encima las primeras gotas, y casi no les dio tiempo de llegar al establo porque empezó a llover a cántaros. El aguacero se convirtió en auténticos torrentes de agua que bajaban por las colinas de alrededor.
Esa circunstancia dio pie a una discusión.
—Podemos cabalgar aunque llueva —propuso Katsa.
Se encontraban en el establo, pero la posada, aunque estaba a diez pasos de distancia, no se veía a causa de la tromba de agua.
—Poniendo en peligro a los caballos y a riesgo de matarnos, ¿verdad? —replicó Giddon—. No seas absurda, Katsa.
—Sólo es agua.
—Dile eso a alguien que se está ahogando.
Giddon le asestó una mirada encolerizada a la que ella respondió con otra igualmente colérica. Una gota se coló por una grieta del tejado y le cayó en la nariz a la joven que se la limpió, furiosa.
—Mi señora —intervino Oll—. Mi señora. —Katsa respiró hondo, contempló el sosegado semblante del capitán y se preparó para sufrir una desilusión—. No sabemos cuánto va a prolongarse la tormenta. Si dura un día, más vale que no nos expongamos. No hay razón para cabalgar con semejante tiempo… —Alzó la mano al ver que Katsa iba a decir algo—. Diéramos la razón que le diéramos al rey, pensaría que estamos chiflados. Pero quizá sólo dure una hora, en cuyo caso no habremos perdido mucho tiempo.
Katsa se cruzó de brazos y se esforzó en respirar con calma.
—No parece la clase de temporal que dura una hora.
—Entonces, informaré al posadero de que necesitamos comida —determinó Oll—, y habitaciones para pasar la noche.
La posada se hallaba lejos de cualquier población de las colinas de Terramedia; aun así, en verano, disfrutaba de una afluencia aceptable de mercaderes y viajeros. Era un edificio cuadrado y sencillo, con la cocina y el comedor en la planta baja y dos pisos con habitaciones. Sencillo pero limpio y práctico. Katsa habría preferido que su presencia hubiera pasado inadvertida pero, naturalmente, aquellos posaderos no solían alojar a miembros de la casa real, de modo que la familia al completo se puso hecha un manojo de nervios en su afán por ofrecer a la sobrina del rey, a un noble y al capitán del monarca todas las comodidades posibles. A pesar de las protestas de Katsa, se le pidió a un huésped de la casa —un mercader— que se trasladara a otra habitación para que la joven tuviera mejores vistas desde la ventana, vistas invisibles en ese momento, aunque ella supuso que serían de las mismas colinas que llevaban días viendo.
La joven quería ofrecer sus disculpas al mercader por haberlo sacado de su habitación, y a la hora de la comida ordenó a Oll que lo hiciera de su parte. Cuando el capitán le indicó al mercader la mesa ocupada por Katsa, ésta alzó la copa, como si brindara. El hombre hizo lo mismo y asintió enérgicamente con la cabeza, blanca la tez y los ojos abiertos como platos.

—Cuando mandas a Oll para que hable en tu nombre, te das unos aires de superioridad tremendos, señoría —dijo Giddon, sonriente, con la boca llena de estofado.
Katsa no contestó. Giddon sabía perfectamente bien por qué había enviado a Oll. Si el mercader era como la mayoría de la gente, le habría atemorizado que se le acercara la dama en persona.
Asimismo se notaba que la chiquilla que los servía estaba asustada. No hablaba y se limitaba a asentir o a negar con la cabeza en respuesta a sus peticiones; a diferencia de casi todo el mundo, parecía incapaz de apartar los ojos del rostro de Katsa. Incluso cuando el apuesto lord Giddon le dirigía la palabra, la mirada se le iba hacia la joven.
—La cría cree que me la voy a comer —murmuró Katsa.
—Me parece que no —respondió Oll—, porque su padre es simpatizante del Consejo. Es posible que en esta casa se hable de la sobrina del rey de forma distinta a como lo hacen en otras, mi señora.
—Pese a ello, tiene que haber oído algunas cosas —insistió Katsa.
—Es probable —admitió Oll—. Pero creo que la tiene fascinada.
Giddon se echó a reír y exclamó:
—Es que tú fascinas, Katsa.
Y cuando la chiquilla se acercó a la mesa otra vez, le preguntó cómo se llamaba.
—Lanie —susurró la niña, y de nuevo los ojos se le fueron hacia Katsa.
—¿Ves a lady Katsa, Lanie? —preguntó Giddon. La pequeña asintió con la cabeza—. ¿Y te da miedo? La chiquilla se mordió el labio y no contestó.
—Ella nunca te haría daño, ¿sabes? —siguió diciendo Giddon—. Pero si alguien quisiera hacértelo, seguro que lady Katsa castigaría a esa persona. —Katsa soltó el tenedor y miró al noble, sorprendida por su amabilidad—. ¿Lo entiendes, pequeña? La chiquilla asintió en silencio y miró de reojo a Katsa. —A lo mejor te apetece estrecharle la mano— sugirió Giddon.
La niña se quedó pensativa un momento y después se acercó a Katsa y le tendió la mano. Una sensación extraña invadió a la joven, algo que no acababa de determinar. Esa criatura que quería tocarla despertaba en ella una especie de triste regocijo. Alargó la mano, pues, y asió los menudos dedos.
—Es un placer conocerte, Lanie.
La niña abrió los ojos de par en par, soltó la mano de Katsa y corrió hacia la cocina. Oll y Giddon rieron, pero la joven le dijo al noble:
—Te estoy muy agradecida.
—Es que tú no haces nada para borrar esa reputación de ogro de que gozas, y lo sabes, Katsa. No es de extrañar que tengas tan pocos amigos.
Muy propio de Giddon. Era típico en él convertir un gesto amable en una crítica a su carácter. Le encantaba poner de relieve sus faltas. Pero no la conocía en absoluto si creía que deseaba tener amigos. Katsa se centró en comer e hizo caso omiso de la conversación de los dos hombres.
No paró de llover. Giddon y Oll se sentían satisfechos de poder seguir charlando con los mercaderes y el posadero en la sala común, pero Katsa pensaba que la inactividad acabaría haciéndola chillar. Así que se dirigió al establo y dio un buen susto a un chiquillo, poco mayor que Lanie, que se hallaba en una de las cuadras encaramado en una banqueta para almohazar a un caballo. El de ella, por cierto; se percató cuando los ojos se le acostumbraron a la escasa luz que había dentro.
—No era mi intención asustarte —se disculpó—. Sólo busco un sitio donde practicar mis ejercicios.
El niño se bajó de la banqueta y huyó. Katsa alzó los brazos en un gesto exasperado. En fin, al menos ahora tenía el establo sólo para ella. Apartó balas de paja, sillas de montar y rastrillos para despejar un espacio enfrente de las cuadras, y ensayó una serie de golpes con los pies y las manos. Giró sobre sí misma y dio saltos, en todo momento consciente del lugar, del suelo, de las paredes que la rodeaban, de los caballos… Se concentró en adversarios imaginarios y logró sosegar la mente.

A la hora de la cena, Oll y Giddon tenían noticias interesantes.
—El rey Murgon ha hecho público que se cometió un robo en su castillo hace tres noches —explicó Oll.
—¿De veras? —Katsa miró con atención al capitán y después a Giddon. La expresión de ambos le recordaba la de un gato acorralando a un ratón—. ¿Y se sabe lo que fue robado?
—Sólo se informa de que se trata de un tesoro importante de la corte —repuso Oll.
—¡Cielos! ¿Y quién se supone que le ha robado ese tesoro?
—Algunos dicen que fue un chico graceling —contestó Oll—, una especie de hipnotizador que dejó dormidos a los soldados de la guardia real.
—Otros hablan de un graceling gigantesco, casi monstruoso —añadió Giddon—; un luchador que venció a los guardias uno tras otro.
Se echó a reír de buena gana, y Oll sonrió sin alzar la vista del plato.
—Qué nuevas tan interesantes —comentó Katsa. Y entonces, esperando imprimir un timbre inocente a la voz, añadió—: ¿Os habéis enterado de algo más?
—La persecución se retrasó horas porque, al principio, se dio por sentado que el responsable era alguien perteneciente a la corte, un visitante —explicó Giddon—. Resulta que ese hombre era un graceling con el don de la lucha —bajó la voz y añadió—: ¿Te lo puedes creer? Menuda suerte hemos tenido.
—¿Y qué ha dicho ese graceling? Katsa hizo la pregunta sin perder la calma.
—Por lo visto, nada de utilidad. Adujo que no sabía nada de ese incidente.
—¿Y qué le han hecho?
—No tengo ni idea —dijo Giddon—. Es un dotado para la lucha, así que dudo que pudieran hacer mucho al respecto.
—¿Y quién es? ¿De dónde procede?
—No se ha dicho nada sobre eso. —Giddon le dio un codazo—. Vamos, Katsa, estás pasando por alto lo fundamental. ¿Qué más da quién sea? Perdieron horas interrogando a ese hombre. Cuando se decidieron a buscar por otro sitio a los ladrones, ya era demasiado tarde.
Katsa creía saber mejor que Giddon y Oll la razón por la que Murgon hubiera empleado tanto tiempo en someter a ese graceling en particular a un duro interrogatorio. Y también por qué se había tomado tantas molestias en que no se hiciera pública su procedencia. Murgon no quería que nadie sospechara que el tesoro robado era Tealiff, pero sobre todo que lo había tenido encerrado en sus mazmorras.
¿Y por qué el graceling lenita no le había dicho nada a Murgon? ¿La estaría protegiendo?
Aquella condenada lluvia tenía que parar de una vez y así podrían regresar a la corte y reunirse con Raffin. Katsa bebió un sorbo y dejó la copa en la mesa.
—Qué golpe de suerte para los ladrones.
—¡Y tanto! —sonrió Giddon.
—¿Os han dado más noticias?
—La hermana del posadero tiene un bebé de tres meses —contestó Oll—. La otra mañana se llevaron un susto, pues creían que un ojo se le había oscurecido, pero sólo fue un efecto extraño de la luz.
—Fascinante.
La joven se echó salsa en la carne.
—La reina monmarda está terriblemente apenada por su padre, el príncipe Tealiff —añadió Giddon—. Nos lo contó un mercader de Monmar.
—He oído decir que no come nada —dijo Katsa.
Para ella, ésa era una forma absurda de manifestar una pena.
—Hay algún detalle más —informó Giddon—: Se ha encerrado con su hija en sus aposentos. A excepción de su camarera, no deja que entre nadie, ni siquiera el rey Leck.
—¿Y permite que coma su hija? —cuestionó Katsa, a quien esa actitud no sólo le parecía absurda, sino muy rara.
—La camarera les lleva comida, pero no salen de los aposentos. Parece ser que el rey está siendo muy paciente —comentó Giddon.
—Lo superará —opinó Oll—. Es impredecible el efecto que puede causar la pena en una persona. Pero se le pasará cuando su padre aparezca.
El Consejo mantendría oculto al anciano por su propia seguridad, hasta que se descubriera la razón por la que había sido raptado. No obstante, tal vez podría enviarse un mensaje a la reina monmarda para aliviar aquella extraña aflicción. Katsa decidió tomar en consideración el asunto. Lo comentaría con Giddon y Oll cuando pudieran hablar sin correr peligro.
—Es lenita… —dijo Giddon—. Tienen fama de ser raros.
—Todo esto me parece muy extraño —dijo Katsa.
Ella nunca había sentido pesar o, si lo había experimentado, no se acordaba. Su madre, hermana de Randa, murió de unas fiebres antes de que a la pequeña Katsa le cambiara el color de los ojos; de las mismas fiebres murió también la madre de Raffin, la esposa de Randa. Al padre de Katsa, un señor fronterizo del norte de Terramedia, lo mataron en una incursión al otro lado de la frontera, en un ataque oestense a un pueblo norgando. No fue responsabilidad de su padre, pero asumió la defensa de sus vecinos y murió en el intento. Por aquel entonces, Katsa era tan pequeña que ni siquiera hablaba, así que no lo recordaba.
Y si su tío moría, no creía que sintiera pena. Miró a Giddon de soslayo; no le gustaría perderlo, pero suponía que tampoco le causaría dolor su muerte. Con Oll era diferente. A él sí lo lloraría, así como a su dueña de honor, Helda, y a Raffin. La pérdida de su primo le dolería más que si le cortaran un dedo, le rompieran un brazo o le dieran una puñalada en el costado.
Pero no se encerraría en sus aposentos, sino que saldría en busca de quien le hubiera ocasionado la muerte, y cuando lo encontrara, haría que esa persona sintiera un dolor tan grande como nadie hubiera experimentado jamás. Giddon le hablaba, pero ella no le prestaba atención. Salió de su abstracción con un estremecimiento.
—¿Qué decías?
—Decía, mi dama soñadora, que creo que el cielo está aclarando. Podremos ponernos en camino al amanecer, si quieres. Llegarían a la corte antes de que anocheciera. Katsa se acabó la cena muy deprisa y se fue corriendo a su habitación para preparar el equipaje.