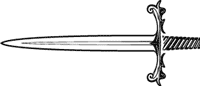
Capítulo 4
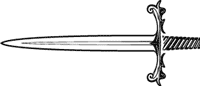
Capítulo 4
Por la mañana se vistieron como correspondía a su condición: Giddon llevaba la indumentaria de viaje propia de un noble de Terramedia, Oll se había puesto su uniforme de capitán y Katsa lucía los colores de la casa real en una túnica azul, guarnecida con seda naranja, y en un pantalón a juego que utilizaba para realizar los encargos de Randa, un atuendo que consentía en ponerse porque destrozaba los vestidos que usaba para montar a caballo. A Randa no le gustaba imaginar a su graceling asesina repartiendo castigos con faldas ajadas y embarradas. Era indecoroso.
El asunto que los llevaba a Elestia tenía que ver con un señor feudal de la frontera elestina que concertó la compra de madera procedente de los bosques meridionales de Terramedia. El noble pagó el precio convenido, pero después taló un número de árboles superior al estipulado. Randa deseaba cobrar la madera cortada de más y que el noble recibiera un castigo por cambiar el acuerdo sin su permiso.
—Quiero prevenirles a los dos sobre una cuestión —comentó Oll mientras recogían las cosas del lugar en que habían acampado—. Ese noble tiene una hija dotada con la gracia de leer la mente.
—¿Y por qué nos lo adviertes? ¿Es que esa muchacha no está en la corte de Thigpen?
—El rey Thigpen se la ha devuelto a su padre.
Katsa dio un seco tirón de las correas que sujetaban el petate a la silla de montar.
—¿Es que quieres tumbar al caballo, Katsa? —preguntó Giddon—. ¿O intentas romper la silla?
—Nadie me advirtió que nos enfrentaríamos a una mentalista.
—Se lo estoy diciendo ahora, mi señora —argumentó Oll—. Y no hay por qué preocuparse. Tan sólo es una chiquilla a quien la mayoría de cosas que se le ocurren no tienen sentido.
—Bien, ¿y qué le pasa?
—Lo que le pasa es, como ya he dicho, que casi todo lo que se le ocurre no tiene sentido, no sirve para nada o carece de importancia, y suelta todo lo que ve. Ha perdido el control, y ponía nervioso a Thigpen, así que la mandó a casa, mi señora, y le dijo a su padre que la enviara de nuevo a la corte cuando fuera útil.
En Elestia, como en casi todos los reinos, los graceling pasaban a estar bajo la tutela del rey para que le prestaran servicio, tal como estipulaba la ley. A veces ocurría que, a las semanas, meses o —en raras ocasiones— al cabo de unos años de nacer, a algún niño le cambiaba el color de los iris y le quedaban de distinta tonalidad. A esa criatura, pues, se la enviaba a la corte del monarca y se criaba en las habitaciones infantiles de palacio. Si la gracia que poseía le resultaba útil al soberano, el niño se quedaba a su servicio; si no, lo devolvían a la casa paterna. La corte se disculpaba por ello, desde luego, porque para una familia era difícil encontrar acomodo a un graceling, sobre todo a quien estuviera dotado con una gracia inútil, como trepar a los árboles, contener la respiración durante un tiempo increíblemente largo o hablar al revés. Al niño rechazado podría irle bastante bien si pertenecía a una familia de granjeros y trabajaba en los campos, sin que nadie lo viera ni conociera su peculiaridad, pero si un rey devolvía a un graceling de una familia de posaderos o tenderos en una ciudad que contara con más de una posada o una tienda, el negocio familiar sufriría las consecuencias, fuera cual fuese el don del niño. Porque si le era posible, la gente evitaba ir a aquellos lugares donde era muy probable toparse con una persona que tuviera los ojos de distinto color.
—Thigpen es un necio por no mantener a su lado a una mentalista porque todavía no le sea útil —opinó Giddon—. Un mentalista es muy peligroso. ¿Qué ocurriría si cayera bajo la influencia de otro?
Giddon tenía razón, por supuesto. Era probable que un mentalista revistiera más o menos inconvenientes, pero casi siempre eran herramientas muy valiosas en manos de un rey. Sin embargo, Katsa no imaginaba por qué iba a querer alguien disponer de personas así. El jefe de cocina de Randa estaba dotado por la gracia, al igual que su adiestrador de caballos, su viticultor y uno de los bailarines de la corte. Además, estaban al servicio del rey un juglar capaz de hacer malabares con un sinfín de objetos sin que se le cayeran; varios soldados que, sin compararlos a Katsa, poseían el don de la esgrima; un hombre que predecía la calidad de la cosecha del año siguiente, y una mujer con una mente muy clara para los números (en los siete reinos sólo trabaja esta mujer en la contaduría de un rey).
Randa también contaba con un hombre capaz de conocer el estado de ánimo de una persona con sólo tocarla con las manos. Este era el único agraciado de Randa que despertaba el rechazo de Katsa, la única persona de la corte, aparte del propio rey, a la que procuraba evitar por todos los medios.
—Un comportamiento absurdo por parte de Thigpen no es nada sorprendente, mi señor —comentó Oll.
—¿Qué clase de mentalista es esa niña? —preguntó Katsa.
—No lo saben con certeza, mi señora. Aún está poco formada, y ya sabe cómo son esos graceling. Como sufren cambios constantes en la gracia, resulta muy difícil definir sus aptitudes, hasta el punto que se hacen adultos antes de alcanzar todo su potencial. Pero al parecer, esa chiquilla descubre los deseos de una persona al leerle la mente y sabe lo que pretende.
—Entonces sabrá que lo que quiero es dejarla inconsciente si se le ocurre siquiera mirarme —murmuró Katsa, con la boca casi pegada a la crin del caballo para que no la oyeran sus compañeros, pues sacarían punta a lo que había dicho y le tomarían el pelo—. ¿Alguna otra cosa que deba saber sobre ese noble fronterizo? —inquirió en voz alta mientras subía al estribo—. ¿No tendrá por ventura una guardia personal de un centenar de graceling guerreros? ¿O tal vez un oso adiestrado para protegerlo? ¿Hay algo más que hayas olvidado mencionar?
—Los sarcasmos huelgan, mi señora —se quejó Oll.
—Esta mañana tu compañía es tan grata como siempre, Katsa —abundó Giddon.
La joven taconeó al caballo para no tener que verle la cara de guasa.

La mansión del noble se alzaba tras un muro de piedra, en lo alto de una colina alfombrada de hierba ondulante. El hombre que les abrió la verja y se encargó de los caballos les dijo que su señor estaba desayunando. Katsa, Giddon y Oll entraron por su cuenta en el gran vestíbulo, sin esperar que alguien los escoltara.
El mayordomo se interpuso en su camino para impedirles que accedieran al comedor. Entonces se fijó en Katsa, carraspeó y abrió las grandes hojas de la puerta.
—Unos delegados de la corte del rey Randa, mi señor —anunció, y, escabullándose sin esperar la respuesta de su señor, se marchó a toda prisa.
El noble tenía ante sí todo un festín de carne de cerdo, huevos, pan, fruta y queso. A su lado, un criado lo atendía. Los dos hombres alzaron la vista al oírlos entrar y ambos se quedaron paralizados. La cuchara tintineó al caer de la mano del noble en la mesa.
—Buenos días, mi señor —saludó Giddon—. Pedimos disculpas por interrumpirle el desayuno. ¿Sabe por qué hemos venido?
—No tengo ni la más remota idea —respondió el noble.
Se había llevado la mano a la garganta y conseguido hablar merced a un esfuerzo ímprobo.
—¿Ah, no? Tal vez lady Katsa podría ayudarlo a recordar —sugirió Giddon—. ¿Señora, por favor?
Katsa dio un paso.
—De acuerdo, de acuerdo.
Al ponerse de pie, el noble golpeó la mesa con las piernas y volcó un vaso. Era un hombre alto, de hombros anchos, más corpulento incluso que Giddon y Oll, pero demostraba torpeza al mover las manos y recorría rápidamente el comedor con la mirada, de un lado para otro, pero siempre evitando fijar la vista en Katsa. Se le había pegado un trocho de huevo en la barba. Tan estúpido, tan grandullón, tan asustado, desgraciado… La joven mantuvo el semblante impasible para que ninguno de los presentes advirtiera lo mucho que detestaba aquella situación.
—Ah, se ha acordado, ¿verdad? —inquirió Giddon—. ¿Recuerda ya por qué estamos aquí?
—Creo que les debo dinero —contestó el noble—. Supongo que han venido a recaudar la deuda.
—¡Muy bien! —jaleó Giddon, como si le hablara a un niño—. ¿Y por qué nos debe dinero? Vamos a ver, ¿por cuántos acres de arbolado firmó el acuerdo? Recuérdemelo, capitán.
—Veinte, mi señor —repuso Oll.
—¿Y cuántos acres se han talado, capitán?
—Veintitrés, mi señor.
—¡Veintitrés acres! —Giddon se volvió hacia el noble—. La diferencia es considerable, ¿no le parece, mi señor?
—Fue un error tremendo. —El intento del noble de esbozar una sonrisa resultó penoso—. No nos dimos cuenta de que necesitaríamos tanta madera. Por supuesto, les pagaré de inmediato. Digan cuánto quieren.
—Ha ocasionado no pocos inconvenientes al rey Randa —adujo Giddon—. Ha arrasado tres acres más de sus bosques, y las frondas del rey no son ilimitadas.
—No, no, por supuesto que no. Reitero que fue un error tremendo.
—También hemos tenido que viajar varios días para arreglar este asunto —agregó Giddon—. Nuestra ausencia de la corte es un engorro innegable para el rey.
—Claro, claro —convino el noble.
—Supongo que doblar el primer pago aliviaría la presión soportada por el monarca, debida a todos esos inconvenientes.
—El doble del pago original. ¡Oh, sí, sí! Parece bastante razonable.
El noble se lamió los labios.
—Muy bien —sonrió Giddon—. Quizá su maestresala quiera conducirnos a la contaduría.
—Naturalmente. —El noble hizo un gesto al servidor que estaba a su lado—. Vamos, hombre, ¡date prisa!
—Lady Katsa —dijo Giddon, mientras Oll y él se dirigían hacia la puerta—, ¿por qué no se queda aquí y hace compañía a su señoría?
El sirviente los condujo a ambos fuera del comedor. Las enormes puertas se cerraron tras ellos, y Katsa y el noble se quedaron solos.
La joven lo observó con fijeza, pero el hombre seguía sin mirarla. Estaba pálido y respiraba con dificultad; parecía estar a punto de sufrir un ataque.
—Siéntese —ordenó Katsa. El noble se dejó caer con pesadez en la silla y soltó un quedo gemido—. Míreme.
El hombre posó la vista un instante en el rostro de Katsa, y a continuación se fijó en las manos. Las víctimas de Randa le observaban las manos, nunca la cara, porque eran incapaces de sostenerle la mirada. Además, esperaban que la agresión proviniera de ellas. Katsa suspiró. Él abrió la boca para hablar, pero el único sonido que logró emitir fue una especie de graznido.
—No he entendido qué ha dicho.
El hombre carraspeó una vez más y farfulló:
—Tengo familia. Tengo una familia a mi cargo. Haga lo que quiera, pero le suplico que no me mate.
—¿Sólo es por su familia por lo que no quiere que lo mate?
Una lágrima se deslizó por la barba del hombre, y confesó:
—Y por mí. No quiero morir.
Pues claro que no quería morir por tres acres de bosque.
—No mato hombres que roban tres acres de madera al rey y después los pagan a precio de oro —dijo la joven—. Más bien es un tipo de delito sancionado con un brazo roto o un dedo cortado.
Se le acercó y sacó la daga de la vaina. La respiración del noble se aceleró; tenía los ojos fijos en los huevos y la fruta que había en el plato. Katsa se preguntó si vomitaría o se pondría a sollozar, pero entonces él apartó el plato a un lado, así como el vaso volcado y los cubiertos de plata. Después extendió los brazos encima de la mesa, agachó la cabeza y esperó.
Una abrumadora sensación de cansancio asaltó a Katsa. Era más fácil cumplir las órdenes de Randa cuando las víctimas suplicaban o lloraban, porque no les restaba nada que mereciera su respeto. Y a Randa no le importaban los bosques; sólo le interesaban el dinero y el poder. Por otra parte, los bosques crecerían con el tiempo, mas los dedos no volvían a crecer.
Metió la daga en la funda. Dadas las circunstancias, tendría que ser un brazo o una pierna; o quizá la clavícula, un hueso que doliera mucho si se rompía. Pero a ella misma los brazos le pesaban como plomo y parecía que las piernas no querían aproximarla al hombre.
El noble exhaló un suspiro tembloroso, aunque no se movió ni habló. Era un embustero, un ladrón y un estúpido. Por alguna razón, a Katsa le traía sin cuidado todo eso.
—Admito que es usted valiente, aunque al principio no me lo ha parecido —dijo soltando un suspiro de exasperación.
Saltó hacia la mesa y lo golpeó en la sien igual que había hecho con los guardias de Murgon. El noble se desplomó y cayó de la silla.
La muchacha giró sobre sus talones y salió al gran vestíbulo de piedra a esperar que Giddon y Oll regresaran con el dinero.
El señor feudal tendría un buen dolor de cabeza cuando volviera en sí, pero nada más. Randa se pondría furioso si llegaba a sus oídos lo que había hecho.
Pero a lo mejor no se enteraba, o tal vez acusaría al noble de mentir para salvar las apariencias.
En cuyo caso, Randa le ordenaría volver con pruebas en el futuro. Una colección de dedos cortados de manos o pies. ¿En qué afectaría aquel suceso a su reputación?
Daba igual. Ese día no tenía fuerzas para torturar a una persona que no lo merecía.
A todo esto, una personita de pequeña estatura entró en el salón. Katsa adivinó quién era, antes incluso de verle los ojos a la chiquilla: uno amarillo, como las calabazas que crecían en el norte, y el otro marrón, como un pegote de barro. A esa cría sí le haría daño; a esa cría la torturaría si con ello impedía que se metiera en sus pensamientos. La miró a los ojos.
La chiquilla dio un respingo y retrocedió unos pasos antes de darse la vuelta y salir corriendo del salón.