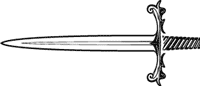
Capítulo 37
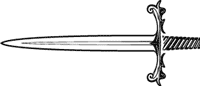
Capítulo 37
La cabaña estaba limpia y en mejores condiciones que cuando la encontraron. Fuera, junto a la puerta, había apilado un montón de leña; el fuego ardía alegremente en el hogar; el armario seguía apoyado en tres patas, pero ya no estaba polvoriento, y un arco precioso colgaba en la pared. Katsa abarcó todo aquello de una sola ojeada, porque lo que quería era llenarse los ojos de Po.
Él caminaba con suavidad, con la agilidad de antes. Parecía estar fuerte, aunque quizá demasiado delgado.
—El pescado no engorda mucho, Katsa —contestó Po cuando ella le hizo el comentario—. Y apenas he comido otra cosa desde que te marchaste. No te imaginas lo harto que estoy de comer lo mismo.
Le llevaron pan, manzanas, albaricoques secos y queso, y lo pusieron en la mesa. Po comió, rio y dijo estar en pleno éxtasis.
—Los albaricoques proceden de Lenidia; luego, pasando por Cantil del Solejar, vuelven a tu reino y parten de nuevo desde algún punto en mitad de los mares lenitas para llegar, por fin, a Porto Mon —le explicó Katsa.
Po le sonrió y sus ojos reflejaron la luz del fuego del hogar; Katsa se sintió muy feliz.
—Tenéis que contarme una historia que, por lo que veo, ha tenido un final afortunado —dijo el príncipe—. ¿Querréis empezar desde el principio?
Así lo hicieron entre las dos mujeres. Katsa facilitó los puntos principales y Gramilla se encargó de los detalles.
—Katsa me hizo un gorro con pieles de animales —explicó la niña—. Y luchó con un puma. Katsa había hecho raquetas para la nieve y robado una calabaza.
Gramilla iba desgranando los logros de la joven, uno por uno, como si se jactara de las cualidades de una hermana mayor, pero a ella no le importó. Las partes divertidas del relato hicieron más fácil referir las desagradables.
Durante la narración de lo que ocurrió en el castillo de Po, fue cuando Katsa cayó en la cuenta de algo que la había estado incomodando: Po parecía distraído; miraba la mesa en lugar de a la persona que hablaba; tenía el gesto ausente y no prestaba atención a lo que se decía. En el mismo instante en que la joven captó su falta de atención, Po alzó los ojos hacia ella. Durante un instante pareció que la veía, que enfocaba la vista, pero al momento volvió a mirarse las manos con gesto inexpresivo. Katsa habría jurado que el rictus de la boca indicaba una especie de tristeza.
La joven hizo un alto en la narración de lo ocurrido porque de pronto, sin razón aparente, se asustó, y le examinó la cara, aunque no sabía muy bien qué buscaba.
—En resumidas cuentas, que Leck nos tuvo sometidos a su hechizo, hasta que me llegó un destello de lucidez y lo maté —dijo.
Después te contaré lo que pasó realmente, le transmitió con el pensamiento.
Se alarmó al verlo hacer una mueca de dolor, pero al momento Po sonreía, como si no pasara nada, y Katsa se dijo que habrían sido imaginaciones suyas.
—Y entonces vinisteis a buscarme —dijo Po, alegre.
—Lo más rápido que pudimos —contestó Katsa, que se mordió el labio inferior, desconcertada—. Bien, y ahora he de devolverte el anillo. Tu castillo es precioso y está en un lugar bellísimo, tal como tú decías.
El dolor y el desconsuelo que asomaron al semblante del hombre fueron tan intensos que la joven dio un respingo. Desaparecieron tan deprisa como habían surgido, pero esta vez Katsa estaba segura de haberlos detectado y fue incapaz de seguir ocultando su inquietud. Se levantó del asiento como impulsada por un resorte y le tendió los brazos ignorando qué iba a hacer ni a decir. Po se levantó también… ¿Había hecho un esfuerzo para controlar el equilibrio? Katsa no estaba segura, pero era la impresión que le había dado. Po le cogió la mano y sonrió.
—Acompáñame a cazar algo, Katsa —propuso—. Así podrás probar el arco que he hecho.
Hablaba con despreocupación, y Celaje y Gramilla sonrieron. Katsa tuvo la sensación de ser la única que sospechaba que algo no iba bien.
—Por supuesto —aceptó con una sonrisa forzada—. Lo estoy deseando.

—¿Qué te pasa, Po? —preguntó en cuanto dejaron atrás la cabaña.
—No me pasa nada —contestó sonriendo a medias.
Katsa contemporizó de mala gana y refrenó la ansiedad. Avanzaron, pues, por un camino que supuso que él había abierto en la nieve, y dejaron atrás el estanque. La cascada se había convertido en una masa de hielo por la que sólo corría un diminuto hilillo de agua por el centro.
—¿Funcionó la trampa para peces que te preparé?
—Funcionó estupendamente; todavía la utilizo.
—¿Los soldados registraron la cabaña?
—Lo hicieron, sí.
—¿Y llegaste hasta la cueva a pesar de las heridas?
—Cuando vinieron, me encontraba mucho mejor y lo logré sin mucho esfuerzo.
—Pero te mojarías y te quedarías helado.
—Estuvieron muy poco tiempo, Katsa. Volví poco después a la cabaña y encendí el fuego.
Katsa trepó por una cuesta rocosa, se agarró a un tronco fino y se aupó a la cima del repecho. Una roca lisa y alargada sobresalía en la nieve virgen, de modo que se abrió camino hasta allí y se sentó. Po la siguió y se sentó a su lado. La joven se lo quedó mirando, pero él le esquivó la mirada.
—Quiero saber qué ocurre —insistió Katsa.
Po frunció los labios y continuó sin mirarla. Cuando se decidió a hablar, utilizó un tono cuidadosamente desapasionado.
—Yo no te forzaría a compartir tus sentimientos si no quisieras.
Katsa lo miró con detenimiento, con los ojos desorbitados, y replicó:
—Cierto. Pero yo no te mentiría, como tú haces ahora al afirmar que no pasa nada.
En el semblante de él se dibujó una expresión extraña: abierta, vulnerable, como si fuera una criatura de diez años que intentara contener el llanto. A Katsa se le hizo un nudo en la garganta al verlo así.
Po…
Él hizo un gesto de dolor y la expresión anterior desapareció de su rostro.
—No hagas eso, por favor —pidió—. Me marea que me hables mentalmente. Me produce dolor.
La joven tragó saliva y se esforzó en preguntarle lo primero que se le ocurrió:
—¿Todavía te duele la cabeza a causa de la caída?
—De vez en cuando.
—¿Es eso lo que te ocurre?
—Ya te he dicho que no me ocurre nada.
—Po, por favor… —Le puso la mano en un brazo.
—No es nada por lo que merezca la pena que te preocupes —contestó al tiempo que le apartaba la mano.
Katsa se sintió herida y conmocionada; notó el ardor de las lágrimas en los ojos. El Po que recordaba no desestimaría su preocupación como si tal cosa, ni se retraería si lo tocaba. Aquél no era Po, sino un desconocido; y se notaba la falta de algo que antes había en él. Se llevó la mano al cuello de la chaqueta y se sacó por la cabeza el cordel que llevaba colgado al cuello. Le tendió el anillo.
—Esto es tuyo.
Po ni siquiera lo miró; tenía la vista fija en las manos, como si no pudiera despegarla de ellas.
—No lo quiero.
—Pero ¿qué dices? Es tu anillo.
—Deberías quedártelo. Katsa no daba crédito a sus oídos.
—¿Y por qué crees que iba a consentir quedarme con tu anillo? Para empezar, no sé por qué me lo diste. Ojalá no lo hubieras hecho.
Po apretaba los labios, expresaba tristeza y continuaba mirándose las manos. Por fin dijo:
—Cuando te lo di, lo hice porque era posible que muriera. Sabía que los hombres de Leck podrían matarme y tú no tenías un hogar al que volver. Si moría, deseaba que te quedaras con mi casa; mi hogar encaja contigo —añadió con una amargura incomprensible que hirió a la joven.
Katsa se aturulló al darse cuenta de que lloraba; se limpió las lágrimas con rabia y le dio la espalda, porque no soportaba verlo mirándose las manos con aquella actitud impasible.
—Po, te suplico que me digas qué ocurre.
—¿Tan mal te parece quedarte con mi anillo que no lo quieres? Mi castillo está aislado, en un rincón agreste del mundo; allí serías feliz y mi familia respetaría tu intimidad.
—¿Te has vuelto completamente loco? ¿Qué harías después de que me hubiera quedado con tu hogar y tus posesiones? ¿Dónde vivirías?
—No deseo regresar a mi país —susurró—. Le he estado dando vueltas a la idea de quedarme aquí, donde hay tranquilidad y no hay nadie cerca. Quiero… estar solo.
Katsa se había quedado boquiabierta y lo miraba sin entender nada.
—Deberías seguir adelante con tu vida, Katsa. Quédate el anillo. Ya te he dicho que no lo quiero.
Katsa era incapaz de hablar, así que negó con la cabeza, obstinada, y, alargando la mano, dejó caer el anillo en las manos de Po.
Él se lo quedó mirando y suspiró.
—Se lo daré a Celaje para que se lo entregue a mi padre y decida qué hacer con él.
Se puso de pie, y esta vez a Katsa no le cupo duda de que había probado si guardaba el equilibrio antes de ponerse en marcha. Echó a andar con el arco en la mano, se agarró a las raíces de unas matas y se aupó a un saliente rocoso. La joven lo siguió con la mirada mientras ascendía por la montaña y se alejaba de ella.

De noche, con el sonido de fondo de la respiración de todos los que dormían alrededor, Katsa intentó encontrar sentido a lo sucedido. Recostada en la pared de madera, observaba a Po, tumbado en una manta en el suelo junto a su hermano y a los guardias monmardos. Dormía y tenía el semblante sosegado; su apuesto semblante.
Tras la conversación sostenida con él, Po regresó a la cabaña con el arco en una mano y un montón de conejos en el otro brazo, descargó las piezas cazadas sobre su hermano, satisfecho, y se quitó la prenda de abrigo. Después se le acercó, mientras estaba sentada apoyando la espalda contra la pared, cavilando; se le puso en cuclillas delante, le cogió las manos, se las besó y se las frotó contra las heladas mejillas.
—Lo siento —se disculpó.
Katsa pensó que todo había vuelto a la normalidad, que Po era otra vez el de siempre y que empezarían de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Pero durante la cena, mientras los demás bromeaban y Gramilla les tomaba el pelo a los guardias, Katsa se percató de que Po se encerraba en sí mismo. Apenas comió. Se sumió en el silencio y se le veía muy apesadumbrado. A Katsa le hacía tanto daño verlo así que salió de la cabaña y caminó sin parar, sola en la oscuridad, durante lo que le parecieron siglos.
Po parecía contento a ratos, pero algo iba mal y eso era evidente. Si al menos… Con que sólo la mirara a la cara…
Y por supuesto, si era soledad lo que necesitaba, tendría soledad. Pero (y pensó que a lo mejor era injusto, pero aun así lo decidió) iba a exigirle una prueba. Tendría que convencerla, sin que le quedara la más mínima duda, de su necesidad de estar solo. Entonces lo dejaría con la única compañía de su extraña angustia.
Por la mañana, Po se mostró muy alegre, pero Katsa, que empezaba a sentirse como una madre en exceso protectora, advirtió su falta de interés por la comida que había sobre la mesa, incluida la lenita. Prácticamente, no probó bocado y después buscó una excusa insólita, evasiva, de ir a comprobar cómo estaba el caballo cojo y salió de la cabaña.
—¿Qué le sucede? —preguntó Gramilla.
Katsa sostuvo la mirada de la pequeña. No tenía sentido fingir que no sabía a qué se refería, porque Gramilla no tenía un pelo de tonta.
—No lo sé. No ha querido decírmelo.
—A veces parece el de antes, pero en otros momentos se sume en el silencio y cambia de humor —apuntó Celaje, que carraspeó antes de añadir—: Creí que se debía a una pelea de enamorados.
—Podría ser, pero lo dudo —contestó Katsa, mirándolo abiertamente a la cara, y se comió un trozo de pan.
—Me parece que si fuera así, tú tendrías que saberlo… —dijo Celaje sonriendo.
—Ojalá las cosas fueran tan sencillas —contestó ella con sequedad.
—Le noto algo raro en los ojos —comentó Gramilla.
—Y cómo no, si seguramente tiene los ojos más raros que hay en los siete reinos, pero suponía que ya te habrías dado cuenta a estas alturas —le contestó Katsa.
—No, no. Me refiero a que hay algo distinto en sus ojos.
Algo distinto en los ojos.
Sí, había una diferencia. Y esa diferencia era que no quería mirarla; ni a ella ni a nadie. Casi parecía que le resultara doloroso alzar la vista y mirar a quienquiera que fuera. Casi como si…
Entonces le vino a la memoria una escena que pareció salir de la nada: Po caía por el barranco y el enorme cuerpo del caballo se precipitaba tras él; Po se estrellaba de bruces en el agua y el caballo se le caía encima…
Y más imágenes: Po, mareado, con el rostro macilento, sentado ante la fogata; y la tez magullada, casi negra; Po entrecerraba los ojos para mirarla y se frotaba los párpados…
Katsa se atragantó. Se levantó de golpe y tiró la silla patas arriba.
—Por todos los mares, Katsa. ¿Te encuentras bien? —preguntó Celaje palmeándole la espalda.
Katsa tosió y contestó entre jadeos algo sobre ir a comprobar también cómo estaba el caballo cojo. Y salió de la cabaña a todo correr.
Po no estaba con los caballos, pero cuando Katsa preguntó por él, uno de los guardias señaló en dirección al estanque. Ella corrió hacia la parte trasera de la cabaña y subió la cuesta.
Lo encontró plantado en mitad del estanque helado, de espaldas a ella. Tenía los hombros encorvados y las manos metidas en los bolsillos.
—Sé que eres invencible, Katsa —dijo sin girarse—. Pero incluso tú tendrías que ponerte algo de abrigo para salir de noche.
—Po, date la vuelta y mírame.
Él agachó la cabeza; los hombros subieron y bajaron al respirar profundamente. Pero no se volvió.
—Po, mírame —insistió Katsa.
Entonces se volvió, despacio. Se le encaró y pareció enfocar la vista para mirarla, pero sólo duró un instante; entonces cerró los párpados. Los ojos se le habían quedado vacíos. Katsa vio que se le habían quedado vacíos.
—Po, ¿estás ciego? —susurró.
Al escuchar esa pregunta, algo se rompió en el interior del lenita. Cayó de rodillas y una lágrima trazó un rastro helado mejilla abajo. Y cuando Katsa se le acercó y se arrodilló ante él, no la rechazó. La joven lo abrazó y él la estrechó con tanta fuerza que casi la asfixió mientras gritaba contra su cuello. Katsa lo sujetó, nada más; y lo acarició y le besó la cara helada.
—Oh, Katsa —gritó Po—. Katsa.
Permanecieron arrodillados allí mucho tiempo.