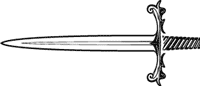
Capítulo 34
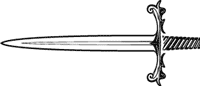
Capítulo 34
Katsa se encontraba encaramada a los aparejos, junto a Rojo, cuando divisó Lenidia. Era tal cual se la había descrito Po y parecía irreal, como salida de un tapiz o de una canción. Del mar emergían oscuros acantilados coronados por campos cubiertos de nieve, sobre los que se alzaba un inmenso pilar rocoso, en cuya cima había una ciudad. Esta resplandecía con tanta intensidad que, al primer golpe de vista, Katsa habría jurado que era de oro.
A medida que el barco se aproximaba, la joven se percató de que no se había equivocado del todo, porque los edificios de la ciudad estaban construidos con piedra arenisca de color pardo, mármol amarillo y cuarzo blanco que destellaban con la luz del sol y al reflejarse en el agua. Pero las cúpulas y las torres de la edificación que sobresalía de las demás y se extendía a todo lo ancho del perfil de la urbe eran realmente de oro. Dicha edificación (el castillo de Ror y, por lo tanto, el hogar de Po durante su infancia y adolescencia) era una construcción enorme, tan grande y reluciente que Katsa se quedó colgada de las jarcias con la boca abierta de par en par. Rojo se rio de ella y le gritó a Parche que por fin había algo en el mundo que hacía olvidar a la princesa su afán de trepar y escalar.
—¡Tierra a la vista! —gritó a continuación el marinero, y los hombres que se hallaban en cubierta prorrumpieron en vítores.
Rojo se deslizó por las jarcias para reunirse con ellos, pero Katsa no se movió de los aparejos y contempló Burgo de Ror que cada vez aumentaba de tamaño ante sus ojos. Distinguía la calzada que subía en espiral desde el pie del pilar rocoso hasta la ciudad, así como las plataformas que se elevaban desde los campos hasta la población, sujetas por cuerdas que, debido a la distancia, resultaban demasiado delgadas para divisarlas. Cuando el barco costeó cerca del extremo suroriental de Lenidia y viró hacia el norte, la joven se dio la vuelta para seguir contemplando la ciudad hasta que desapareció de la vista. Burgo de Ror casi le dañaba la vista; no era de extrañar que Po procediera de un lugar tan resplandeciente, de una tierra de una belleza tan espectacular.
El barco continuó costeando alrededor del reino insular, primero hacia el norte y después hacia el oeste, sin que Katsa parpadeara apenas. Contempló playas blancas, a veces a causa del color de la arena y otras veces por la presencia de la nieve; montañas que desaparecían ocultas en medio de nubes de tormenta; poblaciones con construcciones de piedra, camufladas en las rocas o suspendidas encima del mar, y árboles sobre un acantilado, desnudos de hojas, cuyos negros troncos contrastaban con el cielo invernal.
—Son árboles po —le indicó Parche cuando la joven se los señaló—. ¿Le explicó nuestro príncipe que las hojas se vuelven plateadas y doradas en otoño? Hace dos meses estaban preciosos.
—Son preciosos.
—Supongo que sí. Pero Lenidia se vuelve gris en invierno; en cambio, en las otras estaciones todo es una explosión de colores. Ya lo verá, alteza.
Katsa lo miró sorprendida y después se preguntó por qué le sorprendía tal afirmación. Lo vería si se quedaba allí una temporada y, probablemente, así lo haría, pero sus planes tras llegar al castillo de Po eran imprecisos. Eso sí, exploraría el edificio, lo fortificaría y descubriría los escondrijos; montaría turnos de guardia con la gente de que dispusiera; discurriría un plan y esperaría a tener noticias de Po o de Leck. Y al igual que el castillo, fortificaría la mente contra el asalto de cualquier noticia que oyera o pudiera llevar el veneno de las mentiras de Leck.
—Sé lo que ha pedido que hagamos, alteza —le dijo Parche, que seguía a su lado. En esta ocasión lo miró sorprendida de verdad. El primer oficial contemplaba con gesto grave los árboles que iban quedando atrás—. La capitana Faun me lo explicó —añadió—. Nos lo ha contado a algunos de nosotros, muy pocos. Quiere tener de su parte a varios hombres cuando llegue el momento de decírselo al resto de la tripulación.
—Entonces, ¿está usted de acuerdo? —preguntó la joven.
—Al final me convenció.
—Me alegro, aunque también lo lamento.
—No es culpa suya, alteza, sino de ese monstruo que es rey de Monmar.
Comenzó a caer una nevada ligera, y Katsa alargó las manos para recoger los copos.
—¿Qué cree usted que le pasa a ese hombre, alteza? —preguntó Parche.
Un copo se posó en el centro de la palma de Katsa, y ella cuestionó:
—¿Que qué le pasa? ¿A qué se refiere?
—Pues a que tiene que pasarle algo raro para que disfrute haciendo daño a la gente.
—Su gracia le da poder para hacerlo.
—Todo el mundo tiene de algún modo poder para herir a otros, pero eso no significa que lo lleve a la práctica —argumentó el oficial.
—No sé, no sé —repuso Katsa, que recordó a Randa, a Murgon y a los otros reyes y sus actos arbitrarios—. Mi opinión es que hay bastantes personas que son felices siendo tan crueles como se lo permite su poder, y no existe nadie tan poderoso como Leck en ese sentido. Ignoro por qué lo hace, pero sé que hay que poner fin a sus desmanes.
—¿Cree que él sabe dónde está usted, alteza?
Katsa se quedó mirando los copos que se deshacían al tocar el agua, y suspiró.
—Recorrimos caminos apenas transitados tras salir de Monmar —explicó—. No le contamos a nadie adónde íbamos hasta que subimos a este barco. Sin embargo… Nos vio a los dos, Parche, al príncipe Po y a mí, y nos identificó. Hay pocos sitios en los que podríamos ocultar a la niña, de modo que, antes o después, vendrá aquí a buscarla. He de hallar un lugar donde esconderla, ya sea dentro del castillo, a campo raso o incluso en alguna zona agreste de Lenidia.
—Las condiciones serán muy rigurosas hasta la llegada de la primavera, alteza.
—Sí, ya lo sé. En fin, es posible que no pueda darle comodidades, pero al menos la mantendré a salvo.
Po le había dicho que su castillo era pequeño, más semejante a una casona que a un palacio. Sin embargo, después de ver el espacio de cielo que ocupaba el castillo de Ror, Katsa se cuestionaba si lo que Po entendía por «grande» o «pequeño» significaba lo mismo que para otras personas. El castillo de Randa era grande; el de Ror, descomunal. Estaba por ver dónde encajaba el de Po.
Cuando por fin lo divisó, le complació, pues era pequeño o, al menos, lo parecía, visto desde su posición en lo alto de los aparejos. Estaba construido con piedra enlucida, sencillamente; y los balcones y los marcos de las ventanas se habían pintado de un color azul, acorde con el del cielo. No obstante, una única torre cuadrada, que se alzaba detrás del cuerpo principal de la construcción, sugería que era algo más que una casa grande.
Su situación, ni que decir tiene, distaba mucho de ser corriente, detalle que complacía a Katsa más incluso que su simplicidad: un acantilado emergía del agua y se alzaba hacia el cielo; en lo alto y al borde mismo de la pared vertical, el castillo se asomaba al mar. Parecía como si fuera a precipitarse a las aguas en cualquier momento, o como si el viento fuera capaz de apalancarse en alguna grieta de los cimientos y, de un soplo, derribar la edificación que, entre crujidos y gemidos, caería al mar. Ahora entendía por qué era peligroso salir a los balcones en invierno, puesto que algunos de ellos colgaban en el vacío.
Bajo el castillo, el mar rompía contra el acantilado, pero en la pared rocosa se distinguía un recoveco, una cala —una playa diminuta—, en la que las olas morían y depositaban espuma en la arena. Desde esa playa, una escalera ascendía por un lado del acantilado, lo rodeaba, y, desapareciendo en ocasiones, llegaba finalmente a un lateral del castillo, al pie de uno de aquellos vertiginosos balcones.
—¿Dónde atracaremos? —le preguntó Katsa a la capitana cuando hubo bajado de los aparejos.
—Hay una bahía al otro lado del cantil rocoso, un poco más allá de la playa. Allí fondearemos, alteza. Desde esa bahía, parte un camino que da la impresión de que te lleva en sentido contrario, alejándose del castillo, pero enseguida traza un recodo cerrado y conduce, colina arriba, a la fachada principal. Puede que haya nieve en la ladera, pero el camino se mantiene siempre despejado por si el príncipe regresa sin previo aviso.
—Lo describe como si lo conociera bien.
—Años atrás capitaneaba un barco más pequeño, alteza; era una nave de aprovisionamiento. Todos los castillos de Lenidia están situados en parajes muy bellos, pero créame si le digo que no es nada fácil abastecerlos. El camino hasta la puerta del castillo del príncipe Po es empinado.
—¿Con qué servidumbre cuenta el príncipe para su mantenimiento?
—Diría que con un número reducido, alteza. Pero le recuerdo que ahora el castillo es suyo y los criados están a su servicio, aunque usted siga hablando como si le pertenecieran a él.
Katsa lo sabía muy bien, y era una de las razones por las que no estaba deseosa de tener ese primer encuentro con los moradores del castillo. Por si fuera poco, además de la aparición de lady Katsa de Terramedia (una graceling tristemente célebre por ser la mano represora del rey Randa), poseedora del anillo de Po, contaban también los acontecimientos absurdos y trágicos que tendría que explicar sobre Leck y Cinérea, así como sus intenciones de convertir el castillo en una fortaleza y de cortar todo contacto con el resto del mundo. Katsa tenía la impresión de que el encuentro no iba a ir como una seda.
El sendero era tal cual lo había descrito la capitana Faun, y la ladera de la colina, empinada y con ventisqueros. No obstante, la mayor dificultad a la que se enfrentaron fue la inestabilidad de Gramilla, que caminaba en tierra firme casi con tanta torpeza como le ocurrió en el barco los primeros días de navegación. Por ello, Katsa la sostuvo mientras se dirigían hacia la fachada principal del castillo de Po. El viento soplaba racheado a sus espaldas y daba la sensación de que las subía en volandas colina arriba.
Desde la posición en la que se hallaban, no parecía que el castillo fuera tal, sino una casa alta y blanca en lo alto de una pendiente, provista de árboles inmensos que sombreaban un patio que sería agradable cuando hiciera mejor tiempo. Se distinguían también una gran torre que se erguía detrás de los árboles, amplios ventanales, tejados muy altos, un corredor cerrado —como mínimo—, así como establos a un lado y un jardín helado al otro. Pero no había ningún indicio, mientras los oídos no captaran el sonido del romper de las olas, de que detrás del edificio hubiera un cantil a plomo que penetraba en el mar.
Llegaron por fin a lo alto de la colina, y una racha de viento las empujó al interior de un patio enlosado con baldosas de colores, donde Gramilla suspiró aliviada al pisar la lisa superficie. Se acercaron al edificio, y Katsa alzó el puño para llamar a la gran puerta de madera del hogar de Po. Antes de que tuviera tiempo de hacerlo, la puerta se abrió de par en par y una bocanada de aire cálido les acarició la cara. Ante ellas se encontraba un lenita entrado en años y vestido de criado, con librea de color marrón.
—Sean bienvenidas —saludó—. Por favor, entren al recibidor, deprisa —les apuró el hombre, puesto que Katsa se había quedado inmóvil, atónita por la premura del recibimiento—. Estamos dejando que se escape el calor.
Las hizo pasar al oscuro vestíbulo y, de una primera ojeada, Katsa apreció el alto techo, una escalera que subía hacia corredores balaustrados y al menos tres chimeneas encendidas. Gramilla se le cogió del brazo para mantener el equilibrio.
—Soy lady Katsa de Terramedia —se presentó la joven, pero el hombre les hizo un gesto con la mano para que lo siguieran hacia una puerta de doble hoja.
—Vengan por aquí —dijo—, mi señor las está esperando.
Katsa se quedó boquiabierta por la noticia, y, mirando al hombre con detenimiento e incredulidad, le espetó:
—¡Su señor! ¿Quiere decir que se encuentra aquí? ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Dónde está?
—Por favor, mi señora —repitió el hombre—, por aquí. Toda la familia está en la sala de recibir.
—¡Toda la familia!
El hombre señaló con las manos la puerta que tenían delante. Katsa miró a Gramilla y comprendió que la estupefacción de la niña debía de ser un reflejo de la suya propia. Claro que había transcurrido tiempo de sobra para que Po llegara al castillo, porque ellas dos pasaron siglos en las montañas. Sin embargo, ¿cómo lo había logrado en su estado? ¿Y cómo había abandonado su escondrijo sin que lo vieran? ¿Por qué…? ¿Cómo…?
El sirviente las condujo hacia la puerta y Katsa intentó formular alguna pregunta, cualquiera que fuera.
—¿Cuánto hace que llegó el príncipe? —inquirió.
—La princesa acaba de llegar —contestó el hombre, y antes de que Katsa tuviera tiempo de preguntarle qué había querido decir con esas palabras, abrió la puerta.
—Maravilloso —dijo una voz desde dentro de la estancia—. ¡Bienvenidas, queridas! ¡Entrad y ocupad vuestro lugar de honor en nuestro alegre círculo!
Era una voz familiar. Katsa sujetó a Gramilla, que emitió un gemido ahogado; la sostuvo porque, de no hacerlo, la niña se habría derrumbado. Alzó la vista hacia los desconocidos sentados alrededor del perímetro de una sala alargada; al fondo, sonriente y mirándolas de forma calculadora con el único ojo de que disponía, se hallaba el rey Leck de Monmar.