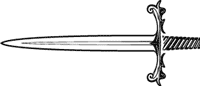
Capítulo 29
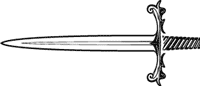
Capítulo 29
Siguieron las estribaciones de las montañas monmardas y apremiaron al pobre caballo a continuar hacia el sur. De vez en cuando cabalgaban por terreno despejado, pero la mayor parte de las veces les frenaban el paso riscos, crestas y cascadas, sitios donde los cascos del caballo no encontraban agarre. En esos tramos, Katsa tenía que desmontar, retroceder y conducir al animal hacia un terreno más bajo. Entonces el vello de la nuca se le erizaba, cualquier sonido la ponía en tensión y no volvía a respirar tranquila hasta que remontaban la pendiente un trecho. En las zonas bajas, el terreno daba paso a la fronda, y Katsa sabía que el bosque debía de estar abarrotado de soldados de Leck.
El ejército peinaría la espesura, la calzada del Puerto y el terreno comprendido entre una y otra; rastrearían el desfiladero de montaña en la frontera con Meridia y Elestia; acamparían en Porto Mon y vigilarían los barcos que entraban y salían en busca de cualquier embarcación, en la que podrían haber escondido a la hija secuestrada del rey.
No, no iban bien. El día daba paso al anochecer cuando Katsa comprendió que se estaba engañando. Porque los soldados registrarían todos los barcos, tanto si eran sospechosos como si no, así como los edificios de la ciudad portuaria; rastrearían asimismo el litoral al este de Porto Mon y al oeste de las montañas; inspeccionarían cualquier embarcación que se aproximara, aunque fuera por casualidad, a la costa monmarda, y desarmarían pieza a pieza todos los barcos lenitas. Y dentro de un par de días, Gramilla y ella compartirían el terreno al pie de los picos monmardos con multitud de soldados de Leck. Sólo había dos medios para salir de Monmar: el mar o el desfiladero de montaña limítrofe con Meridia y Elestia. Si no se localizaba a los fugitivos en la calzada del Puerto ni en el bosque, ni aparecían en el desfiladero, ni en Porto Mon o a bordo de un barco, Leck sabría que se hallaban en las montañas, atrapados entre el mar y la espesura, teniendo a la espalda las cumbres que constituían la frontera entre Monmar y Meridia.
Al caer la noche, Katsa preparó una pequeña fogata pegada a una pared rocosa.
—¿Estás cansada? —le preguntó a Gramilla.
—Sí, pero no demasiado —contestó la chiquilla—. Estoy acostumbrándome a dormir a lomos del caballo.
—Pues esta noche tendrás que dormir así otra vez porque debemos seguir adelante —comentó Katsa—. Dime, princesa, ¿qué sabes sobre esta parte de la cordillera?
—¿La que nos separa de Meridia? Casi nada. No creo que haya nadie que sepa gran cosa de estas montañas; son pocos los que se han internado en ellas, excepto por el norte, claro, donde está el desfiladero.
Katsa se quedó pensativa un momento y después rebuscó en las bolsas, hasta dar con un rollo de mapas que extendió sobre su regazo para ojearlos. Era evidente que Raffin había creído a pies juntillas a Po cuanto éste dijo que no sabía hacia dónde se dirigían. Fue pasando mapas de Nordicia y Oestia, de Burgo de Drowden y de Burgo de Birn; uno de Meridia, otro de Burgo de Murgon y muchos de diversas zonas de Monmar. Al fin entresacó uno de esos mapas, que se enroscó al retirarlo del montón, y lo puso en el suelo, junto a la lumbre; colocó piedras en los bordes y en las puntas para que se mantuviera extendido. Después se acuclilló y observó a la princesa, que se ocupaba de vigilar las perdices puestas sobre la lumbre.
En los siete reinos había gente de ojos grises y cabello oscuro, así que esos rasgos de Gramilla no eran insólitos. Sin embargo, incluso a la tenue luz de la fogata, destacaba; quizá fuera por la nariz recta y el trazo firme y sereno de la boca, o por el espesor de la melena o la forma en que el cabello crecía hacia atrás dejándole la frente despejada. Katsa no acababa de captar a qué se debía, pero era consciente de que, incluso sin los aros en las orejas ni los anillos en los dedos, la niña tenía algo en su apariencia que delataba su ascendencia lenita, algo que no tenía que ver precisamente con el color oscuro del cabello o con los claros ojos grises.
En un reino donde se buscaba desesperadamente a una niña de diez años, de madre lenita, sería muy difícil enmascarar a Gramilla, incluso después de que hicieran lo que era obvio: cortarle el cabello, cambiarle la ropa y convertirla en un chico.
Y enmascarar a Katsa no sería menos problemático, puesto que ésta no resultaba un chico tan convincente a la luz del día como de noche. Y tendría que taparse el ojo verde de algún modo. Así que un muchacho de rasgos afeminados (de un ojo de color azul intenso y el otro tapado con un parche), acompañado por un niño lenita que tenía a su cargo, llamarían tanto la atención a la luz del día que no superarían la prueba. Pero tampoco podían arriesgarse a viajar sólo de noche porque, aun en el caso de que consiguieran llegar a Porto Mon sin que las descubrieran, una vez allí las reconocerían en cuanto las vieran. Entonces las prenderían, y a Katsa no le quedaría otra opción que dedicarse a matar gente. O bien tendría que requisar o robar una embarcación, ella, que no sabía absolutamente nada sobre barcos. Pero esa acción también llegaría a oídos de Leck y sabría con toda exactitud dónde buscarlas.
Apartó la vista de la princesa para estudiar el mapa que tenía delante, extendido en el suelo; era de la frontera natural entre Meridia y Monmar, las infranqueables cumbres monmardas. De haberse encontrado Po allí, habría sospechado lo que estaba pensando. Katsa imaginó la terrible discusión que habrían sostenido. Y la imaginó a propósito, porque la ayudaría a tomar una decisión. Cuando acabaron de cenar, la joven enrolló los mapas, recogió las cosas y lo ató todo a la silla.
—Reanudamos la marcha, Gramilla; monta. No podemos desperdiciar las horas de la noche, hemos de seguir adelante.
—Po te advirtió que no agotaras al caballo —dijo la niña.
—El caballo va a disfrutar de un descanso completo dentro de poco. Nos dirigimos hacia las montañas, y cuando lleguemos un poco más arriba, lo dejaremos en libertad.
—¿Hacia las montañas? ¿Qué quieres decir?
Katsa esparció la ceniza de la lumbre y con la daga hizo un agujero en la tierra para meter los huesos de la cena.
—En Monmar no hay ningún lugar seguro para nosotras. Vamos a cruzar la cordillera para entrar en Meridia.
Gramilla se había quedado quieta junto al caballo y la miraba estupefacta.
—¿Cruzar la cordillera? ¿Esas cumbres de ahí?
—Sí. El desfiladero de montaña en la frontera septentrional estará vigilado. Hemos de encontrar nuestro propio desfiladero, alguna quebrada por donde cruzar al otro lado desde aquí.
—Nadie cruza estas montañas, ni siquiera en pleno verano —argumentó la niña—. Y casi es invierno. No tenemos ropas de abrigo, ni más útiles que tu daga y mi cuchillo. Es imposible. No sobreviviríamos.
Katsa tenía la respuesta preparada, aunque ignoraba los detalles. Alzó en vilo a la niña, la montó en la silla, y, subiéndose detrás de ella, hizo girar al caballo hacia el oeste.
—Yo te mantendré con vida —afirmó.
En realidad no tenían sólo un cuchillo y una daga para lograr atravesar las cumbres monmardas hacia Meridia, sino que contaban con esas armas y un rollo de cuerda, una aguja, un poco de cordel, los mapas, parte de las medicinas, casi todo el oro, un poco de ropa de repuesto, la manta raída que llevaba Gramilla encima, las alforjas, la silla de montar y una brida. Además, tendrían cualquier cosa que Katsa pudiera capturar, matar o elaborar con sus propias manos mientras ascendían. Eso incluía lo que era primordial, lo primero de la lista: las pieles de algún animal para proteger a la pequeña del persistente frío que hacía a la altura en que se hallaban y del frío mordiente que encontrarían más arriba. E igualmente importante era que no dispondría de mucho tiempo para pensar, porque cuando recapacitaba, dudaba de su decisión.
Se dijo que haría un arco y quizá raquetas para andar por la nieve, como las que utilizó una o dos veces, en invierno, en los bosques cercanos a Burgo de Randa. Creía recordar cómo eran y cómo se usaban.
Cuando el cielo empezó a clarear y a adquirir color, Katsa bajó a la pequeña del caballo y durmieron más o menos una hora, acurrucadas una contra otra en una hendidura de la roca tapizada de musgo, mientras el sol las alumbraba. Katsa se despertó a causa del castañeteo de los dientes de Gramilla. Debía despertarla para ponerse en marcha; y antes de que el día llegara a su fin, tendría que haber dado con una solución para atajar el frío que no daba tregua a la pequeña.
Gramilla parpadeó, deslumbrada por la luz, y dijo:
—Estamos a más altura; hemos ascendido durante la noche.
—Sí, así es —confirmó Katsa, que le tendió lo que quedaba de la cena.
—Sigues con la idea de que crucemos las montañas.
—Es el único lugar de Monmar en el que Leck no nos buscará.
—Porque sabe que estaríamos locas si lo intentáramos.
Había un ligero timbre malhumorado en el tono de la niña, el primer indicio de queja desde que Katsa y Po la encontraron en el bosque. Bien, estaba en su derecho. Tenía frío, estaba cansada, su madre había muerto… Katsa extendió el mapa de las cumbres monmardas sobre el regazo y no le contestó.
—En las montañas hay osos —apuntó Gramilla.
—Los osos están dormidos hasta la primavera.
—Hay otros animales: lobos, pumas… Animales que no tenéis en Terramedia y más nieve de la que hayas visto nunca. No sabes lo que son estas montañas.
En el mapa había dibujado un sendero entre dos picos, que parecía ser la ruta menos complicada para cruzar a Meridia.
«Desfiladero de Grella», rezaba el letrero garabateado; probablemente, era la única ruta a través de las cumbres que había recorrido alguien.
Katsa enrolló los mapas y los guardó en una de las alforjas. Montó de nuevo a la pequeña en la silla.
—¿Quién es Grella? —preguntó.
Gramilla soltó un bufido y no dijo nada. Katsa se montó detrás de ella y cabalgaron varios minutos antes de que la chiquilla respondiera.
—Grella fue un montañero y explorador monmardo muy famoso. Murió en el desfiladero que lleva su nombre.
—¿Era un graceling?
—No. No estaba dotado con una gracia, como tú, pero sí estaba igual de loco.
La pulla del comentario no surtió efecto en Katsa. No había ningún motivo para que Gramilla creyera que una graceling, que había visto montañas por primera vez no hacía mucho tiempo, sería capaz de conducirlas por el desfiladero de Grella. Ni siquiera la propia Katsa estaba segura de conseguirlo, pero si sopesaba el peligro que representaba el rey de Monmar contra el peligro de osos, lobos, tempestades de nieve y hielo, tenía la certeza más absoluta de que su gracia estaba mejor preparada para afrontar los retos de la montaña. Así pues, Katsa no replicó, pero tampoco cambió de idea.
Cuando empezó a soplar el viento y notó que Gramilla tiritaba, la ciñó más contra sí y le tapó las manos con las suyas, mientras el caballo subía a trompicones. A todo esto, Katsa pensó en la silla de montar; si la abría, la mojaba y la sacudía, el cuero se flexibilizaría, y con ella haría una burda chaqueta para Gramilla o quizás un pantalón. No había razón para desperdiciarla si era capaz de elaborar una prenda que diera calor; además, dentro de muy poco tiempo el caballo ya no la necesitaría.

Ascendían a ciegas, incluso de día, sin saber con qué se encontrarían, porque las pendientes y los árboles que se alzaban ante ellas les impedían ver el terreno que había más adelante. Katsa capturaba ardillas, peces y ratones para la comida; y si tenía suerte, conejos. Todas las noches, sentada junto a la fogata, la joven estiraba y secaba las pieles de los animales que comían; con los aceites del pescado y la grasa de los otros animales restregaba los cueros. Por fin juntó las pieles e hizo pruebas con ellas una y otra vez, hasta que consiguió confeccionarle a la niña una tosca capucha de pieles, de la que pendían unos largos extremos para enrollarlos al cuello a modo de tapaboca.
—Tiene una apariencia un tanto extraña —comentó Katsa cuando terminó la capucha, y la niña se la probó—. Pero me parece que la vanidad no es uno de tus rasgos, princesa.
—Huele raro, pero da calor —contestó Gramilla.
Eso era lo único que Katsa necesitaba saber.
El terreno se fue haciendo más abrupto y la maleza adquirió un aspecto más agreste y extremado. De noche, mientras la fogata crepitaba y Gramilla dormía, Katsa oía ruidos y roces en la maleza de alrededor del campamento, que no había notado hasta entonces, ruidos que ponían nervioso al caballo. A veces, no muy lejos, también oía aullidos que despertaban a la niña y la impulsaban a arrimarse a Katsa, temblorosa, aduciendo pesadillas sobre extraños monstruos aulladores y, de vez en cuando, sobre su madre. Pero como no parecía inclinada a entrar en detalles, Katsa no la importunó para que se los explicara. En una de esas noches, en que los aullidos de los lobos empujaron a la chiquilla a aproximarse a Katsa, ésta dejó el palo que rebajaba con el cuchillo para hacer una flecha y rodeó a Gramilla con el brazo; frotó con mucho cuidado las agrietadas manos de la pequeña para que entraran en calor, y mientras tanto —porque estaba pensándolo— empezó a hablarle de su primo Raffin, a quien le encantaba el arte de la medicina y sería diez veces mejor rey de lo que era su padre; y también le habló de Helda, que se había hecho amiga suya cuando nadie más quería serlo; y del Consejo, y de la noche en la que Giddon, Oll y ella habían rescatado al abuelo de Gramilla, y ella misma sostuvo una reyerta con un desconocido en los jardines del palacio de Murgon, donde lo dejó tirado en el suelo, inconsciente… Un desconocido que resultó ser Po.
Gramilla rio al escuchar aquella historia, y asimismo Katsa le contó cómo se habían hecho amigos Po y ella, mientras Raffin cuidaba del abuelo para que recobrara la salud. Y le explicó que ella acompañó a Po hasta Meridia para desentrañar la verdad que había tras el secuestro, y cómo siguieron las pistas hasta Monmar, las montañas, el bosque… y al fin la encontraron a ella.
—No te pareces a la persona de la que cuentan tantas cosas… —comentó la chiquilla—. Cosas que oía sobre ti antes de conocerte.
Katsa se preparó para aguantar el hervidero de recuerdos que nunca parecían perder vigencia y siempre lograban que se sintiera avergonzada.
—Esas cosas son ciertas —dijo—. Soy esa persona.
—Pero ¿cómo es posible? Tú nunca le romperías el brazo a un hombre inocente ni le cortarías los dedos.
—Realicé esos actos para cumplir las órdenes de mi tío cuando todavía me tenía controlada —admitió.
En ese momento Katsa experimentó de nuevo la certeza de que hacían lo correcto al subir hacia el desfiladero de Grella, el único sitio a donde Leck no las seguiría. Porque no podría proteger a Gramilla si no tenía voluntad propia. Estrechó un poco más a la niña contra sí.
—Debes saber que mi don no es sólo la lucha, pequeña; mi gracia es la supervivencia. Yo te salvaré llevándote a través de estas montañas.
La chiquilla no contestó, pero apoyó la cabeza en el regazo de Katsa, rodeó la pierna de la joven con el brazo y se acurrucó contra ella. Se quedó dormida así, al son del aullido de los lobos, y Katsa no quiso reanudar la tarea de hacer la flecha para no despertarla. Dormitaron juntas frente a la fogata; cuando Katsa despertó, sentó a la niña en el caballo, tomó las riendas y condujo al animal ladera arriba en plena noche monmarda.
Cuando se hizo de día, el terreno se había vuelto tan abrupto que era impracticable para el caballo. Katsa no quería matarlo, pero no le quedó más remedio que planteárselo, y se dijo que aprovecharía la piel para obtener cuero. No obstante, si lo dejaban suelto, deambularía por las estribaciones y daría una pista a los soldados que lo encontraran sobre el paradero de las fugitivas. Por otro lado, si lo mataba, les sería imposible deshacerse de todo el cuerpo y tendrían que abandonar los restos en la ladera, como alimento de alimañas y carroñeros; si los soldados encontraban los huesos pelados, sería una señal mucho más precisa para indicarles su posición y la dirección tomada, que si se topaban con un animal vivo. Con cierto alivio, Katsa decidió dejarlo vivo. Le quitó, pues, las alforjas, la silla y la brida, le desearon mucha suerte y lo animaron a alejarse.
Siguieron el ascenso a pie ayudándose con las manos; Katsa auxiliaba a Gramilla en los tramos más empinados y la aupaba a rocas demasiado grandes para trepar por ellas. Por suerte, el día que bajó las murallas de su castillo descolgándose por las sábanas, Gramilla se puso unas buenas botas. Sin embargo, no dejaba de tropezarse con los vuelos del andrajoso vestido. Al fin, Katsa le cortó la falda y preparó una especie de pantalón tosco. A partir de ahí, la niña avanzó más deprisa y sin tantas dificultades. El cuero de la silla era más duro de lo que Katsa había imaginado, por lo que tuvo que luchar a brazo partido con él por las noches, mientras Gramilla dormía. Finalmente, decidió cortar cuatro medias perneras para la chiquilla, una para cada parte inferior de las piernas y las otras dos para los muslos, y las unió con correas por encima de los pantalones. Ofrecía un aspecto muy cómico, pero la protegía en cierta manera contra el frío y la humedad. Y eso era necesario porque a medida que ascendían, esforzándose mucho, cada vez nevaba con mayor frecuencia.

La comida escaseaba. Por ello, Katsa no desestimaba ningún animal; si algo se movía, lo cazaba. Ella comía poco y le daba casi todo a Gramilla, que lo engullía con voracidad. Con las primeras luces de cada amanecer, Katsa le quitaba las botas a la niña y le examinaba los pies, por si tenía ampollas, y las manos para asegurarse de que no había señales de congelación en los dedos; le untaba con ungüento la piel agrietada y le tendía la cantimplora con agua cada vez que hacían un alto para descansar. Y esos altos se producían con mucha asiduidad porque Katsa sospechaba que la cría preferiría desplomarse antes que admitir que estaba cansada.
Ella no sentía cansancio y notaba la fuerza de brazos y piernas, así como su agilidad y presteza habituales. En cambio, la agobiaba mucho la lentitud del paso que llevaban y, a veces, le entraban ganas de echarse al hombro a la niña y subir la ladera de la montaña corriendo a toda velocidad. Sin embargo, intuía que, para superar finalmente esas montañas, iba a necesitar hasta la última brizna de la fuerza que su gracia le proporcionaba y, por ende, no debía agotarse antes de tiempo. Así que dominó la impaciencia lo mejor que pudo y concentró todas las energías en cuidar a la princesa.
A decir verdad, el puma fue un regalo al aparecer, precisamente, cuando empezaba la primera tormenta de nieve seria que afrontaron.
Las nubes se acumulaban sin cesar, la tempestad se estuvo preparando a lo largo de la tarde, y los copos de nieve fueron en aumento y se hicieron punzantes. Katsa se detuvo a acampar en el primer sitio factible que encontró: una cresta profunda en la montaña, protegida por un saliente rocoso. Gramilla buscó leña y ella, con la daga metida en el cinturón, salió a buscar algo para comer.
Fue camino arriba y dio con una trocha que había por encima de la capa rocosa que formaba el techo de su refugio. Alerta a cualquier movimiento que se produjera, se encaminó hacia un grupo de los árboles de aquellas montañas, que crecían rectos hacia el cielo y cuyas raíces se aferraban más a las piedras que a la tierra.
Lo primero que percibió fue una leve oscilación por el rabillo del ojo, una oscilación de color marrón, en lo alto de un árbol, que se curvaba y se mecía; un movimiento de algún modo distinto a la forma en que se movería la rama de un árbol. Y aquella rama se mecía de forma rara… En realidad se cimbreaba, pero no como agitada por el viento, sino como si algo grande la hundiera bajo su peso.
El cuerpo de Katsa reaccionó más deprisa que la mente al identificar al depredador y reconociéndose a sí misma como la presa y, al instante, la joven tenía la daga en la mano. El gran felino saltó rugiendo y Katsa le lanzó la daga al vientre para, acto seguido, arrojarse al suelo y rodar sobre sí misma, pero las garras del felino le laceraron un hombro. El animal se le tiró encima con rapidez, la empujó con las enormes zarpas y la inmovilizó de espaldas en el suelo, gruñendo, enseñando los dientes y asestando zarpazos tan deprisa, que Katsa se las vio y se las deseó para no acabar con el pecho y el cuello hechos trizas. Se debatió con la fuerza que le proporcionaba la desesperación, empujando con los antebrazos y apartando la cabeza en el preciso momento en que los dientes de la bestia daban una dentellada donde un momento antes ella tenía la cara. El felino le asestó un zarpazo brutal en el torso y se le lanzó a la garganta; Katsa lo aferró por la nuca chillando al tiempo que se apartaba del rostro las mandíbulas que no paraban de dar dentelladas, y el animal se empinó sobre ella y le propinó zarpazos en los brazos. A todo esto, Katsa vio brillar algo en el vientre del felino y se acordó de la daga. El puma volvió a atacar intentando morderla, pero ella lo esquivó y le asestó un puñetazo en el hocico; retrocedió un instante, sorprendido, y en ese breve lapso la joven alargó la mano hacia la daga, desesperada; la fiera atacó una vez más, pero Katsa le clavó el arma en la garganta.
El animal emitió un sonido horrible y una especie de borboteo; después se desplomó sobre la joven y las zarpas se le espatarraron a los costados de Katsa. El silencio cayó sobre la montaña; el puma estaba muerto. Katsa le dio un empujón y se lo quitó de encima; se incorporó sobre el codo derecho y se limpió con nieve la cálida sangre del animal que le cegaba los ojos. Al tantearse el hombro izquierdo, hizo un gesto de dolor y contuvo una enorme y repentina irritación, porque pensó que a lo mejor tenía una herida que las obligaría a retrasarse. Entonces se desató la chaqueta y resopló con fastidio al ver los desgarrones del pecho que le escocían tanto como los del hombro. Y descubrió más tajos y desgarrones por los pinchazos que sentía a cada movimiento que hacía: cortes pequeños en el cuello, a lo largo del estómago y en los brazos, y tajos más profundos en los muslos, donde el felino la había sujetado con las garras traseras.
Bien, no había motivo para quedarse allí tirada compadeciéndose de sí misma, mientras nevaba con mayor intensidad. El enfrentamiento le había ocasionado heridas y molestias, pero también les había proporcionado comida que les duraría bastante tiempo, así como pieles para la chaqueta que tanto necesitaba Gramilla.
Se puso de pie y se quedó mirando el enorme felino que yacía muerto y ensangrentado ante ella. La cola… Sí, eso era lo que había visto de reojo meciéndose y enroscándose en el árbol; el primer indicio que le había salvado la vida. De cabeza a cola, el animal era más largo que lo que ella medía de estatura, y Katsa imaginó que también pesaría bastante más que ella; el cuello era grueso y fornido; los hombros y el lomo, muy musculosos; los dientes, tan largos como los dedos de la joven, y las garras, más largas aún. Se le ocurrió que no lo había hecho tan mal en esa pelea a pesar de lo que Gramilla pensaría cuando la viera. Aquél no era el tipo de animal que habría elegido para enfrentarse en un combate mano a mano. Podría haberla matado.
Mientras un soplo de aire le arrojaba copiosos copos de nieve a la cara, cayó en la cuenta de que hacía mucho rato que había dejado sola a la niña. De manera que extrajo la daga del cuello del puma, la limpió en la nieve y se la metió en el cinturón. Luego giró al felino boca arriba, le asió las patas delanteras, una con cada mano, y, apretando los dientes para aguantar el dolor del hombro, arrastró al animal cuesta abajo, hacia la cueva.

Cuando Gramilla la vio llegar, echó a correr desde el campamento para ir a buscarla. La niña abrió los ojos de par en par y emitió un sonido ininteligible, como si se ahogara.
—Estoy bien, pequeña. Sólo me arañó.
—Estás llena de sangre.
—Casi toda es del puma.
La chiquilla meneó la cabeza y separó los jirones de la destrozada chaqueta de Katsa.
—¡Por todos los mares! —exclamó al verle los desgarrones del pecho—. Por todos los mares —repitió en un susurro, ante las heridas en los hombros, los brazos y el estómago de la joven—. Tendremos que coser algunos de estos cortes. Vamos a limpiarte las heridas; yo cogeré las medicinas.

Esa noche se apretujaron en el campamento; mientras tanto la fogata caldeaba el reducido espacio, cocinaba los filetes de carne de puma y secaba la piel leonada que pronto se convertiría en la chaqueta de Gramilla. La niña se ocupó de vigilar la carne que se asaba; y en cuanto al resto se lo llevarían congelado y les serviría durante el ascenso.
Nevaba cada vez con más fuerza; el viento arremolinaba los copos y los echaba a la lumbre, donde siseaban y se deshacían. Si la tormenta duraba, allí estaban bastante cómodas. Comida, agua, un techo y una lumbre; tenían cuanto necesitaban. Katsa cambió de postura para que el calor de las llamas le llegara y le secara la andrajosa ropa que había vuelto a ponerse después de lavarla, porque no tenía otra cosa con qué vestirse.
Mientras tanto se dedicaba a elaborar el arco largo que había empezado a preparar hacía unos días: dobló el cuerpo combado para probar la resistencia; cortó un trozo de cuerda para encordarlo y ató un extremo a una punta del arco y tiró con fuerza para llegar a la otra punta.
Al hacer ese movimiento, gimió a causa del dolor del hombro y por el que sintió en uno de los cortes del muslo al presionarlo con el arco.
—Si estar herido es esto, nunca entenderé por qué a Po le gusta tanto luchar conmigo. Si es así como se encuentra después de pelear, no lo entiendo.
—Ni yo entiendo casi nada de lo que hacéis ninguno de los dos —dijo la chiquilla.
Katsa se puso de pie y tensó la cuerda para probar. Luego recogió una de las flechas que había hecho con el cuchillo, la encajó en el arco y, en medio de la nevada, disparó a modo de prueba hacia un árbol que había enfrente de la cueva. La flecha se clavó en el tronco con un impacto seco y se hundió bastante.
—No está mal —opinó Katsa—. Servirá. —Salió a la intemperie y sacó de un tirón la flecha hincada en la madera; regresó al refugio, se sentó y se puso a construir más flechas—. Tengo que admitir que cambiaría un filete de carne de puma por una simple zanahoria o por una patata. ¿Te imaginas qué lujo será tomar una comida en una posada una vez que estemos en Meridia, princesa?
Gramilla se limitó a mirarla y siguió masticando la carne, sin responder. El viento gimió y el manto de nieve que se acumulaba fuera de la cueva ganó espesor. Katsa hizo otro tiro de prueba y salió bajo la tormenta a recoger la flecha. Cuando regresó y golpeó con las botas las paredes de piedra para quitarse la nieve de los pies, reparó en que Gramilla seguía observándola.
—¿Qué pasa, pequeña?
Gramilla hizo un gesto con la cabeza. Masticó un trozo de carne y se lo tragó. Acto seguido, retiró de la lumbre un filete, se lo pasó a Katsa y le dijo:
—No te comportas como si estuvieras herida. —Katsa se encogió de hombros. Mordió el trozo de carne y arrugó la nariz—. Yo también me he permitido fantasear con un trozo de pan —comentó Gramilla.
Katsa se echó a reír. La niña y la cazadora del felino se sentaron juntas, amigablemente, y escucharon el viento que soplaba fuera de la cueva de la montaña y arrastraba la nieve.