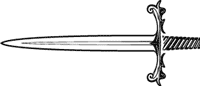
Capítulo 18
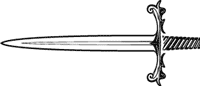
Capítulo 18
La posada se encontraba en un edificio grande y alto construido con maderos macizos. Cuanto más al sur se viajaba en dirección a Meridia, más recia y densa se veía la madera de los árboles y, por consiguiente, más resistentes e imponentes eran las casas y posadas. Katsa no había estado mucho tiempo en Meridia central; su tío la había enviado allí dos o tres veces nada más. Sin embargo, siempre le habían gustado las agrestes frondas y las sencillas y sólidas poblaciones, situadas demasiado lejos de las fronteras para verse envueltas en las majaderías de los reyes. Las paredes de aquella posada eran resistentes como los muros de un castillo, aunque más oscuras y cálidas.
Se sentaron a una mesa en una sala repleta de hombres instalados en otras mesas, unos muebles pesados y oscuros fabricados con la misma madera que la de las paredes. Era esa hora del día en que hombres de la villa y viajeros por igual entraban a montones en el gran comedor de la posada para conversar y bromear, mientras se tomaban una copa de alguna bebida fuerte. Ya había quedado atrás el instante de silencio que se adueñó de la sala cuando Po y Katsa entraron. Los hombres volvían a ser ruidosos y joviales, y si miraban a hurtadillas a la realeza graceling por encima del borde del vaso o girándose en la silla, al menos no lo hacían con descaro.
Po se recostó en el respaldo y revisó la estancia con aparente abandono; bebía una jarra de sidra mientras pasaba el dedo sobre el círculo húmedo que había dejado en la mesa el pie del recipiente. Apoyó el codo en la mesa, descansó la cabeza en la mano y bostezó. Katsa pensó que daba la impresión de que sólo necesitaba que lo arrullaran un poco para quedarse dormido. Una buena actuación. En ese momento Po le lanzó una rápida mirada y hubo un asomo de sonrisa; acto seguido, le dijo en voz baja:
—Creo que no nos quedaremos mucho en este establecimiento, porque en la sala hay hombres que ya están interesados en nosotros.
Po le había comunicado al posadero que ofrecerían dinero por cualquier información relacionada con el secuestro del príncipe Tealiff. Había hombres —en especial los emeridios si los súbditos eran como su monarca— que harían casi cualquier cosa por dinero. Cambiarían lealtades: revelarían secretos que habían prometido no desvelar y también se inventarían cosas, pero eso daba igual; para Po, una mentira podía descubrirle tanto como una verdad.
Katsa bebía a sorbitos al tiempo que recorría con la vista el mar de rostros masculinos. Los atavíos de los mercaderes destacaban de entre los apagados marrones y ocres de la gente de la villa. Ella era la única mujer que había en la sala, a excepción de una camarera agobiada —hija del posadero—, que se afanaba entre las mesas con una bandeja llena de copas y jarras. Era baja, morena y bonita, y un poco más joven que Katsa; no miraba a nadie mientras trabajaba ni tampoco sonreía, excepto a alguno que otro lugareño lo bastante mayor para ser su padre. Había servido las bebidas a Po y a Katsa en silencio y sólo dirigió una rápida y tímida ojeada al príncipe lenita. Casi todos los hombres de la sala la trataban con el debido respeto, pero a Katsa no le gustaban las sonrisas de los mercaderes a los que la chica servía en ese momento.
—¿Qué edad le calculas a esa chica? —le preguntó Katsa—. ¿Crees que estará casada?
Po observó la mesa de los mercaderes, bebió un sorbo y repuso:
—Dieciséis o diecisiete, imagino. No está casada.
—¿Por qué lo sabes?
—No, no lo sé; es una suposición.
—Pues no ha sonado como tal.
Impasible, Po continuó consumiendo su bebida. Katsa sabía que no había sido una suposición; y de súbito entendió cómo podía saber una cosa así con tanta certidumbre. Dedicó unos segundos a nutrir su irritación en nombre de todas las chicas que habían sentido admiración por él, sin saber que sus sentimientos ya no eran un asunto privado.
—No tienes remedio —dijo—. No eres mejor que esos mercaderes. Y, además, por el hecho de que la chica tenga ojos para ti no significa…
—Eso no es justo —protestó Po—. No puedo ignorar lo que sé; mi error fue revelártelo. No estoy acostumbrado a viajar con alguien enterado de mi gracia. Lo dije sin pensar lo injusto que sería para ella.
—Ahórrame tus confidencias. Si no está casada, no entiendo por qué su padre permite que sirva a esos hombres. No sé si está a salvo con ellos.
—Su padre se pasa casi todo el tiempo en el mostrador, así que nadie se atrevería a hacerle nada.
—Pero no está siempre, como ahora, por ejemplo. Y porque no la violenten, no quiere decir que la traten con respeto, o que no vayan a buscarla más tarde.
La chica rodeó la mesa de los mercaderes mientras servía sidra en las jarras. Cuando uno de los hombres fue a asirla del brazo, ella retrocedió, y los mercaderes prorrumpieron en carcajadas. El hombre hizo ademán de intentar atraparla y soltarla una y otra vez, tomándole el pelo. Sus amigos rieron más fuerte. Y entonces el hombre que estaba al otro lado de la chica le agarró la muñeca y no la soltó, lo que provocó un grito alborozado de los demás. La muchacha trató de soltarse, pero aquel individuo, sin dejar de reírse, la retuvo. Roja de vergüenza, sin mirar a ninguno de los mercaderes, siguió tirando del brazo; parecía un conejito asustado que hubiera caído en una trampa, y de repente Katsa se puso de pie. Po también se levantó y la sujetó por el brazo.
Durante un instante Katsa reparó en la extraña coincidencia; pero a diferencia de la camarera, ella podía librarse de la mano de Po; y, a diferencia del mercader, el lenita tenía una buena razón para asirla por el brazo. De cualquier modo, no sería necesario que Katsa se librara de él porque no hacía falta. El hecho de haberse levantado de la silla fue suficiente. La sala se sumió en un profundo silencio, el hombre soltó el brazo de la chica y se quedó mirando a Katsa, pálido y boquiabierto de miedo, una reacción tan familiar para la graceling como la percepción de su propio cuerpo. La camarera, que también la miraba de hito en hito, dio un respingo y se llevó la mano al pecho.
—Siéntate, Katsa —Po habló en voz baja—. Ya ha pasado. Siéntate.
Y así lo hizo. En la sala todos suspiraron aliviados y cesaron de contener el aliento. Poco después, el murmullo de las voces daba paso de nuevo a las charlas y a las risas. Pero Katsa no estaba convencida de que el asunto hubiera acabado. Quizá fuera así entre esa chica y esos mercaderes concretos, pero éstos continuarían su camino y se toparían con otras muchachas. Del mismo modo, un nuevo grupo de mercaderes llegaría al día siguiente a la posada y…

Esa noche, cuando Katsa se disponía a acostarse, dos jovencitas fueron a su habitación para cortarle el pelo.
—¿Es muy tarde, mi señora? —preguntó la mayor, que llevaba unas tijeras y un cepillo.
—No, qué va. Cuanto antes lo lleve corto, mejor. Pasad, por favor.
Eran jóvenes, más que la chica que servía en el comedor. La más pequeña, una chiquilla de unos diez u once años, cargaba con una escoba y un recogedor. Le indicaron a Katsa que se sentara y la rodearon con timidez; hablaban poco, como si no se atrevieran a respirar por hallarse cerca de ella, no porque estuvieran muy asustadas, exactamente, pero casi, casi. La chica mayor le soltó el cabello y le pasó los dedos por los enredos.
—Perdone si le hago daño, mi señora.
—No me lo harás. Y no hace falta que desenredes los nudos; lo quiero corto del todo, cuanto puedas. Como lo llevan los hombres.
Las dos chicas abrieron los ojos de par en par.
—Les he cortado el pelo a muchos hombres —dijo la mayor.
—Pues córtamelo igual que a ellos. Cuanto más corto lo dejes, más contenta estaré —la animó Katsa.
El tijereteo sonó en torno a las orejas de Katsa, que notó una creciente sensación de ligereza en la cabeza. Qué raro le resultaba girar el cuello sin sentir el tirón del pelo ni la pesada mata de cabello enmarañado meciéndosele detrás. La chica más joven sujetaba el recogedor y barría los mechones en el mismo instante en que caían al suelo.
—¿Es hermana vuestra la joven que sirve bebidas en el comedor? —les preguntó Katsa.
—Sí, mi señora.
—¿Cuántos años tiene?
—Dieciséis, mi señora.
—¿Y vosotras?
—Yo tengo catorce y mi hermana once, mi señora.
Katsa miró a la más joven, que barría el cabello con una escoba más grande que ella, y preguntó:
—¿No hay nadie en la posada que os enseñe a las chicas a protegeros? ¿Lleváis un cuchillo?
—Nos protegen nuestro padre y nuestro hermano —respondió la mayor.
Continuaron cortando y barriendo, y el cabello de Katsa siguió cayendo al suelo. Esta se estremeció ante la sensación desconocida de notar frío en el pescuezo, y se preguntó si otras chicas de Meridia, así como las de los otros reinos, llevarían cuchillos o si todas contaban con que sus padres y hermanos las protegerían de cualquier peligro.

Una llamada la despertó, y Katsa se sentó en la cama. El ruido procedía de la puerta medianera que comunicaba su cuarto con el de Po. No hacía mucho que se había quedado dormida y sólo era medianoche; por la ventana se colaba suficiente luz de luna para ver si no era Po quien había llamado, sino algún enemigo, y en ese caso dejarlo inconsciente de un golpe. Todas esas ideas le pasaron por la cabeza al mismo tiempo que se incorporaba en la cama.
—Katsa, soy yo —le llegó la voz de Po a través del ojo de la cerradura—. Es una cerradura doble, así que tienes que abrir también desde tu habitación.
Saltó de la cama. ¿Dónde estaría la llave?
—La mía estaba colgada al lado de la puerta —dijo él un instante después, y Katsa lanzó una mirada irritada en dirección hacia él.
»Supuse que buscabas la llave, no es que me lo haya revelado mi gracia. No hay razón para que te pongas de mal humor.
Katsa tanteó la pared y topó con la llave.
—¿No te pone nervioso vocear así? Podría oírte alguien y estarías dando a conocer tu preciada gracia a toda una legión de amantes que estuvieran en mi cuarto.
La risa de Po sonó amortiguada al otro lado de la puerta.
—Si hubiera alguien que me estuviera oyendo, lo sabría. Y si estuvieras acompañada por una legión de amantes, también lo sabría. Katsa… ¿Te has cortado el cabello?
—Maravilloso —resopló la joven—. Realmente maravilloso. Como si no fuera bastante no tener intimidad, resulta que percibes incluso mi cabello. Giró la llave en la cerradura y abrió la puerta de golpe.
Po se enderezó; llevaba una vela en la mano.
—¡Por todos los mares! —exclamó, y alzó la vela para que la luz le diera de lleno en la cara.
—¿Qué quieres, Po?
—Esa chica lo ha hecho mucho mejor que yo.
—Me vuelvo a la cama —dijo Katsa intentando cerrar de nuevo la puerta.
—Está bien, está bien. Escucha, creo que esos hombres, los mercaderes, los emeridios que molestaron a la chica del comedor, tienen intención de venir esta noche a hablar con nosotros.
—¿Cómo lo sabes?
—Sus habitaciones están debajo de las nuestras…
Ella meneó la cabeza con incredulidad y comentó:
—Nadie tiene intimidad en esta posada.
—Mi percepción de esos hombres es muy débil, Katsa. No percibo a todo el mundo hasta las puntas del cabello, como me pasa contigo.
—Pues qué gran honor para mí… ¿Y van a venir en plena noche?
—Sí.
—¿Tienen información?
—Eso creo.
—¿Confías en ellos?
—No mucho. Creo que vendrán enseguida, Katsa. Cuando lleguen, llamaré a tu puerta del pasillo.
—De acuerdo. Estaré preparada.
Se retiró de la puerta y la cerró. A continuación encendió una vela, se lavó la cara y se preparó para la visita nocturna de los mercaderes. Eran seis los hombres que le habían gastado bromas a la camarera. Y cuando Po volvió a llamar a la puerta de Katsa —la que daba al pasillo—, y ella la abrió, se encontró de nariz a boca con los seis individuos, acompañados por el príncipe lenita; cada uno de ellos portaba una vela encendida que les arrojaba una tenue luz sobre los barbudos rostros. Todos eran altos, de espaldas anchas, inmensos si los comparaba con ella, e incluso el menos corpulento era más alto y más fornido que Po. Menuda pandilla de matones. Fue tras ellos hasta la habitación del príncipe lenita.
—Alteza, señora, veo que están alertas y vestidos —dijo el mercader más grandote, mientras entraban en el cuarto de Po.
Aquél era el que había intentado asir a la chica por el brazo en primer lugar, y bromeó con ella.
A Katsa no le pasó inadvertido el tono de mofa empleado por el hombre al pronunciar sus títulos; sentía tan poco respeto por ellos como a la inversa. El otro que agarró a la chica por la muñeca estaba a su lado; por lo visto esos dos eran los que llevaban la voz cantante en el grupo. Se hallaban juntos en el centro de la habitación, frente a Po, mientras que los otros cuatro se quedaron relegados en un segundo plano.
Los seis individuos se habían situado bien desplegados. Katsa se desplazó hacia la puerta lateral que conducía a su habitación y se apoyó en ella, cruzada de brazos. Desde allí estaba a varios pasos de distancia de Po y de los dos cabecillas, además de ver con claridad a los otros cuatro tipos. Había tomado más precauciones de las necesarias, pero tampoco estaba de más que todos se dieran cuenta de que los vigilaba.
—Llevamos recibiendo visitas todo lo que va de noche —mintió Po con facilidad—. Ustedes no son los únicos viajeros de la posada que tienen información sobre mi abuelo.
—Tenga cuidado con los demás, alteza —dijo el más corpulento—. Los hombres mienten por dinero.
—Gracias por advertirme. —Po se recostó en la mesa que tenía detrás, con los hombros echados hacia delante y las manos metidas en los bolsillos. Katsa reprimió una sonrisa; le encantaba esa indolencia arrogante de su amigo.
—¿Qué información tienen para nosotros? —preguntó él.
—¿Cuánto pagará? —preguntó a su vez el hombre.
—Pagaré en consonancia con lo que valga la información.
—Somos seis.
—Se lo pagaré en monedas divisibles por seis, si es eso lo que desean.
—Lo que quiero decir, príncipe, es que no merece la pena perder el tiempo divulgando información si no nos compensa con una suma suficiente para seis.
Po eligió ese momento para bostezar, y cuando replicó al mercader, lo hizo con voz tranquila, incluso amistosa:
—No tengo intención de regatear sobre el precio porque todavía desconozco el alcance de su información. Serán justamente recompensados. Si eso no les satisface, pueden marcharse cuando gusten, con toda libertad.
El tipo se balanceó sobre los talones un momento y miró de reojo a su compañero. Este asintió con la cabeza, y el hombre carraspeó y masculló:
—De acuerdo. Tenemos información que vincula el secuestro con el rey Birn de Oestia.
—¡Qué interesante! —exclamó Po, y la farsa comenzó. El lenita hizo todas las preguntas que cualquiera haría si llevara a cabo un interrogatorio en serio. Por ejemplo, cuál era su fuente de información y si era de fiar; quién le había hablado de Birn y cuál era el motivo del secuestro, y si Birn había recibido ayuda de otros reinos. También inquirió si su abuelo, Tealiff, se encontraba en las mazmorras de Birn y qué vigilancia había en éstas—. Bien, señora —dijo Po tras echar una ojeada a Katsa—. Habrá que mandar aviso enseguida para que mis hermanos sepan que han de hacer averiguaciones sobre las mazmorras de Birn de Oestia.
—¿No van a viajar ustedes allí?
El hombre estaba sorprendido. Y decepcionado, probablemente, por no conseguir enviarlos a una misión infructuosa.
—Vamos al sur y después, al este —contestó Po—. A Monmar, a ver al rey Leck.
—Leck no tuvo nada que ver con el secuestro —afirmó el hombre.
—No he dicho lo contrario.
—Leck es inocente. Malgasta usted tiempo y energías buscando en Monmar, porque su abuelo está en Oestia.
Po bostezó de nuevo. Cambió de postura y se apoyó otra vez en la mesa, cruzado de brazos, antes de mirar con sosiego al hombre.
—No vamos a Monmar a buscar a mi abuelo —puntualizó—. Es una visita de cortesía. La hermana de mi padre es la reina de Monmar, a quien el secuestro le ha causado una angustia terrible. Queremos ir a visitarla y tal vez transmitamos a esa corte las consoladoras nuevas que acaban de darnos. Uno de los mercaderes que se encontraban en segundo plano se aclaró la garganta.
—Hay enfermedades allí, en la corte de Monmar —dijo desde su rincón. Po desvió la vista hacia él, con tranquilidad.
—No me diga.
—Yo tenía familiares al servicio de Leck —gruñó el hombre—. Familia lejana: dos chicas que trabajaban en el refugio del rey, unas primas mías, podría decirse… Bien, pues, murieron hace algunos meses.
—¿A qué se refiere con eso del refugio del rey?
—El refugio para animales de Leck. Rescata animales, alteza, como ya sabréis.
—Sí, claro, pero ignoraba que existiera un refugio.
El hombre parecía disfrutar siendo el centro de la atención de Po. Miró de soslayo a sus compañeros y alzó la barbilla.
—Bueno, alteza, hay centenares de animales, como perros, ardillas y conejos, que sangran por los tajos que tienen en el lomo y en el vientre.
—Tajos en el lomo y en el vientre —repitió despacio Po, que había entrecerrado los ojos.
—Ya sabe, como si hubieran topado contra algo afilado.
—Por supuesto… —Po se lo quedó mirando un momento—. ¿Y no tienen huesos rotos? ¿O alguna enfermedad?
El tipo lo pensó unos instantes antes de replicar:
—No me han llegado rumores de ese estilo, alteza. Tan sólo he oído hablar de montones de cortes y tajos que tardan en curar muchísimo tiempo. El rey tiene un equipo de críos que lo ayudan a cuidar a los animalillos hasta que se recuperan. Cuentan que está muy entregado a sus bestezuelas.
Po hizo una mueca, y, mirando de soslayo a Katsa, añadió:
—Entiendo. ¿Y sabe de qué enfermedad murieron esas chiquillas?
—Los niños no son muy fuertes —contestó el tipo encogiéndose de hombros.
—Hemos pasado a otro tema —los interrumpió el mercader corpulento—. Accedimos a darle información sobre el secuestro, no sobre eso otro. Tendremos que pedir más dinero para compensar.
—Y, en cualquier caso, me está entrando una enfermedad mortal llamada aburrimiento —agregó su compañero.
—Oh, ¿estás pensando en un pasatiempo más agradable? —preguntó el primero.
—Con otra compañía —dijo el tipo del rincón. Se echaron a reír los seis por algún chiste que sólo entendían ellos, aunque Katsa tuvo la impresión de saber de que se trataba.
—Lástima de padres protectores y alcobas cerradas con llave —comentó el otro en voz muy baja a sus amigos, aunque no lo bastante bajo para el aguzado oído de Katsa.
La joven se abalanzó sobre ellos antes de que las risotadas empezaran siquiera. Po la interceptó con tal rapidez que la muchacha comprendió que debía de haberse movido un instante antes que ella.
—Detente —le dijo él en voz queda—. Piensa. Respira hondo.
La impetuosa oleada de ira rompió sobre ella y se deshizo, y Katsa dejó que el cuerpo de Po se interpusiera en su camino hacia el mercader, hacia los dos, hacia los seis al completo, porque esos hombres eran iguales para ella.
—Es usted el único hombre de los siete reinos capaz de tener atada con correa a esta gata montesa —dijo uno de los dos cabecillas. Katsa no supo bien cuál de ellos lo había dicho, porque la distrajo el efecto que las palabras del tipo causaron en el semblante de Po—. Tenemos suerte de que su adiestrador sea tan sensato —continuó el mercader—. Y usted mismo es un hombre muy afortunado; las agresivas proporcionan más diversión si uno sabe controlarlas.
Po la miró sin verla. Sus ojos despedían fuego plateado y dorado, el brazo que la retenía se puso tenso, el puño se apretó, e hizo una inhalación profunda, en apariencia interminable. Katsa se dio cuenta de que estaba furioso y creyó que iba a golpear al hombre que había hablado. Durante una fracción de segundo sintió pánico, porque no sabía si impedírselo o ayudarlo. Se lo impediría. Tenía que hacerlo porque Po no razonaba en ese momento. Lo asió con fuerza por los antebrazos y pronunció mentalmente su nombre. Po, detente. Piensa, le dijo para sus adentros, igual que había hecho él en voz alta. Piensa. Po exhaló el aire muy despacio, tan despacio como lo había inhalado; enfocó la vista y la vio.
Después se volvió hacia los dos hombres —ni siquiera importaba cuál de ellos había hablado—, y les ordenó en voz muy baja:
—Fuera de aquí.
—No nos ha pagado…
Po dio un paso hacia ellos, y los hombres, a su vez, retrocedieron otro paso. El príncipe tenía los brazos caídos a los costados en una actitud tranquila y despreocupada que no engañó a ninguno de los que estaban en la habitación.
—¿Tienen la más remota idea de con quién están hablando? —les espetó—, ¿creen que van a recibir una sola moneda de mi bolsa cuando han osado hablarnos de ese modo? Tienen suerte de que los deje marchar sin romperles los dientes.
—¿Estás seguro de que no deberíamos hacerlo? —abundó Katsa mientras miraba a los ojos a un hombre tras otro—. Me gustaría hacer algo que les quitara de la cabeza la idea de tocar a la hija del posadero.
—No lo haremos —jadeó uno de los mercaderes—. No tocaremos a nadie, lo juro.
—Si lo hacen, lo lamentarán —advirtió Katsa—. Lo lamentarán el resto de su breve y miserable vida.
—No lo haremos, mi señora. No lo haremos. —Recularon hasta la puerta, pálidos, borradas las muecas burlonas de antes—. Era una broma, mi señora, lo juro.
—Fuera de aquí —repitió Po—. Consideren como pago que no morirán por insultarnos.
Los hombres se empujaron unos a otros en su afán por salir de la habitación. Po cerró tras ellos de un portazo y después apoyó la espalda en la hoja de madera y fue deslizándose hasta sentarse en el suelo. Se frotó la cara y suspiró muy hondo. Katsa tomó una vela de la mesa y se puso en cuclillas delante de él. Intentó calibrar el cansancio y la ira del hombre por la inclinación de la cabeza y la tensión de los hombros. Él se retiró las manos de la cara y apoyó la cabeza en la puerta; entonces observó el semblante de Katsa un momento.
—De verdad pensé que iba a hacer daño a ese hombre, mucho daño.
—No te creía capaz de ponerte tan furioso.
—Pues por lo visto, lo soy.
—Po, ¿cómo supiste que intentaba atacarlos? —cuestionó, como si se le acabara de ocurrir—. Mi intención era ir hacia ellos, no hacia ti.
—Sí, pero percibí que tu energía experimentaba un aumento repentino, y te conozco lo suficiente para deducir que era más que probable que le atizaras un golpe a alguien. —Esbozó una sonrisa desganada—. Algo que no se te puede reprochar es que tu comportamiento sea inconsecuente.
La joven soltó un resoplido y se sentó en el suelo cruzada de piernas, frente a él.
—¿Vas a decirme lo que has descubierto con esos hombres?
—Sí, claro. —Po cerró los ojos—. Lo que he descubierto… Verás, aparte de lo que comentó el tipo del rincón, casi nada de lo que dijeron era cierto. No era más que un juego, un engaño para sacarnos dinero por una información falsa; su forma de tomarse la revancha por el incidente en el comedor.
—Son mezquinos —opinó Katsa.
—Mucho, pero nos han ayudado, a pesar de todo. Se trata de Leck, Katsa, estoy seguro. El hombre mintió cuando dijo que Leck no era el responsable. Y no obstante… No obstante, percibí un detalle muy extraño al que no le encuentro sentido. —Negó con la cabeza y se ensimismó mirándose las manos, pensativo—. Es algo muy raro, Katsa. Noté que surgía en ellos una extraña… postura protectora.
—¿Qué quieres decir?
—Que era como si creyeran de verdad en la inocencia de Leck y quisieran salir en su defensa.
—Pero acabas de decir que es culpable.
—Lo es, y esos hombres lo saben, pero también le creen inocente.
—Eso no tiene ningún sentido.
—Sí, de acuerdo. Pero estoy seguro de lo que percibí. Te aseguro, Katsa, que cuando ese hombre dijo que Leck no era el responsable del secuestro, mentía. Pero cuando un momento después afirmó: «Leck es inocente», lo decía totalmente en serio. Él creía que decía la verdad. —Po alzó la vista al oscuro techo—. ¿Tendríamos, pues, que llegar a la conclusión de que Leck secuestró a mi abuelo, pero por alguna razón inocente? Eso es sencillamente imposible.
Para Katsa resultaba tan difícil entender lo que Po había descubierto, como los medios que le habían permitido descubrirlo.
—Nada de esto tiene sentido —susurró. Po salió de su abstracción un instante para centrar la atención en la joven—. Katsa, lo lamento. Esto tiene que haber sido agotador para ti. Puedo detectar muchas cosas en la gente que quiere engañarme, pero que ignora cómo proteger sus pensamientos y sentimientos, ¿sabes?
Katsa creía entenderlo. Renunció a tratar de encontrarle sentido a la idea de que el rey de Monmar era culpable e inocente a la vez, y se dio cuenta de que Po se sumía de nuevo en sus reflexiones, fija la mirada en las manos. Los mercaderes no habían sabido salvaguardar sus pensamientos ni sus sentimientos. Si lograr tal cosa era factible, ella, al menos, quería aprender a hacerlo. Notó entonces los ojos de Po clavados en ella y comprendió que la observaba.
—Hay cosas que consigues guardar para que no las perciba —comentó él. La joven se sobresaltó y acto seguido se centró en el vacío unos instantes—. Es decir, lo has hecho desde que descubriste mi gracia. Me refiero a que he detectado que te lo guardas… Ahora mismo lo estás haciendo y te aseguro que da resultado, porque mi gracia no me muestra nada. Siempre siento alivio cuando te sale bien, Katsa. En serio, no deseo arrebatarte tus secretos. —Se sentó derecho, animado por una idea—. Oye, podrías dejarme inconsciente; no te lo impediría.
—Ni hablar —rio Katsa—. Prometí no golpearte excepto en los ejercicios.
—Pero en este caso es en defensa propia.
—No lo es.
—Lo es —insistió Po con una vehemencia que hizo reír a Katsa otra vez.
—Prefiero fortalecer mi mente contra ti que dejarte sin sentido cada vez que pienso algo que no quiero que sepas.
—Sí, bien, yo también lo preferiría, de verdad, pero te doy permiso para dejarme fuera de combate si en alguna ocasión lo crees necesario.
—Ojalá no me lo dieras. Ya sabes lo impulsiva que soy.
—No me importa.
—Si me das permiso, probablemente lo haré, Po. Probablemente…
Él alzó la mano para interrumpirla.
—Es un modo de compensarte. Cuando luchamos, tú reprimes tu gracia, así que tienes derecho a defenderte.
A la joven no le gustaba, pero no podía negar que había un punto de lógica en el razonamiento de Po, ni podía pasar por alto su disposición, su bendita disposición, para renunciar a su gracia por ella.
—Vas a tener siempre dolor de cabeza —le previno.
—Tal vez Raffin incluyó su remedio para la migraña con las otras medicinas. Me gustaría cambiarme el pelo, ya que tú te lo has cortado. ¿No crees que el azul me sentaría bien?
Katsa rio de nuevo y se juró para sus adentros que no lo golpearía; y no lo haría, a menos que estuviera muy desesperada. En ese momento la vela que tenían en el suelo junto a ellos titiló y se apagó; se habían salido por completo del hilo de la conversación. Lo más probable era que al día siguiente, muy temprano por la mañana, emprendieran viaje hacia Monmar. La noche estaba avanzada y todo el mundo dormía en la posada. En cambio, allí estaban ellos, sentados en el suelo y riendo en medio de la oscuridad.
—Entonces, ¿salimos mañana hacia Monmar? —preguntó Katsa—. Nos quedaremos dormidos encima de los caballos.
—A mí seguro que me ocurre eso. Pero tú seguirás cabalgando, como si hubieses dormido varios días seguidos, o como si fuera una carrera para ver cuál de los dos llega primero a Monmar.
—¿Qué encontraremos cuando lleguemos allí, Po? ¿Tal vez un monarca que es inocente de actos de los que es culpable?
—Siempre me ha parecido raro que mis padres no sospecharan de Leck a pesar de conocer su historia. Y ahora, parece que esos hombres creen que es inocente del secuestro a pesar de saber que no lo es.
—¿Y no es posible que sea tan bueno en todo lo demás, que la gente le perdona las malas acciones o incluso ni las quiere reconocer?
Po se quedó unos segundos callado, y luego murmuró:
—Me había planteado… Se me ocurrió no hace mucho que… Que podría ser un graceling y poseer un don que cambiara la opinión que la gente tiene de él. ¿Existirá ese tipo de gracia? La verdad es que lo ignoro.
A ella ni siquiera se le había pasado por la cabeza, pero cabía la posibilidad de que estuviera tocado por la gracia. Faltándole un ojo, podría ser un graceling y nadie lo sabría jamás. Nadie lo sospecharía siquiera, pues ¿quién iba a recelar que tuviera una gracia si ese don, precisamente, controlaba la suspicacia?
—Podía poseer el don de engañar a la gente, de confundir a los demás con mentiras, unas mentiras que se propagaran de un reino a otro —sugirió Po—. Imagínate, Katsa… La gente difundiendo esos embustes con sus propios labios y transmitiéndolos a oídos crédulos; embustes absurdos que borran la lógica y la verdad, hasta llegar incluso a Lenidia. ¿Te imaginas el poder de una persona que poseyera semejante gracia? Tendría a su alcance crear la clase de reputación que quisiera para sí mismo; se apoderaría de cuanto deseara y nadie lo responsabilizaría nunca.
Katsa pensó en el chico que fue nombrado heredero y, poco después, el rey y la reina morían; pensó también en los consejeros que, teóricamente, se habían arrojado juntos al río, y en todo un reino de súbditos dolientes. Y en ningún momento se le ocurrió a nadie dudar de aquel chico que no tenía familia, ni pasado, ni sangre monmarda en las venas, pero que se había convertido en su rey.
—¿Y qué me dices de su bondad con los animales? —se apresuró a preguntar Katsa—. Ese hombre habló de animales a los que cura.
—Sí, eso es otra cuestión —dijo Po—. El mercader creía de verdad en la filantropía de Leck, pero ¿acaso soy yo el único a quien le resulta un poco extraño que en Monmar haya que rescatar tantos perros, ardillas y otros animales heridos con tajos y cortes? ¿Es que los árboles y las piedras son de cristal?
—Pero es un buen hombre si se ocupa de ellos.
Po observó a Katsa de un modo extraño, y le espetó:
—Lo estás defendiendo también en contra de lo que te dicta la lógica, igual que mis padres e igual que esos mercaderes. Tiene cientos de animales con cortes extraños que no se curan, Katsa, y niños a su servicio que mueren de enfermedades misteriosas, y tú no sientes el menor recelo.
Katsa comprendió que tenía razón; y la cruda verdad, con todo su horror escalofriante, se le abrió paso en la mente poco a poco. Y comenzó a asumir la noción de un poder que se extendía como un mal presentimiento, como una infección que se adueñaba de todas las mentes con las que entraba en contacto. ¿Qué gracia podía ser más peligrosa que la que nublaba la vista con un velo de falsedad? La joven se estremeció al pensar que dentro de poco se hallaría en presencia de ese rey. No se le ocurría qué defensa utilizaría contra un hombre capaz de embaucarla y convencerla de su inocencia y su buena reputación.
Entonces recorrió con la mirada la silueta de Po, oscura en contraste con la negrura de la puerta. Lo único que se vislumbraba era la camisa blanca, un gris luminoso en la oscuridad, y de súbito deseó verlo mejor. Po se levantó y tiró de ella para alzarla del suelo; la condujo hasta la ventana y la miró a la cara. La luz de la luna arrancó un destello argénteo en el ojo plateado y otro dorado en el aro de la oreja. Katsa no comprendía por qué había sentido tal ansiedad, ni por qué los rasgos de la nariz y de la boca del lenita o la preocupación que transmitían sus ojos podían confortarla.
—¿Qué ocurre? —preguntó Po—. ¿Qué te preocupa?
—Si Leck tiene esa gracia, como sospechas… —insinuó ella.
—¿Qué?
—¿Cómo voy a protegerme de él?
Po la observó intensamente unos segundos, muy serio, y replicó:
—Bueno, creo que eso será fácil. Mi gracia me protegerá de él y yo te protegeré a ti. Estarás a salvo conmigo, Katsa.
Ya acostada en la cama, a pesar del torbellino de pensamientos que se le agitaban en la mente, Katsa hizo un esfuerzo por dormirse. En un instante el huracán se calmó, y la joven se durmió, arropada con una manta de calma.