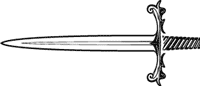
Capítulo 10
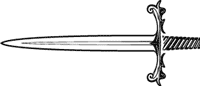
Capítulo 10
Era un adversario maravilloso. Katsa no podía con él, no lograba golpearlo cuando se lo proponía ni lo hacía con tanta fuerza como quería. Era tan veloz para esquivar o para detener un ataque, tan rápido en reaccionar… Y si la lucha acababa en una pelea cuerpo a cuerpo en el suelo, no conseguía zancadillearlo ni era capaz de inmovilizarlo con una llave.
Era mucho más fuerte que ella y, por primera vez en su vida, consideró como desventaja el tener menos fuerza. Hasta ese momento, nadie había conseguido acercársele lo suficiente para que tal circunstancia tuviera importancia.
La precisión del lenita para sintonizar con el entorno y con los movimientos de Katsa era tal, que también formaba parte del reto. Parecía saber siempre cómo iba a actuar la joven incluso cuando se hallaba detrás de él.
—Aceptaré que no goza de visión nocturna si admite que tiene ojos en la nuca —comentó Katsa en cierta ocasión cuando, al entrar en el salón de entrenamiento, Po la saludó sin haberse vuelto para identificarla.
—¿Qué quiere decir?
—Que siempre sabe lo que pasa a su espalda.
—Katsa, ¿se ha fijado alguna vez en el ruido que hace cuando entra en una habitación? Nadie abre las puertas como usted.
—Quizá su gracia le otorga un sentido de percepción acrecentado.
—Quizá, pero no mayor que el suyo.
Con todo, el príncipe lenita se llevaba la peor parte en los combates a causa de la flexibilidad y la energía inagotables de Katsa, y en especial, por su rapidez. Puede que no lo golpeara como hubiera deseado, pero lo machacaba. Y también el dolor lo afectaba más. En cierta ocasión hizo un alto en la lucha, mientras ella forcejeaba para inmovilizarle un brazo, las piernas y la espalda contra el suelo y él la golpeaba repetidamente en las costillas con la mano que le quedaba libre.
—¿No le duele esto? —preguntó Po entre jadeos y risas—. ¿Es que no lo siente? Le he dado unas doce veces y ni siquiera se ha inmutado.
La joven se sentó en cuclillas y se tanteó el punto donde le habían caído los golpes, debajo del seno.
—Duele, pero no mucho.
—Tiene huesos de piedra. Se marcha de las prácticas sin una magulladura ni un dolor, en tanto que yo me voy renqueando y me paso el día poniéndome hielo en las contusiones.
El príncipe no llevaba puestos los anillos cuando luchaban; había ido sin ellos desde el primer día de prácticas. Cuando Katsa arguyo que era una precaución innecesaria, él puso cara de inocencia fingida.
—Se lo prometí a Giddon, ¿recuerda? —respondió.
Y la práctica de ese día empezó con fintas y risas por parte de Po, mientras Katsa le lanzaba golpes a la cara.
Tampoco llevaban botas a raíz de que la joven le asestara un punterazo que lo alcanzó en la frente sin querer. En esa ocasión Po cayó al suelo, a gatas, y ella se dio cuenta de inmediato de lo que había ocurrido.
—¡Llama a Raff! —le gritó a Oll, que observaba el entrenamiento desde un lado del salón.
Arrancándose una de las mangas, Katsa sentó a Po en el suelo e intentó contener la sangre que le manaba de forma copiosa y se le metía en los ojos, que se le habían desenfocado. Cuando Raffin le dio vía libre para reanudar las prácticas unos días después, la joven insistió en que lucharan descalzos. Y, a decir verdad, a partir de entonces tuvo más cuidado con el rostro del príncipe lenita.
Casi siempre tenían una audiencia reducida —unos cuantos soldados o nobles— cuando realizaban las prácticas. Oll también iba cuando le era posible, porque le complacía mucho verlos luchar. Giddon iba asimismo, aunque siempre parecía ponerse de mal humor mientras observaba y nunca se quedaba mucho tiempo. Incluso Helda asistía de vez en cuando (era la única mujer que frecuentaba el salón de prácticas), y contemplaba los entrenamientos con los ojos abiertos de par en par, aunque se le acababan poniendo como platos si se quedaban mucho tiempo.
Lo que más satisfacía a Katsa era que Randa no estaba presente en esas sesiones, y se alegraba también de la propensión de su tío a mantenerla a una distancia prudente.
Po y Katsa comían juntos casi todos los días, tras acabar las prácticas, ya fuera en el comedor de la joven, solos, o en el laboratorio de Raffin con éste y con Bann. A veces comían en una mesa que Raffin había subido al cuarto de Tealiff. El anciano seguía muy enfermo, pero gozar de la compañía de los jóvenes parecía alegrarlo y darle fuerzas.
Cuando se sentaban para charlar, en ocasiones los iris de color plata y oro de Po la pillaban desprevenida. La joven no conseguía acostumbrarse a los ojos del lenita; la aturullaban. Pero le sostenía la mirada cuando se la quedaba observando, y se esforzaba por respirar y hablar con normalidad, y no cohibirse. Eran sus ojos, nada más, y ella no era cobarde. Además, no quería comportarse con él como la corte lo hacía con ella: esquivándole la mirada porque se sentían molestos e indiferentes. No quería hacerle eso a un amigo.
Porque era un amigo; y en aquellas últimas semanas de verano, por primera vez en su vida, la corte de Randa se convirtió para Katsa en un lugar placentero, donde se encontraba a gusto; un lugar de trabajo decente y esforzado; un lugar de amigos. Los espías de Oll progresaban poco a poco pero sin pausa, enterándose de cuanto podían en sus viajes por Nordicia y Elestia que, cosa sorprendente, estaban en paz. Parecía que el calor y el bochorno reinantes también daban una tregua a la crueldad de Randa o, quizá, sólo se debía a que estaba distraído con el flujo constante de mercaderías y comestibles que entraban a raudales en la ciudad en aquella época del año, desde todas las rutas comerciales. Fuera cual fuese la razón, Randa no convocaba a Katsa para hacerle uno de sus desagradables encargos. A finales de verano, la joven se sorprendió buscando ocasiones para relajarse.
Nunca se le acababan las preguntas que quería hacerle a Po.
—¿De dónde sacaste ese nombre? —le preguntó, tuteándolo por fin, un día en que estaban sentados en el cuarto del abuelo y charlaban en voz baja para no despertarlo.
Po se cubrió el hombro con hielo envuelto en un paño, y repuso:
—¿Cuál de ellos? Los tengo a montones para elegir.
Katsa se inclinó sobre la mesa para ayudarlo a atarse fuerte el paño, y le aclaró:
—Po. ¿Te llama así todo el mundo?
—Mis hermanos me lo pusieron cuando era pequeño. El po es un árbol de Lenidia al que, en otoño, se le ponen las hojas plateadas y doradas. Supongo que el mote era inevitable.
Katsa cortó un trozo de pan y lo mordisqueó mientras se preguntaba si el alias era un mote cariñoso o si había sido un intento de los hermanos de Po para rechazarlo, o para que siempre recordara que era un graceling.
Observó cómo llenaba el plato con pan, carne, fruta y queso, y sonrió al ver desaparecer la comida casi con la misma rapidez con que la había amontonado. Ella comía mucho, pero Po era un caso aparte.
—¿Qué tal se lleva eso de tener seis hermanos mayores?
—No creo que para mí significara lo mismo que para la mayoría de hermanos pequeños —contestó él—, porque en Lenidia la lucha con las manos es una disciplina muy respetada. Mis hermanos son grandes luchadores y, por supuesto, yo tuve la oportunidad de practicar con ellos aunque era pequeño, y con el tiempo, los superé a todos. Me trataban como a un igual, qué digo, con mayor deferencia que a un igual.
—¿Y eran también tus amigos?
—¡Oh, sí, sobre todo los más jóvenes!
Así pues, quizás era más sencillo ser un luchador graceling si uno era chico o si procedía de un reino que respetaba la lucha con las manos, o tal vez la gracia de Po se había revelado de forma menos drástica que la de ella. Quizá si Katsa hubiera tenido seis hermanos mayores también habría tenido seis amigos.
O a lo mejor todo era diferente en Lenidia.
—He oído decir que los castillos lenitas se construyen en cumbres de montañas tan altas que a la gente hay que izarla con cuerdas hasta arriba —comentó Katsa, y su observación hizo sonreír a Po, que explicó:
—Sólo hay cuerdas en el burgo de mi padre.
Se sirvió un poco más de agua y atacó de nuevo la comida del plato.
—¿Y bien? ¿No vas a explicarme cómo funcionan?
—Katsa, ¿tanto te cuesta entender que un hombre esté hambriento después de que lo hayas vapuleado hasta casi matarlo? Estoy empezando a sospechar que no dejarme comer es parte de tu estrategia de lucha. Quieres que me debilite y me desmaye.
—Para ser el mejor luchador de Lenidia tienes una constitución delicada.
Él se echó a reír y soltó el tenedor.
—De acuerdo, de acuerdo. A ver, ¿cómo te lo describiría? —Cogió de nuevo el tenedor y lo utilizó para dibujar en el aire mientras hablaba—. La ciudad de mi padre se encuentra en la cumbre de un risco enorme, tan alto como una montaña, que se alza directamente desde la planicie que se extiende a sus pies. Hay tres formas de subir a la ciudad: una consiste en recorrer una calzada, construida en las laderas del risco, que asciende despacio dando vueltas sin parar; otra es ascender por una escalera que serpentea de un lado para otro de una cara del risco, hasta llegar a la cumbre. Este último es un buen acceso si eres fuerte y estás con todos los sentidos bien despiertos y no vas a caballo, aunque la mayoría de los que eligen esa ruta acaban cansándose y suplicando a cualquiera que pase por la calzada que los lleve. A veces mis hermanos y yo hemos hecho carreras en esa escalera.
—¿Y quién ha ganado?
—¿Tan poca es tu confianza en mí que tienes que preguntarlo? Tú nos vencerías a todos, claro.
—Mi habilidad para luchar no tiene nada que ver con mi capacidad para subir corriendo una escalera.
—Aun así no te imagino dejándote ganar por alguien en lo que sea.
Ella resopló con sorna y continuó preguntando:
—¿Y la tercera forma de subir?
—Pues con las cuerdas, claro.
—Pero ¿cómo lo hacéis?
—Bueno, en realidad es muy sencillo: esas cuerdas, que están muy bien atadas a una gran rueda instalada de costado en lo alto del risco, cuelgan por el borde del precipicio y, abajo, están sujetas a unas plataformas. Unos caballos hacen girar la rueda, ésta tira de las cuerdas y las plataformas suben.
—Parece dificultoso y complicado.
—Casi todo el mundo utiliza la calzada. Las cuerdas se emplean únicamente para grandes remesas de mercancías.
—¿Y toda la ciudad está encaramada allá, en lo alto? —Po partió otro trozo de pan y asintió con la cabeza—. ¿Y por qué construyeron una ciudad en semejante sitio?
—Imagino que porque es hermoso.
—¿A qué te refieres?
—Bueno, si miras desde donde se acaba la ciudad, la vista se pierde en el horizonte: campos, montañas, colinas… Y, a un lado, el mar.
—El mar… —repitió Katsa.
El mar puso, de momento, fin a las preguntas. La joven había visto los lagos de Nordicia, algunos de ellos tan extensos que se distinguía a duras penas la orilla opuesta. Pero nunca había visto el mar. Era incapaz de imaginarse tanta agua, ni que ésta se meciera y rompiera contra el litoral, como había oído contar que sucedía. Absorta, mirando sin ver la pared del cuarto de Tealiff, trató de figurárselo.
—Desde la ciudad se vislumbran a lo lejos los castillos de dos de mis hermanos, en las estribaciones de la cordillera —dijo Po—. Los otros castillos están al otro lado de las montañas, o se encuentran demasiado lejos para divisarlos.
—¿Cuántos hay?
—Siete, como el número de hijos.
—Entonces, uno es tuyo.
—Sí, el más pequeño.
—¿Te importa que sea el más pequeño?
Po escogió una manzana del cuenco de fruta que había en la mesa, y repuso:
—Al contrario, me alegro de que lo sea, aunque mis hermanos no me creen cuando lo digo.
A Katsa no le extrañaba que no lo creyeran. No sabía de ningún hombre, ni siquiera su primo, que no deseara que su propiedad fuera lo más grande posible. Giddon, por ejemplo, siempre comparaba su feudo con el de sus vecinos, y cuando Raffin enumeraba sus quejas sobre Thigpen, nunca dejaba pasar la ocasión de mencionar cierto desacuerdo respecto a la ubicación exacta de la frontera oriental de Terramedia. Katsa creía que todos los hombres eran así y había llegado a lo conclusión de que su postura difería de la de ellos por ser mujer.
—No abrigo las ambiciones de mis hermanos —añadió Po—. Nunca he querido una posesión grande, ni ser rey, ni un señor feudal destacado.
—Yo tampoco —convino Katsa—. He dado gracias al cielo muchas veces de que Raffin sea hijo de Randa y yo su única sobrina, hija de su hermana, además.
—Mis hermanos desean todo ese poder. Les encanta inmiscuirse en las disputas cortesanas y, de hecho, les deleitan esos enredos. Además, también les entusiasma dirigir sus castillos y sus burgos. A veces creo que todos quieren llegar a ser rey. —Se recostó en la silla y se acarició el hombro dolorido con gesto ausente—. Mi castillo no tiene burgo, pues solamente hay una villa cerca que se autogobierna, ni tampoco dispone de corte. En realidad es una casa enorme que será mi hogar cuando no esté de viaje.
—Es decir, que tienes intención de viajar —aventuró Katsa mientras escogía una manzana para ella.
—Soy más inquieto que mis hermanos. Pero es tan hermoso… Me refiero a mi castillo. Es el lugar más bonito al que regresar cuando quieres volver a casa. Se halla en lo alto de un acantilado, pero dispone de una escalera tallada en la roca que baja hasta el agua, y de miradores abiertos al mar, colgados al borde del acantilado. Da la impresión de que te caerás si te asomas demasiado. Al anochecer, el sol se pone en el mar y todo el cielo se pinta de rojo y naranja, convirtiendo el agua en una réplica. A veces, desde esos miradores, se ven grandes peces, peces de colores increíbles, que suben a la superficie y rondan de acá para allá. Pero en invierno las olas son altas y el viento sopla tan fuerte que te tira, y no puedes asomarte. Es peligroso. —De repente se levantó de un salto y se giró hacia la cama—. Abuelo.
«Los ojos que tiene en la nuca le han advertido de que el anciano ha despertado», pensó Katsa con sorna.
—Estabas hablando de tu castillo, muchacho —murmuró el anciano.
—¿Cómo estás, abuelo?
Rebosándole la mente de las cosas que le había contado Po, Katsa empezó a comerse la manzana al tiempo que oía la charla entre ambos. Ignoraba que existieran sitios en el mundo tan maravillosos que hicieran desear a una persona contemplarlos eternamente.
En ese momento Po se volvió hacia ella, y la antorcha colgada en la pared le acentuó el brillo de los ojos. Katsa se esforzó en respirar de manera acompasada.
—Contemplar cosas hermosas es una debilidad que tengo —dijo él—. Mis hermanos se burlan de mí por eso.
—Los muy bobos de tus hermanos no son conscientes de la fuerza que hay en las cosas hermosas —sentenció Tealiff—. Acércate, pequeña —le dijo a Katsa—. Déjame verte los ojos, porque me dan fuerza.
La amabilidad del anciano la hizo sonreír aunque lo que decía fuera una tontería. Se sentó al lado del anciano Tealiff, y éste y Po le contaron más cosas del castillo del joven, de sus hermanos y del Burgo de Ror, la ciudad construida en el cielo.