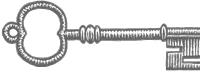
Capítulo 41
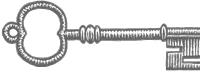
Capítulo 41
Por la mañana, se despertó con la noticia de que Darby se había ahorcado en su celda de la prisión.
En la puerta del dormitorio, con el camisón puesto, Bitterblue forcejeó con Helda, que intentaba contenerla. Chilló, barbotó insultos a Darby, gritó improperios a la guardia monmarda por haber permitido que aquello ocurriera; violenta, salvaje en su dolor a tal punto que, de hecho, Helda se asustó, abandonó sus tentativas de tranquilizarla y se limitó a quedarse quieta, con los labios apretados. Cuando Po llegó y Bitterblue transfirió la rabia hacia él, Po la estrechó en sus brazos a pesar de que ella lo golpeaba y le daba patadas. La asió de la mano cuando intentó empuñar uno de sus cuchillos. La sujetó más fuerte y la arrastró al suelo para, encajado con ella en el umbral, sujetarla de forma que la obligó a estarse quieta.
—Te odio —gritó—. Lo odio a él. ¡Los odio a todos ellos! —gritó, y por fin, ronca y desmadejada, renunció a luchar y empezó a sollozar—. Es culpa mía —hipó, en brazos de Po—. Es culpa mía.
—No lo es —la contradijo su primo, que también lloraba—. Fue una decisión que tomó él.
—Porque lo mandé a prisión.
—No —negó de nuevo Po—. Bitterblue, piensa lo que estás diciendo. Darby no se mató porque lo metieras en prisión.
—Son tan frágiles… No lo soporto. No hay forma de detenerlos si eso es lo que tienen en mente hacer. Da igual con lo que los amenaces. Tendría que haber sido más indulgente. Debería haberle dejado seguir.
—Bitterblue —habló de nuevo Po—. Tú no has tenido nada que ver.
—Fue culpa de Leck —afirmó Helda, que se arrodilló junto a ellos—. Sigue siendo culpa de Leck.
—Siento haberte gritado —le susurró Bitterblue.
—No tiene importancia, querida —contestó Helda mientras le acariciaba el pelo.
A Bitterblue se le rompió el alma al pensar que Darby había estado solo, sin amigos como estos que lo abrazaran y le dieran fuerza.
—Que alguien me traiga a Rood —ordenó.
Cuando el guardia monmardo hizo entrar a su antiguo consejero, con los hombros hundidos y arrastrando los pies, Bitterblue habló:
—Rood, ¿estás pensando en suicidarte?
—Siempre ha sido muy directa, majestad —respondió con tristeza—. Es una de las cosas que me gustan de usted. Reflexiono sobre ciertas cosas de vez en cuando, pero saber el daño que les haría a mis nietos me lo impide. Los perturbaría.
—Comprendo —dijo ella, dándole vueltas al asunto—. ¿Qué te parece un arresto domiciliario?
—Majestad —dijo mirándola a la cara, y empezó a pestañear para contener las lágrimas—. ¿De verdad permitiría eso?
—De ahora en adelante estás bajo arresto domiciliario —declaró Bitterblue—. No abandones el alojamiento de tu familia, Rood. Si necesitas algo, manda un aviso y acudiré allí.

Había otra persona en la prisión esa mañana a la que Bitterblue quería ver, porque Holt lo había hecho bien. No solo estaban entre rejas Raposa y Fantasma, sino que un buen número de objetos le habían sido devueltos a Bitterblue, objetos que no se había dado cuenta de que faltaban. Joyas que guardaba en el baúl de su madre. El libro de dibujos que había puesto en la estantería de la sala de estar hacía tiempo, el libro de Leck titulado Libro de cosas ciertas, con dibujos de cuchillos y esculturas y el cadáver de un graceling que ahora cobraban cierto sentido enfermizo para ella. Un gran número de excelentes espadas y dagas que en apariencia se habían extraviado en la herrería en los últimos meses. Pobre Ornik. Probablemente se le había partido el corazón al saber quién había resultado ser Raposa.
Por supuesto, no estaba dispuesta a verla en su sala de estar; Raposa no sería invitada a entrar en sus aposentos nunca más. En cambio, la condujeron al despacho, flanqueada por guardias monmardos.
No se le notaba que había pasado la noche en prisión; el cabello y el rostro increíblemente hermosos, y los ojos grises tan impresionantes como siempre. Pero le habló a Bitterblue con un gruñido:
—No puede vincularnos ni a mi abuela ni a mí con la corona, lo sabe. No tiene pruebas de eso. No nos colgarán.
Hablaba con actitud insultante, como si se mofara, y Bitterblue la observó en silencio, sorprendida por lo extraño que era ver a alguien tan cambiado. ¿Era esa, por primera vez, la verdadera Raposa?
—¿Crees que quiero ahorcarte? —preguntó—. ¿Por ser una vulgar ladrona? Y no muy impresionante, dicho sea de paso. No olvides que fuimos nosotros mismos quienes te pusimos en bandeja lo que tú llamas trofeo.
—La mía ha sido una familia de ladrones más tiempo de lo que la suya ha reinado —espetó Raposa—. No hay nada de vulgar en nosotros.
—Estás pensando en mi familia paterna —contestó con tranquilidad—, pero olvidas mi ascendencia materna, lo cual me recuerda una cosa. Guardias, buscad si lleva encima un anillo, por favor.
No había pasado un minuto, tras un breve y feo forcejeo, cuando Raposa se quedó sin el anillo que llevaba en una cinta atada a la muñeca, debajo de la manga. Frotándose la espinilla dolorida por una patada, uno de los guardias se lo entregó a Bitterblue. Era la réplica del anillo que Cinérea había llevado por su hija, el que llevaban los espías de la reina: aro de oro con gemas grises engastadas.
Sosteniéndolo en la palma de la mano, Bitterblue cerró el puño y sintió que en ese momento se había restaurado una especie de orden, porque Raposa no tenía derecho a llevar algo de Cinérea pegado a la piel.
—Podéis llevárosla —ordenó a los guardias—. Es lo único que quería de ella.
Escribientes que rara vez habían estado en su despacho antes subían la escalera ese día para llevarle informes. Cada vez que se iban, Bitterblue volvía a sentarse con la cabeza apoyada en las manos tratando de aflojarse las trenzas. La sensación de sentirse abrumada la asaltaba. ¿Por dónde empezar? La guardia monmarda representaba una gran preocupación por ser numerosa y estar repartida por doquier; era una red que se extendía a través de todo el reino, y ella dependía de ese cuerpo de seguridad para que protegiera a su pueblo.
—Froggatt —le dijo a su escribiente cuando este volvió a entrar por la puerta—. ¿Cómo voy a enseñar a todos a que consideren detenidamente las cosas, a tomar sus propias decisiones y a volver a actuar como personas normales?
Froggatt miró hacia una ventana y se mordió los labios. Era más joven que la mayoría de sus compañeros y, según recordaba, se había casado hacía poco. Recordaba haberlo visto sonreírle una vez.
—¿Puedo hablar con libertad, majestad?
—Sí, siempre.
—Por ahora, majestad, permítanos que sigamos obedeciendo —dijo él—. Pero denos instrucciones honorables para que así podamos tener el honor de obedecerla.
Entonces, era como Po decía. Necesitaban un nuevo líder.

Fue a la galería de arte. Buscaba a Hava, aunque no sabía por qué. Había algo en el temor que experimentaba la muchacha que la hacía desear estar cerca, porque lo entendía, y algo sobre ser capaz de ocultarse; algo sobre convertirse en otra cosa distinta a la que uno era.
Había menos polvo que antes y las chimeneas estaban encendidas. Era como si Hava estuviera intentando hacer de la galería un sitio habitable. Cada vez que Hava se ocultaba a plena vista, notaba una especie de titileo en su visión al que Bitterblue empezaba a acostumbrarse, pero ese día nada titilaba. Bitterblue se sentó en el suelo al lado de las esculturas, en la sala de las tallas, para contemplar sus transformaciones. Al cabo de un rato, Hava la encontró allí.
—Majestad, ¿ocurre algo? —preguntó.
Contemplando el rosto poco agraciado de la chica, los extraños ojos de tonos cobre rojizo, Bitterblue contestó:
—Quiero convertirme en algo que no soy, Hava. Igual que haces tú o como una de las esculturas de tu madre.
Hava caminó hacia las ventanas que había detrás de las esculturas y que daban al patio mayor.
—Sigo siendo yo, majestad. Son los demás los que creen verme como algo que no soy, lo cual refuerza cada vez más lo que soy en realidad: una simuladora.
—También lo soy yo —comentó en voz queda Bitterblue—. Ahora mismo, estoy aparentando ser la dirigente de Monmar.
—Mmmm… —Hava frunció los labios y miró por la ventana—. Las esculturas de mi madre no representan personas siendo algo que no son, majestad. En realidad, no. Ella sabía ver la verdad de las personas y la mostraba así en sus esculturas. ¿Alguna vez se lo ha planteado?
—¿Quieres decir que en realidad yo soy un castillo y tú un pájaro? —respondió Bitterblue con sequedad.
—Yo sabía cómo irme volando, en cierto modo, siempre que alguien se acercaba. La única persona con la que fui yo realmente fue con mi madre. Ni siquiera mi tío sabía, hasta hace poco, que seguía viva. Era nuestra treta para ocultarme de Leck, majestad. Ella le hizo creer que había muerto y luego, cada vez que él o cualquier otra persona de la corte se acercaba, yo usaba mi gracia para ocultarme. Volaba —dijo con sencillez—, y Leck nunca supo que mi gracia era la inspiración para todas las esculturas de mi madre.
Los ojos de Bitterblue se quedaron prendidos en los de Hava, y de repente una pregunta se abrió paso en su mente. Intranquila, trató de examinar con más detenimiento el rostro de la muchacha.
—Hava, ¿quién es tu padre?
—Majestad —respondió ella en un tono peculiar, que pareció no haber oído la pregunta—, ¿quién es esa persona que hay en el patio?
—¿Qué?
—Esa persona —señaló Hava, con la nariz pegada al cristal y hablando con el mismo asombro que Teddy mostraba cuando hablaba de libros.
Se acercó a la ventana y se puso junto a ella; miró abajo y vio algo que la llenó de gozo: Katsa y Po en el patio, besándose.
—Katsa —contestó con alegría.
—Más allá de lady Katsa —insistió Hava, impaciente.
Más allá de Katsa había un grupo de gente que Bitterblue no había visto en su vida. Al frente del grupo había una mujer; una mujer mayor. Se apoyaba en un hombre joven que se encontraba a su lado. Llevaba una capa de pieles castaño claro, del mismo color que el capuchón que le cubría la cabeza. Los ojos, de pronto, se alzaron para encontrarse con los de Bitterblue en la ventana de la galería alta.
Bitterblue necesitaba verle el cabello.
Como si fuera cosa de magia, la mujer se retiró el capuchón y dejó que el pelo —escarlata, dorado y rosa, con mechas plateadas— le cayera suelto.
Era la mujer del tapiz de la biblioteca, y Bitterblue no supo por qué lloraba.