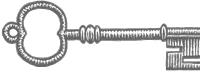
Capítulo 2
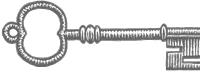
Capítulo 2
Nunca había visto los puentes de cerca. A pesar de sus recorridos anuales por la ciudad, Bitterblue no había estado nunca en las calles del distrito este; solo conocía los puentes desde lo alto de la torre, donde los contemplaba a través de la distancia sin estar siquiera segura de que fueran reales. Ahora, parada al pie del Puente Alígero, pasó los dedos a lo largo de las junturas donde las frías piezas de mármol se unían para formar los colosales cimientos.
Y atrajo cierta atención.
—Vamos, tira para adelante —dijo un hombre hosco que había salido por la puerta de uno de los edificios blancos situados entre los pilares del puente. Vació un cubo en la alcantarilla—. No queremos chiflados por aquí.
Le pareció un trato demasiado brusco hacia alguien que solo tocaba el puente, pero Bitterblue no discutió y siguió andando para evitar que hubiera una disputa. Las calles estaban muy concurridas a esa hora, y todo el mundo le daba miedo. Esquivaba a la gente cuando era posible al tiempo que se calaba más la capucha, contenta de ser menuda.
Edificios altos y estrechos, pegados entre sí como si se apuntalaran unos a otros, ofrecían de vez en cuando atisbos del río entre sus paredes. En cada cruce las calzadas se bifurcaban en varias direcciones, multiplicando así las posibilidades. Decidió quedarse de momento cerca del río, sin perderlo de vista, porque sospechaba que si no lo hacía así se extraviaría y se sentiría angustiada. Pero le costaba trabajo no doblar hacia alguna de esas callejas que serpenteaban o se extendían rectas hasta perderse en la oscuridad con promesas de secretos.
El río la condujo hacia el siguiente coloso de su lista: el Puente del Monstruo. Para entonces, Bitterblue absorbía más detalles; incluso se atrevía a echar ojeadas a la gente. Había quienes actuaban con premura, de forma furtiva, o aparentaban estar exhaustos y abrumados por el dolor, mientras que otros mostraban rostros vacíos de emociones, inexpresivos. Los edificios, muchos de piedra blanca y algunos construidos con tablas, pero todos bañados en la luz amarilla y emergiendo de la oscuridad, también la impresionaron por su aspecto, tan lúgubre y decrépito.
Fue un descuido lo que la llevó hasta un extraño lugar de relatos, debajo del Puente del Monstruo, aunque Leck también tuvo parte en ello. Al meterse de un brinco en una calleja lateral a fin de eludir a un par de hombres corpulentos de andares pesados, se encontró de repente atrapada cuando los dos tipos entraron también en el callejón. Podría haberse escabullido de vuelta a la otra calle, desde luego, aunque no sin atraer la atención de los hombres, por lo cual siguió adelante a paso rápido fingiendo saber adónde iba. Por desgracia, la callejuela terminaba de repente en la puerta de un muro de piedra, donde un hombre y una mujer montaban guardia.
—¿Y bien? —le preguntó el hombre al verla plantada allí, desconcertada—. ¿Qué decides? ¿Entras o sales?
—Voy de paso —respondió en un susurro.
—Muy bien, pues vete —dijo el hombre.
Obediente, dio media vuelta para marcharse cuando los tipos que la habían seguido al callejón llegaron junto a ellos y siguieron adelante. La puerta se abrió para admitirlos y se cerró, pero, un instante después, se abrió de nuevo y dio paso a un grupo reducido y alegre de jóvenes. Del interior salió una voz profunda, un retumbo ronco, indescifrable pero melódico, un tipo de voz como imaginaba que sería la de un viejo y arrugado árbol. Tenía la entonación de alguien que narrara un relato.
Y pronunció una palabra que ella entendió: Leck.
—Entro —le dijo al hombre de la puerta, decidiéndolo en una fracción de segundo, sin pensarlo. El hombre se encogió de hombros con aparente despreocupación, siempre y cuando se decidiera.
Y así, Bitterblue entró en el primer salón de relatos al reclamo del nombre de Leck.

Era una especie de taberna equipada con pesadas mesas y sillas de madera y un mostrador, iluminada por un centenar de lámparas y atestada de hombres y mujeres vestidos con ropa sencilla que se encontraban de pie o sentados o se movían de acá para allá, y todos bebían en copas. El alivio que Bitterblue sintió al suponer que había entrado en una taberna normal y corriente era tan obvio que le dio escalofríos.
La atención de todos cuantos se hallaban en el establecimiento la acaparaba un hombre encaramado en el mostrador que narraba un relato. Tenía un rostro asimétrico, con la piel picada de viruela, pero que en cierto modo se tornaba hermoso mientras hablaba. Bitterblue reconoció el relato, pero no se relajó de inmediato, y no porque le pareciera que en la historia había algo fuera de lugar, sino porque el hombre tenía un ojo oscuro y el otro azul pálido. ¿Cuál sería su gracia? ¿Una voz preciosa? ¿O se trataba de algo más siniestro, algo que mantenía a la audiencia subyugada?
Bitterblue multiplicó cuatrocientos cincuenta y siete por doscientos veintiocho solo para ver cómo se sentía después. Lo hizo en un minuto: ciento cuatro mil ciento noventa y seis. Y no hubo sensación de vacío ni de bruma en torno a los números; nada que indicara que su control mental sobre las cifras fuera de algún modo superior a su control mental sobre cualquier otra cosa. Solo se trataba de una voz muy hermosa.
El movimiento en las inmediaciones de la entrada había desplazado a Bitterblue justo hacia el mostrador de la taberna. De pronto, una mujer se le plantó delante y le preguntó qué quería.
—Sidra —contestó, tras discurrir qué podría querer allí una persona, ya que para ella no era normal preguntar ni pedir nada. Oh… Tenía un problema, ya que la mujer esperaría que le pagara la sidra, ¿verdad? La última vez que había llevado dinero encima había sido… No se acordaba. Una reina no necesitaba tener dinero a mano.
Un hombre que estaba a su lado en el mostrador soltó un eructo mientras manoseaba unas monedas que había esparcidas ante él y que no lograba recoger por la torpeza de los dedos. Sin pensarlo, Bitterblue apoyó el brazo en el mostrador de forma que la amplia manga tapó las dos monedas que estaban más cerca. Al cabo de un momento las tenía en el bolsillo y su mano vacía descansaba inocentemente en el mostrador. Cuando miró en derredor intentando aparentar despreocupación, reparó en los ojos de un joven que la observaba con un asomo de sonrisa en el rostro. Estaba apoyado en el lado del mostrador que hacía ángulo recto con el suyo, desde donde la tenía a plena vista, y también a sus vecinos y, suponía Bitterblue, se había percatado de su fechoría.
Miró hacia otro lado sin hacer caso de la sonrisa del joven. Cuando la mujer de la taberna le trajo la sidra, Bitterblue puso las monedas en el mostrador, decidida a confiar en la suerte de que era el precio correcto. La mujer recogió las dos monedas y le devolvió otra más pequeña. Bitterblue cogió la bebida y la moneda y se dirigió a un rincón en la parte trasera, donde estaba más oscuro y se disfrutaba de una vista más amplia, además de que habría menos gente que se fijara en ella.
Ahora podía bajar la guardia y prestar atención al relato. Era uno que había oído contar muchas veces, uno que ella misma había narrado. Era la historia —real— de cómo había llegado su padre a la corte de Monmar siendo un muchacho. Llevaba un parche en un ojo y mendigaba, sin explicar quién era ni de dónde venía. Había cautivado al rey y a la reina con cuentos que inventaba, relatos sobre unas tierras donde los animales eran de unos colores increíblemente bellos e intensos, los edificios eran grandes y altos como montañas y gloriosos ejércitos surgían de las rocas. Nadie sabía quiénes eran sus padres o por qué llevaba el parche en el ojo o por qué contabas tales relatos, pero lo amaron. El rey y la reina, sin descendencia, lo adoptaron como si fuera hijo suyo. Cuando Leck cumplió los dieciséis años, el rey, que no tenía familia, lo nombró su heredero.
Al cabo de unos días, el rey y la reina murieron, víctimas de una enfermedad misteriosa que nadie de la corte sintió necesidad de investigar. Los consejeros del fallecido rey se arrojaron al río, porque Leck era capaz de conseguir que la gente hiciera cosas así, o porque él mismo los empujó y después les dijo a los testigos que habían visto otra cosa distinta a la realidad. Suicidio, no asesinato. Habían empezado los treinta y cinco años de devastación mental del reinado de Leck.
Bitterblue había oído esa historia más veces a modo de explicación, nunca expuesta como un relato: el viejo rey y su reina revividos en su soledad y bondad, en su amor por un muchacho. Los consejeros, sabios y preocupados, consagrados a sus soberanos. El narrador describía a Leck en parte como había sido y en parte como Bitterblue sabía que no fue. No había sido una persona que reía a carcajadas ni echaba miradas maliciosas ni se frotaba las manos vilmente, como contaba el narrador. Había sido menos complicado que eso. Hablaba con normalidad, reaccionaba normalmente y llevaba a cabo actos violentos con impasible naturalidad y precisión. Tranquilo, sin alterarse, había hecho cuanto había necesitado hacer para que las cosas fueran como él quería.
«Mi padre —pensó Bitterblue. Entonces buscó la moneda que tenía en el bolsillo, avergonzada de sí misma por haber robado. Y más avergonzada al recordar que la capelina también era robada—. Yo también tomo lo que quiero. ¿Lo habré heredado de él?».
El joven que sabía que se había quedado con las monedas era ese tipo de persona inquieta, incapaz de parar un momento. Se movía entre la gente, que se apartaba para dejarlo pasar. Era fácil seguirle la pista, ya que resultaba ser uno de los parroquianos que más llamaba la atención en la taberna. Tenía algo que lo hacía parecer lenita, pero no lo era.
Los lenitas, casi sin excepción, tenían el cabello oscuro y los ojos grises, así como cierto atractivo en el trazo de la boca y en el ondear del pelo, como Celaje o como Po; lucían oro en las orejas y en los dedos, tanto hombres como mujeres, nobles o plebeyos. Bitterblue había heredado el cabello oscuro y los ojos grises de Cinérea, así como algo del aspecto de los lenitas, si bien en ella los resultados eran menos vistosos que en otros. Sea como fuere, ella tenía más apariencia de lenita que ese chico.
El cabello del joven era de un color rubio oscuro, como el de la arena mojada, con las puntas aclaradas por el sol hasta ser de un color rubio blanquecino, y la piel llena de pecas. Los rasgos faciales, aunque bastantes atractivos, no eran muy lenitas, precisamente. Sin embargo, los pendientes de oro que brillaban en las orejas del chico y los anillos de los dedos… esos sí que eran lenitas sin discusión. Tenía los ojos de un insólito e inverosímil color púrpura, de manera que uno veía de inmediato que no era una persona corriente. Y entonces, al adaptarse a la incongruencia general de su aspecto, uno se fijaba en que el color púrpura de un iris era de un tono diferente al del otro. El joven era un graceling. Y un lenita, pero no de nacimiento.
Bitterblue se preguntó cuál sería su gracia.
A todo esto, mientras el chico pasaba junto a un hombre que echaba un trago de su copa, Bitterblue lo vio meter la mano en el bolsillo del otro parroquiano, sacar algo y metérselo debajo del brazo con una rapidez tal que Bitterblue no dio crédito a lo que veía. En ese momento él alzó los ojos y, por casualidad, se encontró con los suyos y supo que lo había visto todo. Esta vez no hubo regocijo en la forma en que la miró, sino frialdad, un punto de insolencia y un asomo de amenaza en el entrecejo fruncido.
El muchacho se volvió de espaldas y se encaminó hacia la puerta; allí puso la mano en el hombro de otro joven de lacio cabello oscuro que al parecer era su amigo, porque los dos se marcharon juntos. A Bitterblue se le metió en la cabeza descubrir adónde se dirigían, así que dejó la sidra y fue tras ellos. Sin embargo, cuando salió a la calleja ya habían desaparecido.
Sin saber qué hora era, regresó al castillo, pero hizo un alto al pie del puente levadizo. Se había quedado parada en ese mismo sitio casi ocho años atrás. Como si sus pies tuvieran memoria y voluntad propia, la querían llevar hacia al distrito oeste, por donde había ido con su madre aquella noche; los pies querían seguir el río hacia el oeste, dejar la ciudad atrás, muy atrás, y cruzar los valles hasta la llanura que precedía al bosque. Bitterblue quería estar en el lugar donde su padre disparó a su madre en la espalda desde el caballo, en la nieve, mientras esta intentaba huir. Bitterblue no lo había presenciado, pero Po y Katsa sí. De cuando en cuando, Po le describía la escena en voz queda, sin soltarle las manos.
Se lo había imaginado tantas veces que tenía la impresión de rememorar un recuerdo, pero no lo era. No había estado allí, no había gritado como imaginaba que lo habría hecho. No se había interpuesto de un salto en la trayectoria de la flecha, no había tirado a su madre al suelo de un empujón para apartarla de la saeta, no había lanzado un cuchillo a tiempo para acabar con él.
Un reloj dio las dos y la hizo volver al presente. No había nada en el oeste para ella, excepto una larga y difícil caminata. Y recuerdos que eran hirientes a pesar de la lejanía. Se obligó a cruzar el puente levadizo.
Ya en la cama, exhausta y bostezando, al principio no entendía por qué no se quedaba dormida. Entonces lo notó. Las calles abarrotadas de gente, las sombras de edificios y puentes, el sonido de los relatos y el sabor de la sidra; el miedo que había impregnado todo cuanto había hecho. El cuerpo le vibraba como una resonancia de la vida nocturna de la ciudad.