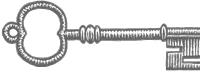
Capítulo 13
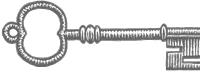
Capítulo 13
Por la mañana, Bitterblue sacó la lista del libro y la releyó. Había algunas preguntas para las que ya tenía respuesta, y otras que aún no había resuelto.
Se detuvo en ese punto. La noche anterior, la reunión de sus amigos la había conducido a lo que, esencialmente, era la sala de relatos más grande del reino. ¿Y si había más libros como el El libro de cosas ciertas que había encontrado, y supiera encontrarles el sentido? ¿Libros que activaran en su memoria recuerdos que llenaran esas grandes lagunas de significado?
Añadió dos preguntas más a la lista:
Cuando Katsa la sacó a la fuerza de la cama para las prácticas de esgrima, Bitterblue descubrió que no solo había arrastrado hasta allí a Raffin y a Bann, sino también a Giddon y a Po. Todos ellos esperaban sentados en la sala de estar de Bitterblue y habían picado de su desayuno mientras ella se vestía. Giddon, con la ropa embarrada y arrugada del día anterior, mostraba todos los signos de haber pasado la noche fuera. De hecho, se quedó dormido un momento, desplomado en el sofá.
Raffin y Bann estaban juntos, medio dormidos, apoyados en la pared y el uno en el otro. En cierto momento Raffin, ignorante de que hubiera una testigo menuda y muy curiosa, le dio a Bann un beso adormilado en la oreja.
Bitterblue se había hecho preguntas respecto a los dos. Era muy grato que al menos una cosa en el mundo quedara aclarada. Sobre todo cuando era algo bonito.

—Thiel —dijo en el despacho esa mañana, más tarde—. ¿Te acuerdas de ese ingeniero loco de las sandías?
—¿Se refiere a Ivan, majestad?
—Sí, a Ivan. Cuando volvía ayer de ese juicio por asesinato, Thiel, oí por casualidad una conversación que me preocupó. Por lo visto, Ivan está al cargo de la renovación del distrito este y lo que está haciendo allí es absurdo e inútil. ¿Podrías encargar a alguien que averiguara eso, por favor? Me dio la impresión de que existía un peligro real de que ciertos edificios se desplomaran y cosas por el estilo.
—Oh. —Thiel se sentó y se frotó la frente con gesto ausente.
—¿Te encuentras mal, Thiel?
—Mis disculpas, majestad —contestó—. Estoy perfectamente bien. El tema de Ivan es un terrible descuido por nuestra parte. Nos ocuparemos de ese asunto de inmediato.
—Gracias —dijo, aunque lo miró dubitativa—. ¿E iré otra vez hoy a un caso en la Corte Suprema, o será alguna nueva aventura?
—No hay gran cosa de interés hoy en la Corte Suprema, majestad. Permitid que mire qué otra tarea fuera del despacho puedo preparar rápidamente.
—Déjalo, Thiel.
—Oh. ¿Ha perdido su majestad las ganas de explorar por el castillo? —preguntó el consejero, esperanzado.
—No. —Se levantó de la silla—. Voy a la biblioteca.

Para dirigirse a la biblioteca por la vía normal, uno iba al vestíbulo norte del patio mayor y después pasaba directamente a través de las puertas de la misma. Bitterblue descubrió que la primera sala tenía escaleras que se deslizaban por rieles y conducían a entresuelos protegidos con barandillas y conectados por puentes. Por todas partes, altas estanterías se interponían en el resplandor que entraba por las ventanas como oscuros troncos de árbol. El polvo flotaba en los haces de luz que entraban por las ventanas altas. Al igual que había hecho la noche anterior, Bitterblue giró sobre sí misma mientras percibía una sensación de familiaridad e intentaba recordar.
¿Por qué hacía tanto tiempo que no iba por allí? ¿Cuándo había dejado de leer algo que no fueran los fueros e informes que pasaban por su escritorio? ¿Cuándo se había convertido en reina y sus consejeros se habían encargado de su educación?
Pasó por delante del escritorio de Deceso, tapado con papeles y un gato dormido, la criatura más escuálida y lastimosa que Bitterblue había visto en su vida. El animal levantó la hirsuta cabeza y la bufó al verla pasar.
—Deduzco que Deceso y tú hacéis buenas migas —le dijo.
Grupos de peldaños, dos o tres repartidos aquí y allí de forma arbitraria, parecían formar parte del diseño de la biblioteca. Cuanto más se internaba en ella, más escalones tenía que subir o bajar. Cuanto más se metía entre las estanterías, más oscuro era el entorno y más olía a viejo, hasta que tuvo que retroceder y quitar un farol de la pared para alumbrarse el camino. Entró en un rincón iluminado por lámparas de aplique sujetas a las paredes; se acercó a una estantería y siguió con los dedos los trazos de algo que había tallado en la madera del fondo de uno de los anaqueles. Entonces cayó en la cuenta de que lo tallado era un grupo de letras curiosamente trazadas que formaban palabras largas e inclinadas: «Historias y exploraciones», «Este de Monmar».
—¿Majestad? —dijo una voz a su espalda.
Había estado pensando en los salones de relatos, en cuentos de criaturas extrañas en las montañas, y la sonrisa desdeñosa del bibliotecario la llevó sin ceremonia de vuelta a la realidad.
—Deceso —saludó.
—¿Puedo ayudar a su majestad a encontrar algo? —preguntó el hombre con una actitud palpable de falta de espíritu de servicio.
Bitterblue le examinó la cara, el brillo antagónico de los ojos, uno púrpura y otro verde.
—Encontré un libro aquí hace poco que recuerdo haber leído de pequeña —dijo.
—Eso no me sorprende en absoluto, majestad. Tanto su padre como su madre la animaban a visitar la biblioteca.
—¿De veras? Deceso, ¿has sido el encargado de esta biblioteca durante toda mi vida?
—Majestad, lo he sido durante cincuenta años.
—¿Hay libros aquí en los que se hable del reinado de Leck?
—Ni uno. Leck no guardaba constancia escrita de nada, que yo sepa.
—Bien, de acuerdo. Centrémonos en los últimos dieciocho años. ¿Qué edad tenía yo cuando venía aquí?
—Solo tres años, majestad —respondió el hombre con un resoplido.
—¿Y qué clase de libros leía?
—La mayoría de sus estudios los dirigía su padre, majestad. Le obsequiaba con todo tipo de libros. Historias que él mismo escribía, relatos de otros, los diarios de exploradores monmardos, comprensión escrita del arte monmardo… Había algunos en particular que insistía más en que los leyese usted. Yo tenía que esforzarme mucho para encontrarlos o él para escribirlos.
Las palabras del bibliotecario titilaban como luciérnagas que volasen justo fuera de su alcance.
—Deceso, ¿recuerdas que libros leía yo?
El hombre había empezado a limpiar con el pañuelo el polvo de volúmenes de la estantería que tenía delante.
—Majestad —respondió—, puedo hacer una lista del orden en que los leyó y después recitarle el contenido de los mismos, uno tras otro, palabra por palabra.
—No —rechazó decidida Bitterblue—. Quiero leerlos yo. Trae los que él tenía más empeño en que leyera, Deceso, y en el orden en el que él me los dio.
Quizá podría encontrar algunas piezas perdidas empezando consigo misma.

En los días siguientes, leyendo siempre que tenía ocasión de hacerlo, quedándose despierta de noche y quitándose horas de sueño, Bitterblue avanzó deprisa a través de un número de libros en los que las imágenes superaban a las palabras. Montones de estas, al releerlas, se le metían dentro y se expandían por todos los rincones de su cuerpo de forma que Bitterblue las sentía como algo familiar de un modo extraño, como si estuvieran cómodas dentro de ella, como si recordaran haber estado allí antes; y, cuando tal cosa ocurría, se quedaba de momento con el libro en la sala de estar, en lugar de devolverlo a la biblioteca.
Casi ninguno era tan poco claro como El libro de cosas ciertas. La mayoría eran educativos. Uno describía los siete reinos con palabras sencillas en páginas gruesas de color cremoso. Tenía una página con la ilustración de un barco lenita coronando una ola desde la alta perspectiva de un marinero encaramado en el aparejo, y todos los marineros allá abajo, en cubierta, con anillos en las manos y pendientes en las orejas pintados con el pincel más pequeño del mundo y con oro de verdad. Bitterblue recordaba haberlo leído una y otra vez de pequeña porque le encantaba.
También podía ser que se tratara de su propio viaje en un barco lenita cuando huía de Leck, que le evocaba una sensación grata. Qué frustrante tener la impresión de que algo le resultaba conocido y ser incapaz de rastrear ese sentimiento hasta el porqué. ¿Le pasaría eso a todo el mundo o era otro legado especial de Leck? Bitterblue escudriñó con los ojos entornados las estanterías vacías de la sala de estar, convencida de que cuando esos aposentos eran de su madre los anaqueles no estaban vacíos. ¿Qué libros guardaba su madre en esas estanterías y dónde estaban ahora?
Durante una semana, a diario, la biblioteca se convirtió en el destino por omisión fuera del despacho, ya que Rood no tenía casos interesantes en la Corte Suprema que ofrecerle y a ella no le apetecía inspeccionar los sumideros con Runnemood o ver las habitaciones donde Darby archivaba todo el papeleo, o cualquiera de las otras tareas que Thiel sugería.
Al entrar a la biblioteca el cuarto día, se encontró con el gato guardando la puerta. El felino le enseñó los dientes al verla y el pelo se le puso de punta en el lomo de forma que el irregular pelaje, una mezcla de manchas y rayas, parecía encajarle mal en el cuerpo de algún modo. Como si llevara un abrigo que no fuera de su talla.
—Es mi biblioteca, ¿sabes? —le increpó Bitterblue, que pateó el suelo con fuerza.
El gato salió disparado a esconderse, asustado.
—Qué gato tan bonito tienes —le dijo a Deceso cuando llegó a la mesa donde estaba sentado.
El bibliotecario le ofreció un libro que sostenía entre dos dedos, como si oliera mal.
—¿Qué es eso? —preguntó Bitterblue.
—El siguiente volumen de su proyecto de repasar lo que leía antaño, majestad. Relatos escritos por su padre, el rey.
Tras una breve vacilación, tomó el libro que le tendía el hombre. Al abandonar la biblioteca se sorprendió al notar que lo sostenía igual que había hecho el bibliotecario, a cierta distancia de su cuerpo; luego lo puso en un extremo de la mesa de la sala de estar.
Solo fue capaz de absorberlo en pequeñas porciones. Le producía pesadillas, por lo que dejó de leerlo en la cama y de tenerlo en la mesilla de noche, cosa que no hacía con los otros libros. La letra de Leck, grande y ligeramente oblicua, le resultaba tan físicamente familiar que tenía sueños en los que todo lo que había leído en su vida estaba escrito con esa letra. También tenía sueños en los que las venas se le marcaban azules debajo de la piel y empezaban a retorcerse y a girar hasta convertirse en esa escritura. Pero entonces tuvo otro sueño: Leck, enorme como un muro, se inclinaba sobre las páginas y escribía sin parar con las letras que giraban y se entretejían, y cuando ella intentaba leerlas no eran letras ni mucho menos. Ese sueño era algo más que un sueño: era un recuerdo. Una vez, ella había arrojado al fuego los extraños garabatos de su padre.
Los relatos del libro incluían las tonterías de siempre: monstruos voladores de intensos colores que se hacían pedazos unos a otros; monstruos de gran colorido, enjaulados, que bramaban de ansia por la sangre. Pero también escribía de cosas reales. ¡Había escrito sobre Katsa! De cuellos rotos, brazos partidos, dedos cortados; del primo que Katsa había matado involuntariamente cuando era una cría. Lo había escrito de forma que resultaba obvia su admiración por lo que Katsa podía hacer. A Bitterblue le producía escalofríos que él sintiera un profundo respeto por cosas de las que Katsa estaba tan avergonzada.
Uno de los relatos era sobre una mujer con un increíble cabello de matices rojos, dorados y rosas que controlaba a la gente con su mente malvada y que vivía sola para siempre porque su poder era odioso. Bitterblue sabía que esa solo podía ser la mujer del tapiz de la biblioteca, la mujer de blanco. Solo que en los ojos de esa mujer no había maldad; no era odiosa. A Bitterblue la tranquilizaba pararse delante del tapiz para mirarla. O Leck se la había descrito mal al artista o este la había cambiado a propósito.
Cuando se acostaba por la noche para dormir, a veces Bitterblue se consolaba con ese otro sueño que había tenido la noche que durmió en casa de Teddy y de Zaf: ser un bebé en brazos de su madre.

Se pasó toda una semana leyendo antes de volver a salir a la ciudad. Bitterblue había intentado valerse de la lectura para quitarse de la cabeza a Zaf. No había funcionado. Había algo sobre lo que aún se sentía indecisa, algo que le producía una vaga inquietud, aunque no estaba segura de lo que era.
Cuando por fin volvió a la imprenta, no fue porque hubiese tomado alguna decisión, pero ya no lo aguantaba más. Quedarse en el castillo noche tras noche era claustrofóbico, no le gustaba estar apartada de las calles por la noche y, de todos modos, echaba de menos a Teddy.
Tilda trabajaba en la prensa cuando Bitterblue llegó. Zaf había salido, lo que fue una pequeña desilusión. En la trastienda, Bren ayudaba a Teddy a beber un tazón de caldo. Él sonrió beatíficamente a Bren cuando la mujer recogió con la cuchara las gotas que le resbalaban por la barbilla, lo cual hizo que Bitterblue se preguntara qué sentimientos albergaba Teddy por la hermana de Zaf, y si era correspondido por ella.
Bren era afable pero firme con la cena de Teddy.
—Tienes que comértelo —dijo de forma rotunda cuando él empezó a rebullir, a suspirar y a hacer caso omiso de la cuchara—. Y tendrías que afeitarte —añadió—. Con esa barba pareces un cadáver.
No eran unas palabras muy románticas, pero consiguieron arrancarle una sonrisa a Teddy. Bren sonrió también, se levantó y le besó en la frente. Luego salió a la imprenta para ayudar a Tilda y los dejó solos.
—Teddy, me contaste que estabas escribiendo un libro de palabras y un libro de verdades. Me gustaría leer ese último.
—Las verdades a veces son peligrosas —dijo él y volvió a sonreír.
—Entonces, ¿por qué las escribes en un libro?
—Para atraparlas entre las páginas y retenerlas antes de que desaparezcan —explicó Teddy.
—Si son peligrosas, ¿por qué no dejarlas desaparecer? —inquirió Bitterblue.
—Porque, cuando las verdades desaparecen, dejan atrás espacios en blanco, y eso también es peligroso.
—Eres demasiado poético para mí, Teddy —suspiró Bitterblue.
—Te daré una respuesta más sencilla. No puedo dejarte mi libro de verdades porque aún no lo he escrito. Todo está en mi cabeza.
—¿Querrás decirme al menos sobre qué clase de verdades versará? ¿Tiene que ver con verdades de lo que Leck hizo? ¿Sabes lo que ocurrió con la gente de la que se apoderó?
—Chispas, creo que esas personas son las únicas que lo sabrían, ¿no te parece? Y ya no están.
Sonaron voces en la imprenta. Se abrió la puerta llenando de luz la trastienda y Zaf entró.
—Oh, fantástico —dijo, echando una mirada iracunda a la mesita que Teddy tenía al lado—. ¿Te ha estado alimentando con drogas y después te ha hecho preguntas?
—A decir verdad, sí he traído fármacos —contesto Bitterblue mientras buscaba en un bolsillo—. Para ti, para el dolor.
—¿Como soborno? —Zaf desapareció dentro de un pequeño armario que hacía las veces de despensa—. Me muero de hambre —se le oyó decir.
Acto seguido sonó mucho ruido de cacharros. Un instante después, Zaf asomó la cabeza para decir con absoluta sinceridad:
—Chispas, dale las gracias a Madlen, ¿vale? Y dile que tiene que empezar a cobrarnos. Podemos pagar sus servicios.
Bitterblue se llevó el dedo a los labios. Teddy se había dormido.

Más tarde, Bitterblue se sentó con Zaf a la mesa mientras él extendía queso en el pan.
—Deja que lo haga yo —dijo, al ver que apretaba los dientes.
—Puedo arreglármelas —repuso Zaf.
—Y yo también. Y sin que me duela —insistió Bitterblue.
Además, así tendría las manos ocupadas en algo en lo que volcar su atención. Zaf le gustaba demasiado allí sentado, lleno de moretones y masticando; le gustaba demasiado estar en esa habitación, confiando en él y al mismo tiempo desconfiando, dispuesta a decirle mentiras y preparada para decirle la verdad. Nada de lo cual sería aconsejable ni prudente hacer.
—Me gustaría mucho saber lo que Tilda y Bren imprimen ahí fuera todas las noches y que no se me permite ver —dijo en cambio.
Él le tendió una mano.
—¿Qué? —preguntó Bitterblue, desconfiada.
—Dame la mano.
—¿Por qué iba a hacer tal cosa?
—Chispas, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Morderte?
Tenía la mano grande y encallecida, como la de todos los marineros que había visto. Lucía un anillo en cada dedo; no eran sortijas refinadas y pesadas como los de Po, no eran los anillos de un príncipe, pero sí eran de oro puro lenita, al igual que los pendientes que llevaba en las orejas. Los lenitas no escatimaban en esas cosas. Había extendido el brazo herido, que debía de estar doliéndole, y esperaba.
Le dio la mano. Él la tomó entre las dos suyas y empezó a examinarla con mucha parsimonia, siguiendo el contorno de cada dedo con las yemas de los suyos, observando los nudillos, las uñas. Agachó la cara pecosa hacia la palma y Bitterblue se sintió atrapada entre el calor del aliento de Zaf por un lado y el calor de la piel por el otro. Ya no quería que la dejara retirar la mano, pero… Él se irguió entonces y se la soltó.
A saber cómo, Bitterblue consiguió darle un timbre sarcástico a su pregunta:
—¿Qué narices te pasa?
—Tienes tinta debajo de las uñas, panadera, no harina —dijo Zaf esbozando una sonrisa—. La mano te huele a tinta. Mala suerte —añadió—. Si te hubiera olido a harina, te hubiese dicho lo que están imprimiendo.
—Como siempre, tus mentiras son obvias —resopló con sorna Bitterblue.
—Chispas, no te miento.
—¿De veras? No pensabas decirme qué estáis imprimiendo.
—Y tu mano no iba oler a harina —repuso Zaf sin dejar de sonreír.
—¡Pues claro que no, si he preparado el pan hace veinte horas!
—¿Qué ingredientes lleva el pan, Chispas?
—¿Cuál es tu gracia, Zaf? —replicó.
—Oh, ahora hieres mis sentimientos —dijo él sin mostrar ni por lo más remoto que se sentía herido por algo—. Te lo he dicho ya y te lo repetiré de nuevo: yo no te digo mentiras.
—Eso no significa que me digas la verdad.
Zaf se sentó cómodamente recostado, sonriente, y se sujetó el brazo herido con cuidado mientras masticaba otro poco de pan.
—¿Por qué no me dices para quién trabajas?
—¿Por qué no me dices quién atacó a Teddy?
—Dime para quién trabajas, Chispas.
—Zaf —empezó Bitterblue, que se sentía triste y frustrada por todas las mentiras dichas y de repente deseando con todas sus ganas superar la obstinación del chico, que le impedía obtener respuesta a sus preguntas—. Trabajo para mí. Trabajo sola, Zaf. Me dedico al conocimiento y a la verdad y tengo contactos y poder. No me fío de ti, pero eso no importa; no creo que nada de lo que haces pudiera convertirnos en enemigos. Quiero que compartas conmigo lo que sabes. Compártelo y te ayudaré. Podemos ser un equipo.
—Si crees de verdad que voy a aceptar una oferta tan poco clara como esa sin pensarlo, me sentiré insultado.
—Te lo demostraré —dijo Bitterblue sin tener la menor idea de qué quería decir con eso, pero desesperadamente segura de que algo se le ocurriría—. Te demostraré que puedo ayudarte. Ya lo he hecho antes, ¿verdad?
—No creo que trabajes sola —insistió Zaf—, pero que me aspen si tengo la menor sospecha de para quién trabajas. ¿Tu madre es parte de esto? ¿Sabe que sales por las noches?
Bitterblue pensó cómo responder a esa pregunta. Por fin, habló con un timbre desesperado:
—Si lo supiera, no sé qué pensaría sobre lo que hago.
Zafiro la observó un momento y los ojos púrpura se tornaron dulces y claros. A su vez, Bitterblue lo observó a él, pero enseguida apartó la vista, deseando no ser tan consciente a veces de ciertas personas, personas que parecían más vivificantes, más alentadoras, más estimulantes que otras.
—¿Crees que si traes pruebas de que podemos confiar en ti, los dos, tú y yo, empezaremos a sostener conversaciones sin recurrir a evasivas? —preguntó Zaf.
Bitterblue sonrió.
Cogiendo otro puñado de comida, Zaf se puso de pie y señaló con la cabeza hacia la puerta.
—Te acompañaré a casa.
—No hace falta.
—Piensa en ello como pago por las medicinas, Chispas —contestó él, que se impulsó en los talones, como meciéndose—. Te llevaré sana y salva con tu madre.
Su energía, sus palabras le traían a la mente con demasiada frecuencia cosas que deseaba pero que no podía tener. Se quedó sin objeciones que hacer.
Fue un gran alivio dejar atrás los relatos de Leck y empezar con las memorias de Grella, el explorador monmardo de antaño. El volumen que estaba leyendo se titulaba El horrendo viaje de Grella al nacimiento del río XXXXXX, y el nombre del río —obviamente el Val, por el contexto— estaba tachado cada vez que aparecía. Qué extraño.
Un día, a mediados de septiembre, entró en la biblioteca y encontró a Deceso escribiendo en su mesa, con el gato pegado al codo; el animal la miró con cara de pocos amigos. Cuando se paró delante de los dos, Deceso empujó algo hacia ella sin levantar la vista.
—¿Es el siguiente libro? —preguntó Bitterblue.
—¿Qué otra cosa podía ser, majestad?
La razón de haberlo preguntado era que el volumen no parecía ser un libro, sino un montón de papeles atados con una tosca tira de cuero. Entonces leyó la etiqueta metida debajo de la tira de cuero atada: El libro de códigos.
—¡Oh! —exclamó Bitterblue, con el vello erizado de pronto—. Recuerdo ese libro. ¿De verdad me lo dio mi padre?
—No, majestad. Pensé que le gustaría leer un volumen que su madre eligió para usted.
—¡Sí! —Bitterblue desató la lazada—. Me acuerdo de haberlo leído con mi madre. «Nos mantendrá la mente despierta», decía. Pero… —Desconcertada, hojeó las páginas sueltas, escritas a mano—. Este no es el libro que leíamos las dos. Aquel tenía la tapa oscura y estaba mecanografiado. ¿Qué es esto? No conozco la letra.
—Es la mía, majestad —contestó Deceso, de nuevo sin levantar la vista de su trabajo.
—¿Por qué? ¿Eres el autor?
—No.
—Entonces, ¿por qué…?
—He estado escribiendo a mano los libros que el rey Leck quemó, majestad.
Bitterblue sintió constreñida la garganta.
—¿Leck quemaba libros? —preguntó.
—Sí, majestad.
—¿De esta biblioteca?
—Sí. Y de otras, majestad, así como de colecciones privadas. Una vez que decidía destruir un libro, buscaba todas las copias.
—¿Qué libros?
—De diversas clases. Libros de historia, de filosofía, de la monarquía, de medicina…
—¿Quemaba libros de medicina?
—Unos cuantos selectos, majestad. Y libros sobre las tradiciones monmardas…
—Como, por ejemplo, enterrar a los muertos en lugar de incinerarlos.
Deceso se las ingenió para combinar el asentimiento de cabeza con un gesto ceñudo, manteniendo así, en consonancia, el nivel adecuado de su talante antipático.
—Sí, majestad —afirmó después en voz alta.
—Y libros de códigos que leía con mi madre.
—Eso parece, majestad.
—¿Cuántos libros?
—¿Cuántos libros qué, majestad?
—¡Cuántos libros destruyó!
—Cuatro mil treinta y un títulos, majestad —respondió Deceso, sucinto—. Varios miles de volúmenes entre originales y copias.
—Cielos —musitó Bitterblue, sin aliento—. ¿Y cuántos has conseguido reescribir?
—Doscientos cuarenta y cinco títulos durante los últimos ocho años, majestad —respondió el bibliotecario.
¿Doscientos cuarenta y cinco de cuatro mil treinta y uno? Hizo un cálculo: solo algo más del seis por ciento; unos treinta libros al año. Significaba que Deceso tardaba dos semanas en escribir a mano un libro entero y un poco de otro. Una grandísima hazaña, pero era absurdo; necesitaba ayuda. Necesitaba una hilera de tipógrafos en nueve o diez imprentas. Tenía que dictar diez libros diferentes a la vez, suministrando una página de un tirón a cada cajista. ¿O mejor una frase? ¿Con qué rapidez podía un cajista colocar un tipo en el cajetín? ¿Con qué rapidez podía alguien como Bren o Tilda imprimir múltiples copias y cambiar a la siguiente página? Y… Oh, esto era terrible. ¿Y si Deceso caía enfermo? ¿Y si moría? Quedaban… Tres mil setecientos ochenta y seis libros que no existían en ninguna parte excepto en la mente graceling de este hombre. ¿Estaría durmiendo lo necesario Deceso? ¿Comería bien? A ese paso, era un proyecto que le llevaría… ¡Más de ciento veinte años!
Deceso estaba hablando de nuevo. No sin esfuerzo, Bitterblue se obligó a apartar a un lado esos pensamientos.
—Además de los libros que el rey Leck destruyó —decía el bibliotecario—, también me obligó a cambiar el contenido de mil cuatrocientos cuarenta y cinco títulos, majestad, quitando o reemplazando palabras, frases, párrafos, pasajes que consideraba censurables. La rectificación de tales errores quedará a la espera hasta que haya completado mi proyecto actual y más urgente.
—Por supuesto —convino Bitterblue, que apenas escuchaba lo que el hombre decía, porque para sus adentros iba llegando de forma progresiva e imparable a la convicción de que no había libros en el reino cuya lectura fuera ahora más importante para ella que los doscientos cuarenta y cinco que Deceso había vuelto a escribir, los doscientos cuarenta y cinco libros que molestaban a Leck hasta tal punto que los había destruido. Solo podía deberse a que contenían la verdad sobre algo. Sobre cualquier cosa, fuera lo que fuese; eso no importaba. Tenía que leerlos.
—El horrendo viaje de Grella al nacimiento del río XXXXXX —añadió, al caer de repente en la cuenta—. Leck te obligó a tachar la palabra «Val» a lo largo de todo el libro.
—No, majestad. Me obligó a tachar la palabra «Argénteo».
—¿Argénteo? Pero el libro trata del río Val. Reconocí la geografía.
—El verdadero nombre del río Val es «río Argénteo», majestad —le aclaró Deceso.
Bitterblue lo miró fijamente, sin comprender.
—¡Pero todo el mundo lo llama Val!
—Sí —convino el bibliotecario—. Gracias a Leck, casi todos lo llaman así. Pero se equivocan.
Bitterblue puso las manos en la mesa, demasiado anonadada de repente para sostenerse sin tener apoyo.
—Deceso —dijo con los ojos cerrados.
—¿Sí, majestad? —inquirió él, impaciente.
—¿Conoces esa especie de cuartito de la biblioteca en el que hay el tapiz de una mujer de cabello rojo y también la escultura de una niña que se está transformando en castillo?
—Por supuesto, majestad.
—Quiero que lleven una mesa a ese cuarto y quiero que amontones en esa mesa todos los volúmenes que has vuelto a escribir. Deseo leerlos y quiero que sea mi cuarto de lectura, donde trabajaré.
Bitterblue salió de la biblioteca con el manuscrito de códigos sujeto contra el pecho como si temiera que no fuera real. Como si pudiera desaparecer si dejaba de apretarlo contra sí.