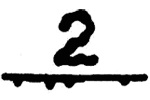
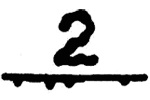
¡Jamás había corrido tan rápido en toda mi vida! Me lancé a través del jardín y, con las prisas, me di un tropezón al subir las escaleras de mi casa. Abrí de golpe la puerta de rejilla. Estaba tan nervioso que por poco me caigo al entrar. Me detuve y me apoyé en la mesa de la cocina mientras intentaba recobrar el aliento. Cuando por fin lo conseguí, me puse a escuchar con atención. Todavía podía oír el enojado zumbido de las abejas. Sin embargo, pronto escuché algo más.
—¡Ja, ja, ja!
Alguien se estaba riendo allí fuera. Y tenía todo el aspecto de ser el señor Andretti.
Me di la vuelta despacio y miré a través de la puerta de rejilla.
Mi vecino se encontraba al pie de las escaleras. Se había quitado aquella especie de velo que llevaba y sonreía satisfecho.
—¡Ja, ja, ja! Tenías que haber visto la cara que has puesto, Gary. ¡No te imaginas lo gracioso que estabas! ¡Y cómo corrías!
Le miré fijamente.
—¿Quiere decir que las abejas no se estaban escapando?
El señor Andretti se dio unas palmadas en las rodillas.
—¡Pues claro que no! Tengo controladas a las abejas en todo momento. Van y vienen. Se dedican a traer el néctar y el polen que extraen de las flores.
Se interrumpió un momento para secarse el sudor de la frente.
—Bueno, a veces sí que tengo que salir a atrapar con la red a algunas abejas perdidas. ¡Pero la mayoría de ellas sabe que mis colmenas son el mejor hogar que pueden tener!
—O sea, señor Andretti, ¿que todo esto no ha sido más que una broma? —procuré que pareciera que estaba enfadado pero resulta algo difícil cuando a uno le tiembla la voz tanto o más que las rodillas—. ¿Y se supone que me tenía que hacer gracia?
—¡Creo que esto te enseñará a meterte en tus asuntos y a dejar de mirarme todo el tiempo! —replicó. Luego se dio la vuelta y se marchó.
¡Estaba furioso! ¡Menuda jugarreta!
Por si no tenía bastante con que los chicos de mi edad se metieran conmigo, ahora también empezaban a hacerlo los mayores.
Le di un puñetazo a la mesa de la cocina. En ese instante llegó mi madre.
—¡Hola, Gary! —dijo, con el ceño fruncido—. Procura no cargarte los muebles, ¿vale? Iba a hacerme un bocadillo. ¿Quieres uno?
—Bueno —refunfuñé mientras me sentaba a la mesa.
—¿Te apetece el de siempre?
Asentí con la cabeza. «El de siempre» era de manteca de cacahuete y gelatina y nunca me canso de comerlo. Normalmente me gusta merendar patatas fritas, cuanto más picantes mejor. Mientras esperaba a que estuviera hecho el bocadillo, abrí una nueva bolsa de patatas y me las empecé a comer.
—¡Oh, oh! —mamá estaba mirando lo que había en la nevera—. Mucho me temo que se nos ha acabado la gelatina. Me parece que tendremos que buscar otra cosa.
Sacó un tarro de cristal.
—¿Qué te parece si te pongo esto con la manteca de cacahuete?
—¿Qué es? —pregunté.
—Miel.
—¡Miel! —grité—. ¡Ni hablar!
Un poco más tarde, como me sentía muy solo, me fui paseando hasta el campo de juegos del colegio. Al pasar cerca de la zona de los columpios vi a un grupo de chicos que conocía.
Iban a empezar a jugar a béisbol y estaban formando los equipos. Me acerqué a ellos. A lo mejor me dejaban jugar.
—Gail y yo somos los capitanes —dijo un chico llamado Louie.
Me puse detrás de los demás niños. Había llegado justo a tiempo. Uno tras otro, Louie y Gail fueron eligiendo a los jugadores de sus equipos. Todos los chicos quedaron repartidos entre los dos grupos.
Todos los chicos excepto uno, claro. Yo me quedé allí, solo, al lado de la meta. Bajé los hombros y miré al suelo. Mientras, los capitanes empezaron a discutir sobre mí.
—Cógelo tú, Gail —decía Louie.
—No, cógelo tú.
—No es justo. ¡Yo siempre tengo que cargar con Lutz!
Mientras los dos capitanes seguían peleándose sobre quién tenía que cargar conmigo, yo notaba que me iba poniendo cada vez más rojo. Deseaba marcharme, pero si lo hacía todos dirían que era un rajado.
Finalmente, Gail suspiró resignada.
—Vale, de acuerdo —dijo—. Lo cogemos, pero recuerda la regla especial Lutz. Cuatro golpes antes de eliminarlo.
Tragué saliva y seguí a mis compañeros de equipo hasta la zona interior de juego. Tuve suerte: Gail me mandó a la parte más lejana del campo.
—Vete hacia la derecha, Lutz —ordenó Gail—. Ponte cerca de la valla. Nunca llegan hasta ahí.
Seguro que muchos chicos se enfadarían si los colocaran tan lejos de la acción. Yo, en cambio, le estaba agradecido a la capitana. Si no me llegaba ninguna pelota, no podría perderla, que era lo que siempre me pasaba.
A medida que transcurría el partido, notaba que se me iba haciendo un nudo en el estómago. Era el último en batear pero cuando por fin me llegó el turno en la meta, las bases estaban ocupadas. Cogí el bate y me fui hacia la meta. Se oyó un gran abucheo: mis compañeros de equipo protestaban.
—¿Le toca a Lutz? —preguntó alguien incrédulo.
—¡Tranquilo! —gritó la chica que jugaba en la primera base.
—¡Que no le dé, que no le dé!
Los jugadores del equipo contrario pateaban, silbaban y se reían con ganas.
De reojo vi como Gail se cogía la cara entre las manos.
Me rechinaban los dientes. Empecé a rezar. Por favor, que consiga una carrera. Por favor, que consiga una carrera. Sabía que jamás le daría a la pelota, así que mi única posibilidad era una carrera.
Evidentemente salió fuera. Cuatro golpes.
—¡Lutz cara de avestruz! —oí que gritaba alguien e inmediatamente un montón de chicos empezaron a reírse.
Sin mirar hacia atrás, abandoné el campo de béisbol y me alejé del colegio. Me iba a casa. Allí me esperaban la paz y el silencio de mi habitación. Tal vez no era el lugar perfecto, pero al menos en casa nadie se burlaba de mí llamándome «cara de avestruz».
—¡Eh, tíos, mirad! —vociferó alguien cuando me disponía a doblar la esquina de mi calle.
—¡Vaya, pero si es Lutz cara de avestruz! —exclamó otro.
—¡Chaval, esto va a ser divertido!
No podía creer que tuviera tan mala suerte. Las voces pertenecían a los tipos más grandotes y odiosos de todo el vecindario: Barry, Marv y Karl. Tienen mi misma edad pero son por lo menos ¡cinco veces más altos que yo!
¡Son unos verdaderos gorilas! ¡Vamos, que van arrastrando los nudillos por la acera! ¿Y cuál es su actividad favorita cuando no están en la jaula columpiándose en su neumático?
Acertaste. ¡Pegarme!
—¡Eh, tíos, dejadme tranquilo! —les supliqué—. Hoy no tengo un buen día.
Se echaron a reír.
—Así que quieres que te dejemos tranquilo ¿verdad, Lutz? —gritó uno de ellos amenazador—. ¡Pues claro, tío!
Sólo tuve tiempo de parpadear antes de que un enorme puño me golpeara la nariz.