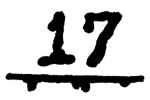
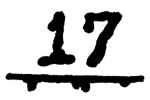
¿Qué hace con las abejas enfermas?, me volví a preguntar, estremeciéndome horrorizado.
Seguramente las tirará a la basura, pensé. O quizás haga algo peor: alimentar con ellas a algún pájaro o a alguna rana que tenga en casa.
Sabía que, a pesar de lo fatigado que estaba, no podía quedarme a averiguarlo. ¡Tenía que irme de allí!
Justo en el momento en que los dedos del señor Andretti estaban a punto de sujetarme, salí disparado hacia arriba y me puse a volar alrededor de su cabeza. En ese mismo instante, vi que algunas abejas pasaban por un pequeño orificio que había en una esquina de la tela metálica, cerca del techo.
Volé una vez más por delante de la cara de mi vecino y luego me dirigí velozmente hacia el agujero. Al tratar de salir, choqué con otra abeja que estaba entrando. Me miró furiosa, luego zumbó enojada. Asustado, retrocedí y me pegué a la tela metálica. Tuve que esperar a que una larga fila de abejas entrara. Me pareció que no acababan nunca.
Cuando por fin estuve seguro de que la última abeja había entrado, salté hacia delante y atravesé el orificio. ¡Ya estaba fuera!
—¡Esta vez soy libre de verdad! —grité rebosante de alegría y olvidando el cansancio—. ¡Y Andretti no volverá a capturar nunca más a esta abeja!
Me posé en una hoja y dejé que el sol de la mañana me calentara las alas y la espalda. Hacía un día precioso: ¡un día precioso para encontrar a alguien que pudiera ayudarme a recuperar mi cuerpo de ser humano!
Como si fuera un cohete, me lancé directo al aire y eché una mirada a mi alrededor. Oí un crujido y supe que era mi padre abriendo la puerta trasera de nuestra casa.
Di un resoplido y me precipité hacia ella.
—¡Adiós, cariño! Dile a los niños que les veré esta noche —dijo mi padre mirando hacia atrás. Luego soltó la puerta.
Pasé como una flecha por el hueco antes de que se cerrara de golpe. Otra vez me había faltado muy poco para que me aplastaran.
Me puse a zumbar de felicidad. ¡Me sentía tan bien estando de nuevo en casa y no en aquella oscura y pegajosa colmena! Me posé en el mármol de la cocina y contemplé aquellas paredes tan familiares.
¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo bonita que era mi casa?
Se oían pasos.
¡Alguien se acercaba! Volé hacia el alféizar para ver mejor de quién se trataba.
¡Krissy!
Tal vez podría conseguir que me oyera.
—¡Krissy! ¡Krissy! —grité—. ¡Soy yo, Gary! Estoy aquí, al lado de la ventana.
Para felicidad mía, Krissy se volvió y miró hacia donde yo estaba.
—¡Sí! —exclamé emocionado—. ¡Sí, soy yo! ¡Soy yo!
—¡Oh, fantástico! —gimió Krissy—. Ha vuelto a entrar otra de esas tontas abejas de Andretti.
Vale, de acuerdo, no era ésa exactamente la reacción que yo esperaba pero al menos se había fijado en mí.
A lo mejor, pensé, si me posaba en su hombro y le hablaba al oído, me escucharía.
Tembloroso, abandoné el alféizar y volé hasta donde estaba mi hermana.
—¡Krissy! —exclamé al acercarme a su hombro—. ¡Tienes que escucharme!
—¡Aaaaah!
Krissy dio un chillido tan fuerte que temí que se rompieran los cristales de las ventanas.
—¡Déjame!
Empezó a dar manotazos en el aire.
—¡Ay! —gemí cuando una de sus manos me golpeó.
Sentí una punzada de dolor. Luego perdí el control y aterricé, con un ruido sordo, encima del mármol.
Levanté la vista en el momento en que Krissy cogía un matamoscas de uno de los armarios de la cocina.
—¡No, Krissy, no! —supliqué—. ¡Eso no! ¡No puedes hacerle eso a tu propio hermano!
Mi hermana levantó el matamoscas y lo golpeó contra el mármol. Faltó muy poco para que me diera; sentí hasta la ráfaga de aire producida por el golpe.
Pegué un grito y me eché rápidamente hacia un lado. Yo sabía que Krissy era peligrosa con un matamoscas en las manos. Era la campeona de la familia. Nunca fallaba.
Los ojos que tenía en lo alto de la cabeza empezaron a girar aterrorizados. Aunque lo veía todo borroso, podía distinguir la forma del matamoscas alzándose para golpearme de nuevo.