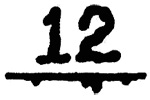
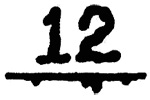
El gato me tenía aprisionado entre las uñas y había abierto su horrible y enorme boca.
¡Pícale! ¡Pícale!
Esas palabras se repetían sin cesar en mi mente. Pero algo me contenía. Algo me decía que no debía picarle.
Recordé de pronto algo más que había leído en El gran libro de las abejas. ¡Las abejas mueren una vez que han picado a alguien!
¡Ni hablar!, pensé. Todavía esperaba salir vivo de todo aquello y volver a mi antiguo cuerpo.
Por lo tanto, si no podía utilizar el aguijón, tendría que utilizar en su lugar el ingenio.
Claus cerró de golpe su bocaza rechinando con fuerza los dientes. Bajó la cabeza dispuesto a lanzarse sobre su peludo premio: es decir, yo.
Pero justo en ese instante, logré escaparme de sus uñas y esquivar aquellos dientes.
Traté de salir volando a toda prisa pero el gato me alcanzó con una de sus garras y me tiró al suelo.
Claus estaba jugando conmigo como si yo hubiera sido uno de aquellos ratones de juguete que Krissy le regalaba siempre en Navidad.
Hice un último esfuerzo y extendí las alas. Subí un poco y me puse a volar lo más rápido que pude. Eché un vistazo para atrás con uno de los ojos y vi que había dejado al perplejo gato sentado en la hierba.
Durante unos segundos, experimenté una maravillosa sensación de triunfo.
—¡Lo conseguiste, Gary! —me felicité—. ¡Tú, una minúscula abejilla has logrado plantarle cara a un enorme y cruel gato!
Estaba tan satisfecho de mí mismo que decidí dar unas cuantas vueltas para celebrarlo. Extendí completamente las alas y comencé a volar lentamente, dibujando un gran círculo en el aire.
¡Plof!
¡Oh, no! ¿Y ahora qué pasaba?
¡Había chocado contra algo! ¿Pero qué era? No se trataba de algo duro como una pared o un árbol, era más bien blando y se te pegaba como si fuera un tejido. Los pies se me habían enganchado en aquella cosa y yo trataba con todas mis fuerzas de desengancharme. Empujaba, me movía de un lado a otro, pero tenía las patas enredadas.
Estaba atrapado.
—¡Ja, ja, ja!
Aquellas risotadas hicieron que me estremeciera de arriba abajo.
De repente, descubrí dónde estaba.
Andretti me había cogido con la red.
Desesperado, me desplomé contra aquella malla blanca.
Sabía perfectamente qué iba a pasar. Andretti me metería en una colmena y no volvería a salir de allí jamás.