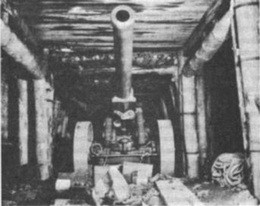
Uno de los temidos cañones japoneses de 150 mm en su emplazamiento en una cueva. Okinawa. Fotografía del USMC.
En el abismo
Subimos a los camiones y nos dirigimos al sur por pistas polvorientas. Lo primero que dejamos atrás fueron muchos campamentos de tropas de servicio y enormes depósitos de munición y suministros, todo cubierto con redes de camuflaje. Después llegamos a unas posiciones de artillería. Por las montañas de casquillos vacíos, supimos que habían disparado mucho. Y por los numerosos cráteres de proyectiles abiertos en los campos de hierba, nos dimos cuenta de que los japoneses habían lanzado abundante fuego de contrabatería.
Al llegar a un lugar sin marcas, nos detuvimos y nos bajamos de los camiones. Yo estaba aterrorizado. Formamos una fila india en el lado derecho de una estrecha pista de coral y comenzamos a caminar hacia el sur.
Por delante podíamos oír el estrépito y el estruendo de los morteros y los proyectiles de artillería enemigos, el tableteo de las ametralladoras y el estallido de los fusiles. Nuestros proyectiles silbaban en dirección sur.
—Mantengan el intervalo de cinco pasos —nos ordenaron.
No hablamos. Cada hombre se quedó a solas con sus pensamientos.
Poco después, una columna se aproximó a nosotros por el otro lado de la pista. Se trataba de la infantería del ejército procedente del 106.º Regimiento de la 27.ª División de infantería, a los que íbamos a relevar. Sus trágicas expresiones dejaban ver de dónde venían. Estaban hechos polvo, sucios y cadavéricos, tenían los ojos hundidos y la cara contraída. No había visto rostros así desde Peleliu.
Mientras pasaban en fila a nuestro lado, un tipo alto y desgarbado me hizo una seña y me dijo con voz cansada:
—Aquello es un infierno, marine.
Nervioso por lo que nos aguardaba y un poco molesto porque pudiera pensar que era un novato, respondí con cierta impaciencia:
—Sí, lo sé. Estuve en Peleliu.
Me miró sin expresión y siguió adelante.
Nos acercamos a un cerro bajo y con una ligera inclinación donde la Compañía K se situaría en la línea. El ruido se hizo más fuerte.
—Mantengan el intervalo de cinco pasos, no se amontonen —gritó uno de nuestros oficiales.
A la sección de morteros se le ordenó que saliera de la pista a la izquierda en orden disperso. Vi cómo estallaban los obuses entre nosotros y el cerro. Cuando abandonamos la pista, cortamos la conexión umbilical con el pacífico valle del norte y nos sumergimos una vez más en el abismo.
A medida que atravesábamos a toda prisa un campo abierto, proyectiles japoneses de toda clase zumbaban, aullaban y tronaban a nuestro alrededor cada vez con más frecuencia. El estruendo de las explosiones era una pesadilla. Piedras y tierra caían repiqueteando después de que el estallido de cada obús abriera un cráter.
Corrimos y esquivamos el fuego enemigo lo más rápido que pudimos hasta que llegamos a una zona en una cuesta baja y poco empinada del cerro, y nos tiramos al suelo jadeando. Los marines corrían y se arrastraban hasta sus posiciones mientras los soldados pasaban a nuestro lado en tropel, intentando desesperadamente salir con vida. Comenzaron a oírse gritos pidiendo sanitarios y camilleros. A pesar de que estaba preocupado por mi propia seguridad, no puede dejar de compadecer a los soldados agotados por el combate a los que estaban relevando y que intentaban que no los mataran durante aquellos minutos críticos mientras salían como podían de sus posiciones bajo el fuego enemigo.
Los disparos de fusil y ametralladora japoneses se incrementaron hasta convertirse en un martilleo constante. Las balas chasqueaban y estallaban en lo alto. El bombardeo aumentó de intensidad. Los artilleros enemigos estaban intentando atrapar a los hombres en campo abierto para ocasionar el mayor número de bajas posible entre nuestras tropas, que entraban y salían corriendo de sus posiciones (una práctica habitual de los japoneses cuando una de nuestras unidades relevaba a otra en el frente).
Era un caos atroz. Yo estaba asustadísimo. El miedo también era evidente en los rostros de mis compañeros. Dejar la hermosa y tranquila campiña aquella mañana y sumirnos en una atronadora y mortífera tormenta de acero por la tarde fue un duro golpe. Al llegar a la playa para asaltar Peleliu y al cargar a través del aeródromo, nos habíamos preparado para los golpes. Sin embargo, la impresión y los obuses del 1 de mayo en Okinawa, tras aquel agradable abril, nos cogieron desprevenidos.
El miedo tiene muchas facetas, y no minimizo el temor que sentí aquel día. Pero fue diferente. Yo era un veterano de Peleliu. Una vez superada la primera constricción del terror, sabía a qué atenerme. Sentía un miedo espantoso, pero no estaba al borde del pánico. La experiencia me había enseñado qué esperar de los cañones enemigos. Lo que era más importante, sabía que podía controlar mi miedo. No me dejaría ganar por el pánico. Sabía que lo único que se podía hacer cuando te bombardeaban con fuego de artillería era pegarte al suelo y rezar… y maldecir a los japoneses.
Se oyó el tañido metálico de los proyectiles de un mortero ligero de 50 mm mientras pequeñas y abundantes bocanadas de humo aparecían a nuestro alrededor. Los obuses de mortero de 81 y 90 mm nos golpeaban por todo el cerro. El «pum-bum» de los proyectiles de alta velocidad de un cañón de 47 mm (también era un cañón antitanque), cuya explosión teníamos encima casi tan pronto como los oíamos llegar silbando, me dio la sensación de que los japoneses nos disparaban con ellos como si fueran fusiles. El aullido y silbido más lento de los proyectiles de artillería de 75 mm parecía el más abundante. Entonces se oyó el bramido y el estruendo del enorme proyectil del obús enemigo de 150 mm y el «buuum» de la explosión. Como decíamos los soldados, aquello era mucho «marrón». No recordaba haber reconocido ninguno de estos obuses en medio de la confusión y el miedo que sentí en Peleliu. El radio de la explosión de estos grandes proyectiles era imponente. Sumado a todo este ruido estaban los silbidos y el de nuestro fuego de artillería de apoyo. Podíamos oír cómo nuestros proyectiles estallaban al otro lado del cerro sobre las posiciones enemigas. El sonido de los disparos de armas ligeras procedente de ambos bandos se tradujo en un caótico infierno.
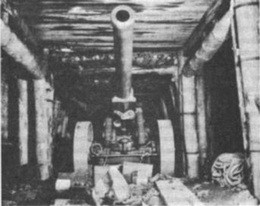
Uno de los temidos cañones japoneses de 150 mm en su emplazamiento en una cueva. Okinawa. Fotografía del USMC.
Nos encontrábamos justo debajo de la cima del cerro. Estaba a la izquierda de la zona de nuestra compañía. Snafu y yo comenzamos a cavar un foso para el mortero y los portamuniciones se atrincheraron en hoyos. Cavar en la tierra arcillosa de Okinawa era fácil, un lujo después la roca coralina de Peleliu.
Al poco de atrincherarnos llegó la sobrecogedora noticia del creciente número de bajas en la compañía. El mayor golpe fue enterarnos de que los soldados Nease y Westbrook habían muerto. Todos queríamos y admirábamos a aquellos dos hombres. Westbrook era un nuevo reemplazo, un rubio simpático y de pelo rizado, uno de los casados más jóvenes de la unidad. Creo que aún no había cumplido los veinte. Howard Nease era joven en años pero tenía historial de combate que comenzaba en Cabo Gloucester.
Muchos hombres eran supersticiosos acerca de las posibilidades de sobrevivir a una tercera campaña. Algunos pensaban que para entonces la suerte empezaba a acabarse. Les oí expresar esta idea a veteranos de Guadalcanal que también habían sobrevivido a Gloucester y luego habían luchado en Peleliu.
—A Howard se le acabó la suerte, eso es todo. Un tipo no puede continuar luchando eternamente sin que lo alcancen —comentó con pesimismo un veterano de Gloucester que se había unido a la Compañía K dos campañas antes de Okinawa.
Nos tomamos muy mal la noticia de esas dos muertes. Sumadas a la tensión del día, nos puso de un humor de perros. ¿Contra quién podíamos desahogar nuestra ira cuando no había forma de dispararle al enemigo?
De pronto nos dimos cuenta de que nuestro belicoso teniente, Mac, seguía cavando febrilmente. Estaba excavando una profunda trinchera individual y lanzando una continua lluvia de tierra con su pala. Aunque los obuses seguían llegando, los disparos se habían reducido un poco en nuestra zona. Mac, sin embargo, continuó cavando.
No sé quién empezó, pero creo que fue Snafu el que le recordó a Mac su muy repetida promesa de cargar contra la línea enemiga en cuanto le dieran a uno de los nuestros. En cuanto comenzaron las bromas, varios veteranos metimos baza y animamos a Mac enérgicamente a que cumpliera su promesa.
—Ahora que han matado a Nease y Westbrook, ¿no va siendo hora de que coja su Ka-Bar y su 45 y cargue contra los japos, Mac? —preguntó Snafu.
Mac no dejó de cavar, contestó que tenía que atrincherarse. Yo le dije que le prestaría mi Ka-Bar, pero otro hombre repuso con fingida seriedad:
—No, Mazo, quizá no pueda devolvértelo.
—Caramba, cuando Mac vaya a por los japos, va a hacer una buena limpia y esta campaña va a ser pan comido —apuntó otra persona.
Pero Mac únicamente soltó un gruñido y no dio muestras de querer cargar contra el enemigo… ni de dejar de cavar. Excavó como un tejón. Nuestras pullas no parecieron preocuparlo. Mantuvimos nuestros comentarios dentro de un orden debido a su rango, pero le hicimos pagar todas las bravatas y tonterías con las que había estado fanfarroneando desde que se unió a la compañía.
—Mac, si hace ese hoyo más profundo lo van a acusar de deserción —señaló alguien.
—Sí, mi madre solía decirme que si cavaba un hoyo lo bastante hondo acabaría en China. Puede que si sigue cavando llegue a Estados Unidos y podamos meternos e irnos a casa, Mac —soltó otro con una sonrisa burlona.
Mac nos oía pero permanecía ajeno a nuestras observaciones. Cuesta creer que llegáramos a hablarle así a un oficial de marines, pero sucedió, y fue divertidísimo. Se merecía hasta la última palabra.
Cuando por fin consiguió que su trinchera fuera lo bastante profunda, comenzó a colocar tablas de madera de cajas de munición cubriendo toda la parte superior salvo una pequeña abertura por la que pudiera escurrirse. A continuación, echó unos quince centímetros de tierra encima de las tablas. Nos sentamos en nuestras trincheras observando a Mac y el bombardeo a nuestra retaguardia. Cuando terminó la cubierta de su hoyo, en realidad un pequeño refugio subterráneo con visibilidad limitada, se metió dentro e inspeccionó su trabajo con orgullo. Había estado demasiado ocupado para prestarnos mucha atención, pero entonces nos explicó detenidamente que las tablas con tierra encima lo protegerían de los fragmentos de los proyectiles.
George Sarrett, a quien no le interesaba la charla, subió poco a poco por la pequeña cuesta cerca de un metro y atisbó por encima de la cima para ver si había tropas enemigas desplazándose por delante. No miró mucho tiempo, porque un japonés que se encontraba en el siguiente cerro lo vio y disparó una ráfaga con una ametralladora que no le dio por muy poco. Cuando las balas pasaron restallando, George bajó la cabeza de golpe, perdió el equilibrio, resbaló cuesta abajo y aterrizó encima del refugio de Mac, provocando que el techo se hundiera. El sobresaltado teniente se levantó de un salto, apartando tablas y tierra, como si fuera una tortuga asomando entre una montaña de escombros.
—¡Ha destrozado mi trinchera! —protestó Mac.
George se disculpó y yo tuve que morderme el labio para aguantar la risa. Los demás esbozaron sonrisas cómplices y burlonas. Nunca volvimos a oír a Mac hablar de cargar contra la línea japonesa con su Ka-Bar y su revólver del calibre 45. Aquel bombardeo enemigo tuvo una consecuencia beneficiosa: había hecho que su bravuconería se esfumara.
Organizamos nuestras posiciones para pasar la noche y comimos unas raciones K con un nudo en el estómago. Nos llegaron más detalles de la pérdida de Nease, Westbrook y otros que habían resultado muertos o heridos. Lamentábamos cualquier baja estadounidense, pero cuando eran buenos amigos resultaba deprimente. Sólo fueron los primeros de lo que iba a ser una larga y trágica lista antes de que abandonáramos el combate cincuenta infernales días después[49].
Antes del anochecer nos enteramos de que, a la mañana siguiente, se realizaría un gran ataque a lo largo de todo el frente. Con el intenso fuego japonés que nos había llovido encima al situarnos en esa línea, nos horrorizaba la perspectiva de realizar una ofensiva. Un suboficial nos explicó que nuestro objetivo era llegar al Asato Gawa, un río situado a unos 1500 metros al sur de nuestra posición que se extendía tierra adentro y hacia el este, hasta una zona cerca de la aldea de Dakeshi.
La lluvia marcó el comienzo de un sombrío amanecer. Estábamos preocupados aunque esperanzados. Se oían algunos disparos de armas ligeras a lo largo de la línea y unos cuantos obuses pasaron de acá para allá al alba. La lluvia amainó temporalmente y comimos unas raciones K. Calenté una taza de café con una tableta de sterno en el trípode plegable de bolsillo que nos habían suministrado. Tuve que mantenerme encima para evitar que la lluvia lo apagara.
A medida que los segundos transcurrían lentamente hacia las 09:00, nuestra artillería y los cañones de los buques aumentaron su frecuencia de tiro. Comenzó a diluviar y los japoneses aceptaron el desafío de nuestra artillería. Comenzaron a lanzar más proyectiles en nuestra dirección, muchos de los cuales pasaron por encima de nuestras cabezas e hicieron explosión lejos, a nuestra retaguardia, donde estaba emplazada nuestra artillería.
Por fin recibimos órdenes de disparar con los morteros. Nuestros obuses estallaron a lo largo de una posición segura situada por delante de nosotros. Nuestras ametralladoras abrieron fuego en serio. Nuestra artillería, los cañones de los barcos y los morteros de 81 mm incrementaron el ritmo hasta alcanzar una velocidad formidable. Los proyectiles silbaban, gemían y retumbaban en lo alto; los nuestros estallaban allá, delante del cerro y los del enemigo explotaban en nuestra zona y en la retaguardia. El ruido aumentó por toda la línea. Llovía a raudales y la tierra se llenaba de barro y se volvía resbaladiza. Corríamos de un lado a otro del foso para sacar y amontonar la munición.
Miré mi reloj. Eran las 09:00. Tragué saliva y recé por mis compañeros fusileros.
—Morteros, alto el fuego y preparados.
Estábamos preparados para disparar o coger los morteros de un momento a otro y avanzar. Algunos de nuestros fusileros cruzaron la cima del cerro para atacar. El ruido ahora fue ensordecedor. Los fusileros acababan de salir de sus trincheras cuando una tormenta de fuego enemigo procedente de delante y del flanco izquierdo los obligó a retroceder. Lo mismo les estaba sucediendo a los batallones situados a nuestra derecha e izquierda.

El USS Idaho disparando fuego de apoyo para las tropas de tierra. Okinawa. Fotografía del USMC.
El sonido de numerosas ametralladoras se transformó en un único e increíble traqueteo contra los retumbos de la artillería. Los fusiles estallaban por todas partes a lo largo del frente mientras las balas japonesas pasaban silbando por encima del cerro detrás del que nos encontrábamos nosotros. Lanzamos algunos proyectiles de fósforo blanco para proteger a nuestras tropas en retirada. En el preciso momento en el que escuchamos: «Alto el fuego», un marine llegó corriendo a través del barro por la cuesta que había a nuestra derecha gritando:
—¡Los tíos que se están retirando necesitan un equipo de camilleros!
Otros tres servidores de morteros y yo salimos a paso ligero detrás del mensajero. Corrimos unos cuarenta metros mientras las balas silbaban, procurando mantenernos justo por debajo de la cima del cerro. Llegamos a una pista que atravesaba el cerro a unos dos metros y medio por debajo de la cima. Un oficial nos dijo que nos colocáramos detrás de él hasta que nos ordenaran salir y traer al herido. Era el lugar en el que habían ametrallado a Nease y Westbrook el día anterior. Las balas niponas pasaban aullando a través de la brecha, como el granizo cuando penetra por una ventana abierta.

El teniente Thomas Retaco Stanley, oficial al mando del K/3/5, pidiendo apoyo de artillería.
Un par de pelotones de fusileros de la Compañía K regresaban corriendo hacia nosotros procedentes del ataque frustrado. Avanzaban a todo correr por la pista en pequeños grupos y torcían a la derecha e izquierda en cuanto pasaban la brecha para salir de la línea de fuego. Aunque parezca mentira, ninguno resultó herido a causa de los intensos disparos que llegaban a través de la brecha. Yo conocía bien a la mayoría, aunque a algunos de los nuevos no tanto como a los veteranos. Todos tenían expresiones asombradas y horrorizadas que revelaban a las claras eran hombres que habían escapado a duras penas a los extraños cálculos del azar. Se aferraban a sus M1 automáticos y metralletas Tommy, y se desplomaban en el barro para tratar de recobrar el aliento antes de dirigirse detrás del cerro, hacia sus antiguas trincheras. La lluvia torrencial hacía que todo pareciera mucho más increíble y sobrecogedor.
Yo esperaba fervientemente que no tuviéramos que salir a esa pista para recoger a un herido. Me avergonzaba pensar de ese modo porque sabía perfectamente que si yo estuviera allí herido, mis compañeros no me abandonarían. Pero no veía cómo alguien podía salir y regresar ahora que el fuego era tan intenso. Puesto que la mayor parte de nuestras tropas de ataque se había replegado, los japoneses podrían concentrar sus disparos en los equipos de camilleros como les había visto hacer en Peleliu. No mostraban piedad con el personal médico.
El sargento de artillería de nuestra compañía, Hank Boyes, fue el último en cruzar. Inspeccionó a los hombres con rapidez y anunció —para mi inmenso alivio— que todo el mundo había logrado regresar. Habían llevado a las bajas a un punto de la línea situado más abajo, donde el fuego de ametralladora no había sido tan intenso.
Boyes era asombroso. Se fue hacia los hombres que estaban inmovilizados delante del cerro y lanzó granadas de humo para protegerlos de los disparos japoneses. Regresó con un agujero de bala en la gorra (no llevaba puesto el casco) y otro en la pernera del pantalón. Lo habían alcanzado en la pierna los fragmentos de un proyectil de mortero ligero, pero se negó a retirarse[50].
El oficial nos dijo que no nos necesitarían para hacer de camilleros y que regresáramos a nuestros puestos. Mientras nos dirigíamos a paso ligero hacia los fosos de los morteros, los obuses mantuvieron su intenso tronar, pero las balas comenzaron a disminuir ya que para entonces todos nuestros hombres se encontraban al abrigo del cerro. Salté dentro del foso y mi sustituto temporal se apresuró a regresar a su hoyo[51].

Transportando a los heridos. Okinawa. Fotografía del USMC.
Nos agazapamos en nuestras trincheras bajo la lluvia torrencial maldiciendo a los japoneses, los obuses y el tiempo. Los artilleros enemigos lanzaron una avalancha de disparos en el área de nuestra compañía para disuadirnos de llevar a cabo otro ataque. Corrió la noticia por la línea de que todas las unidades de ataque de los marines habían sufrido cuantiosas bajas, así que permaneceríamos inactivos hasta el día siguiente. Nos pareció perfecto. El bombardeo nipón se prolongó algún tiempo. Todos nos sentíamos abatidos por el fracaso del ataque. Seguíamos sin saber cuántos amigos habíamos perdido, una incertidumbre que siempre abrumaba a todo el mundo después de un ataque o un tiroteo.

El sargento de artillería Henry A. Boyes después del ataque del 2 de mayo de 1945. El lápiz señala el lugar en el que una bala enemiga le atravesó la gorra. Okinawa.
Desde el foso del mortero, que contenía varios centímetros de agua, contemplábamos una lúgubre escena. La lluvia se había asentado en un aguacero constante que presagiaba más penurias. Al otro lado de los campos embarrados veíamos a nuestros empapados camaradas en cuclillas, con aire abatido, en sus hoyos cubiertos de barro y agachándose, como nosotros, cada vez que un proyectil pasaba con un estruendo.
Esta supuso mi primera experiencia del barro en combate, y fue más detestable de lo que me había imaginado. El barro en el campamento de Pavuvu era un incordio. El barro en las maniobras era una molestia. Pero el barro en el campo de batalla suponía una tortura indescriptible. Había visto fotografías de soldados de la primera guerra mundial en el barro: los hombres sonreían, por supuesto, si habían posado para la instantánea. Si no habían posado, los rostros siempre mostraban una expresión particularmente desamparada y asqueada, una expresión que ahora comprendía. El aire era frío y húmedo, pero le di gracias a Dios de que no estuviéramos soportando esa tortura en Europa, donde además hacía un frío cortante.
El bombardeo disminuyó por fin y las cosas se calmaron bastante en nuestra zona. Agradecidos, nos sentamos en cuclillas en nuestros hoyos y nos quejamos del tiempo. El olor químico de las explosiones de los proyectiles impregnaba el aire húmedo.
Poco después, por detrás de nosotros, a la izquierda, vimos que un equipo de camilleros de los marines traía a un herido entre la lluvia. En lugar de girar a la izquierda detrás del cerro en el que estábamos nosotros, o a la derecha, detrás del que se encontraba más allá, el equipo regresó en línea recta entre los dos cerros bajos. Era un error, los japoneses aún podían disparar sobre aquella zona.
Mientras el equipo de camilleros se aproximaba al abrigo de unos árboles, los fusileros japoneses situados a la izquierda abrieron fuego sobre ellos. Vimos cómo las balas levantaban barro y salpicaban en los charcos de agua alrededor de los camilleros. Los cuatro camilleros cruzaron a toda prisa el campo resbaladizo. Sin embargo, no podían ir más que a un paso rápido o el herido se caería de la camilla.
Solicitamos permiso para disparar proyectiles de fósforo de 60 mm para crear una cortina de humo (nos encontrábamos demasiado lejos para lanzar granadas de humo). Nos negaron el permiso. No se nos permitía disparar por delante de nuestra compañía debido a la posibilidad de darles a tropas amigas que no podíamos ver. Por lo tanto, observamos sin poder hacer nada cómo los cuatro camilleros cruzaban penosamente el campo embarrado mientras las balas silbaban a su alrededor. Se trataba de uno de esos espectáculos terriblemente patéticos y estremecedores que parecían imperar en el combate: hombres luchando por salvar a un compañero herido, el enemigo disparándoles lo más deprisa que podía y el resto de nosotros sin poder hacer absolutamente nada para ayudar. Presenciar una escena así era peor que el peligro personal. Era un martirio.
Para aligerar la carga, los cuatro camilleros habían hecho a un lado todo su equipo personal salvo un fusil o carabina al hombro. Cada uno agarraba un brazo de la camilla con una mano y extendía el otro brazo para mantener el equilibrio. Llevaban los hombros encorvados por el peso de la camilla. Aquellas cuatro cabezas con casco se inclinaban como si fueran cuatro animales de carga a los que estuvieran fustigando. Empapados de lluvia y salpicados de barro, sus pantalones de color verde oscuro colgaban de modo lastimoso de sus cuerpos. El herido yacía inerte en la estrecha camilla de lona, su vida estaba en manos de los cuatro camilleros.
Para nuestra consternación, una ráfaga alcanzó a los dos camilleros de detrás. Ambos soltaron la camilla. Se les doblaron las rodillas y cayeron hacia atrás en el suelo embarrado. La camilla también cayó al suelo. Los hombres que me rodeaban soltaron un grito ahogado, pero se convirtió casi de inmediato en un rugido de alivio. Los dos marines del otro extremo de la camilla la dejaron caer, dieron media vuelta y agarraron al herido de la camilla entre los dos. A continuación, cada uno sostuvo a un camillero herido con el otro brazo. En medio de nuestras ovaciones, los cinco se ayudaron mutuamente y llegaron renqueando a unos arbustos mientras las balas continuaban levantando barro a su alrededor. El hecho de que hubieran escapado me llenó de una euforia sólo equiparable al intenso odio que sentía hacia los japoneses.
Antes del anochecer nos informaron de que la Compañía K participaría en otra ofensiva al día siguiente. A medida que la lluvia disminuía poco a poco y luego cesaba, realizamos nuestros lúgubres preparativos.
Mientras recibíamos munición, raciones y agua, vi que los oficiales y suboficiales de nuestra compañía se reunían. Permanecieron de pie o en cuclillas alrededor del oficial al mando, hablando en voz baja. Era obvio que el jefe de nuestra compañía estaba dando órdenes y respondiendo preguntas. Los suboficiales de mayor graduación y los oficiales veteranos se mantenían al margen, con expresiones serias y a veces preocupadas mientras escuchaban. Los que estábamos en las tropas observábamos sus rostros familiares en busca de indicios de lo que nos aguardaba.
Las caras de los tenientes de reemplazo reflejaban un ánimo diferente. Mostraban expresiones animadas y de entusiasmo, con las cejas arqueadas, esperando ansiosos ver el asunto terminado como si se tratara de un ejercicio resuelto de modo satisfactorio en la escuela de candidatos a oficiales en Quantico. Eran muy concienzudos y estaban decididos a hacer todo lo que pudieran o a morir en el intento. Para mí, aquellos jóvenes oficiales parecían casi trágicos con su ingenua ignorancia de lo que nos esperaba.
Los nuevos oficiales soportaban una pesada carga. No sólo iban a entrar en combate por primera vez, con todos los horrores e incógnitas que esto implicaba —condiciones que ni siquiera el mejor adiestramiento podía reproducir—, sino que eran oficiales sin experiencia de combate. El combate suponía su prueba de fuego. Verse ante duras responsabilidades y en una posición de liderazgo entre curtidos y avezados veteranos de los marines en una orgullosa y selecta división como la Primera era un reto tremendo para cualquier teniente joven. Ninguna de las personas a las que conocía los envidiaba en lo más mínimo.
En el transcurso de los largos enfrentamientos librados en Okinawa, a diferencia de lo que ocurrió en Peleliu, recibimos numerosos tenientes de reemplazo. Los herían o mataban con tanta regularidad que casi nunca sabíamos nada de ellos aparte de un nombre en clave y sólo los veíamos de pie sólo una o dos veces. Esperábamos numerosas pérdidas entre los soldados rasos en combate, pero a nuestros oficiales los alcanzaban tan pronto y tan a menudo que me parecía que la guerra moderna había dejado obsoleto el puesto de alférez en una compañía de fusiles.
Después de que el oficial al mando les diera a sus oficiales subalternos permiso para retirarse, estos regresaron a sus respectivas secciones y les dieron instrucciones a las tropas acerca del inminente ataque. Mac se mostró escueto y eficiente al impartirle sus órdenes a Burgin y al resto de suboficiales de la sección de morteros. Ellos a su vez nos explicaron para qué debíamos prepararnos. (Daba gusto ver a Mac despojado de su petulancia). Contaríamos con máximo apoyo de artillería pesada y otras armas; las bajas recibirían ayuda rápidamente. Así que preparamos nuestro equipo y aguardamos con nerviosismo.
Un amigo se acercó desde una de las secciones de fusileros que iba a tomar parte en el asalto del día siguiente. Nos sentamos cerca del foso del mortero, colocando los cascos en el barro, y mantuvimos una larga charla. Yo encendí mi pipa y él un cigarrillo. Todo estaba en calma en la zona, así que no nos molestaron durante un rato. Mi amigo se desahogó. Había acudido a mí debido a nuestra amistad y a que yo era un veterano. Me contó que le asustaba muchísimo el inminente ataque. Le dije que todo el mundo tenía miedo. Sin embargo, yo sabía que él se encontraría en una posición más vulnerable que algunos de nosotros. Hice todo lo posible por animarlo.
Los enfrentamientos del día anterior lo habían dejado tan horrorizado y deprimido que había llegado a la conclusión de que era totalmente imposible que sobreviviera al día siguiente. Me confió sus pensamientos y secretos más íntimos acerca de sus padres y de una chica allá en casa con la que iba a casarse después de la guerra. El pobre no le tenía miedo sólo a resultar muerto o herido: la idea de que quizá no regresara nunca con aquellos a los que quería tanto lo tenía prácticamente en un estado de desesperación.
Recordé el modo en el que el teniente Rústico Jones me había confortado y ayudado a superar la primera impresión de Peleliu y traté de hacer lo mismo por mi amigo. Al final dio la impresión de sentirse un tanto aliviado, o resignado a su suerte, fuera cual fuera. Nos pusimos en pie y nos dimos un apretón de manos. Me dio las gracias y luego regresó despacio a su trinchera.
Aquella conversación no tuvo nada de extraordinario. Miles de iguales tenían lugar cada día entre los soldados de infantería que iban a participar en el infierno de un ataque. Sin embargo, esta conversación ilustra el valor de la camaradería entre hombres que se enfrentaban a constantes peligros. La amistad suponía el único consuelo con el que contaba un hombre.
Resulta extraño cómo pasaban el tiempo los hombres después de organizar todas las armas y el equipo para un ataque inminente. En el campamento de adiestramiento habíamos aprendido que no se debían dejar las correas de mochilas con extremos sueltos colgando (tales correas sueltas en la mochila de un marine recibían el nombre de «banderines irlandeses» —nunca supe por qué— y acarreaban medidas disciplinarias o una bronca por parte del instructor). Así que, por puro hábito, supongo, enrollábamos con cuidado las correas sueltas. Siempre había algo que limpiar y retocar en tu arma con el cepillo de dientes que la mayoría llevábamos para ese fin. Siempre podías arreglarte los cordones de las polainas. Los hombres sentenciados se entretenían afanosamente con semejantes trivialidades, como si cuando se pusieran en pie y salieran de sus trincheras fuera para enfrentarse a una inspección más que al olvido.
Logramos un éxito parcial con el ataque del 3 de mayo. El avance de nuestra compañía hasta la siguiente línea de cerros bajos se vio favorecido por la destrucción de la ametralladora pesada japonesa por parte de nuestros morteros el día anterior. Sin embargo, no pudimos mantener las colinas. El intenso fuego de ametralladora y mortero del enemigo nos hizo retroceder unos cien metros. En total, ganamos aproximadamente trescientos metros en todo el día.
Nos trasladamos a una zona tranquila detrás de las primeras líneas bastante antes de que anocheciera. Nos avisaron de que, debido a las cuantiosas bajas de los dos últimos días, la Compañía K pasaría un tiempo a la reserva. Nos atrincheramos alrededor del puesto de socorro para defenderlo.
Nuestras bajas seguían llegando procedentes del combate de la tarde cuando nos situamos en posición. Para mi gran alegría, vi al amigo con el que había mantenido aquella conversación la noche anterior. Llevaba una triunfal expresión de satisfacción, me dio un efusivo apretón de manos y sonrió mientras un equipo de camilleros se lo llevaba con un vendaje ensangrentado en el pie. Dios o el azar —dependiendo de en lo que uno crea— le había perdonado la vida y lo había librado de su carga al concederle una herida de un millón de dólares. Había cumplido con su deber y la guerra había terminado para él. Estaba dolorido, pero tenía suerte. Muchos otros no habían tenido tanta suerte los últimos días.
El contraataque
Nos instalamos en nuestros hoyos para pasar la noche, sintiéndonos más relajados, lejos del frente. Mi compañero de trinchera se ocupó de la primera guardia, así que me dormí confiando en que tendríamos una noche bastante apacible. No llevaba mucho tiempo dormido cuando me despertó diciendo:
—Mazo, despierta. Los japos están tramando algo. Asustado, desperté y desenfundé mi pistola automática del 45 de manera instintiva.
Oí la severa orden de un suboficial:
—Prepárense para lo peor, muchachos. ¡Alertas al cien por cien!
Sonaban disparos de artillería pesada y armas ligeras en el frente. Parecían venir sobre todo del área situada más allá del flanco izquierdo de nuestra división, donde estaban situadas las tropas del ejército. Los disparos también habían aumentado justo delante. El número de nuestros proyectiles de artillería que pasaban silbando resultaba increíble. No se trataba del habitual fuego de hostigamiento contra los japoneses, había demasiado.
—¿Qué ocurre? —pregunté con nerviosismo.
—Ni idea —respondió mi compañero—, pero no hay duda de que está pasando algo en el frente. Los japos habrán contraatacado.
Por el creciente fuego, enemigo además de amigo, resultaba obvio que estaba sucediendo algo grande. Aguardamos en nuestros hoyos con la esperanza de tener noticias de lo que estaba sucediendo. De pronto surgieron intensos disparos de ametralladora y mortero a cierta distancia a nuestra derecha, por detrás de donde la línea del 1.º de marines llegaba al mar. Desde nuestro pequeño montículo vimos ríos de trazadoras estadounidenses surcando rápidamente el cielo en línea recta hacia el mar, bajo la fantasmagórica luz de las bengalas de mortero de 60 mm. Eso sólo podía significar una cosa. El enemigo estaba llevando a cabo un ataque anfibio, intentando desembarcar detrás del flanco derecho del 1.º de marines, que era el regimiento de la derecha en la línea de la 1.ª División de marines.
—Los japos deban estar haciendo un contradesembarco y el 1.º de marines se las está haciendo pasar canutas —dijo alguien con nerviosismo.
¿Nuestros compañeros del 1.º Regimiento de marines podrían detener ese ataque? Esa era la pregunta en la mente de todos. No obstante, un hombre comentó en voz baja con seguridad:
—Apuesto a que el 1.º de marines les dará para el pelo.
Esperamos que tuviera razón. Por lo que sabíamos, era evidente que si los japoneses desembarcaban en nuestro flanco derecho y contraatacaban con fuerza por nuestra izquierda y por delante, nuestra división podría quedar aislada.
Nos quedamos sentados escuchando con aprensión en medio de la oscuridad.
Como si las cosas no parecieran lo bastante nefastas, llegó la siguiente orden:
—¡Preparados para un posible ataque de paracaidistas! Todo el mundo listo. Mantengan los ojos abiertos.
Sentía como si me corriera agua helada por las venas. Me estremecí. No les teníamos miedo a los paracaidistas japoneses propiamente dichos. No podía ser más difícil lidiar con ellos que con la veterana infantería nipona. Pero el temor a quedar aislados de otras tropas estadounidenses si el enemigo desembarcaba por detrás de nosotros nos aterrorizaba. La mayoría de las noches en Peleliu tuvimos que mantener los ojos bien abiertos por delante, por detrás, a izquierda y derecha. Esa noche en Okinawa, sin embargo, tuvimos que escudriñar incluso el oscuro cielo en busca de paracaídas.
Vivíamos con el miedo constante a morir o a quedar lisiados. Pero la posibilidad de que el enemigo nos rodeara y que yo sufriera heridas tan graves que no pudiera defenderme me helaba la sangre. Tenían fama de brutales.
Un par de aviones japoneses nos sobrevolaron a lo largo de la noche (reconocimos el sonido de los motores) y me asaltó un terror que no había sentido antes. Pero pasaron de largo, sin lanzar paracaidistas. Debían ser bombarderos o cazas que se dirigían a atacar a nuestros barcos, que permanecían a cierta distancia de la costa.
El fuego de artillería japonés y estadounidense cruzado por delante de nosotros retumbó de manera interminable con una aterradora intensidad, ahogando el traqueteo de las ametralladoras y los fusiles. A nuestra derecha, elementos del 1.er Regimiento de marines dispararon sus armas ligeras y morteros en dirección al mar durante bastante tiempo. Oímos disparos de fusil aislados por nuestra retaguardia. Resultaba inquietante, pero algún optimista dijo que probablemente no fueran más que los tipos de retaguardia, que eran de gatillo fácil, disparándoles a las sombras. Corrió el rumor de que algunos soldados enemigos habían penetrado por nuestra izquierda, en la línea que defendía el ejército.
Fue una larga noche que se vio empeorada por la incertidumbre y la confusión. Experimenté emociones sumamente encontradas: por un lado me alegraba de no participar en el enfrentamiento, pero me preocupaban aquellos americanos que estaban soportando la furia del ataque del enemigo.
Al alba oímos que los aviones nipones atacaban nuestros buques y vimos a la flota lanzar fuego antiaéreo. A pesar del ataque aéreo, los grandes cañones de los barcos comenzaron un intenso bombardeo contra los japoneses de tierra. Los disparos de nuestras unidades de infantería disminuyeron a la derecha y por la retaguardia. Nos enteramos de que los mensajes de radio decían que el 1.º de marines había masacrado a cientos de japoneses en el agua cuando intentaban realizar un desembarco por detrás del flanco de nuestra división. Los disparos dispersos nos indicaron que algunos enemigos habían logrado llegar a tierra, pero la principal amenaza había pasado.
Nuestra artillería incrementó el fuego de apoyo por delante de nuestra posición y nos informaron de que nuestra división atacaría ese día. Nosotros, sin embargo, nos quedaríamos donde estábamos. Fue una orden que nos pareció la mar de bien.
Nos llegó la noticia de que las tropas del ejército que se encontraban a nuestra izquierda habían rechazado el principal ataque japonés, pero que las cosas seguían difíciles en aquella zona. Algunos enemigos habían logrado pasar y otros continuaban atacando. Mientras el 3/5 se mantenía de reserva, la 1.ª División de marines comenzó a atacar y oímos que se encontraron con una feroz oposición. Recibimos órdenes de estar ojo avizor por si el enemigo rodeaba el flanco de la división durante la noche. No hubo tal.
En ese momento se produjo un masivo ataque aéreo enemigo contra nuestra flota. Vimos a un kamikaze volar a través de una densa cortina de fuego antiaéreo y caer en picado contra un crucero. Un enorme anillo de humo blanco ascendió cientos de metros. Poco después nos enteramos de que se trataba del crucero USS Birmingham y de que había sufrido considerables daños y víctimas mortales entre su tripulación.
El contraataque nipón que se desarrolló entre el 3 y el 4 de mayo fue una operación de gran importancia cuyo objetivo era aislar y destruir la 1.ª División de marines. Los japoneses llevaron a cabo un desembarco anfibio nocturno de varios centenares de hombres en la costa oriental, detrás de la 7.ª División de infantería. En coordinación con aquel desembarco se produjo otro en la costa occidental, detrás de la 1.ª División de marines. El plan japonés requería que los dos elementos se dirigieran tierra adentro, se unieran y crearan confusión en la retaguardia mientras el contraataque principal arremetía contra el centro de las posiciones estadounidenses.
La 24.ª División de infantería japonesa concentró su ataque frontal en el límite entre la 7.ª y 77.ª divisiones de infantería del ejército americano. El enemigo planeaba enviar una brigada aparte a través de la brecha que el ataque de la 24.ª División había abierto en las líneas estadounidenses, hacerla girar a la izquierda, por detrás de la 1.ª División de marines, y arremeter contra los marines, mientras la 62.ª División de infantería nipona atacaba la parte delantera de la 1.ª División de marines.
Si el plan surtía efecto, el enemigo aislaría y destruiría a la 1.ª División de marines. Fracasó cuando las dos divisiones del ejército estadounidense detuvieron el asalto frontal, salvo unas cuantas penetraciones de poca importancia, con un cómputo de más de 6000 japoneses muertos. Al mismo tiempo, el 1.º de marines (a la derecha de la 1.ª División de marines) interceptó el desembarco enemigo en la costa oeste. Mataron a más de 300 enemigos en el agua y en la playa.