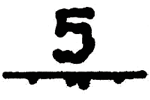
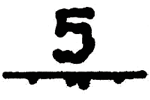
La mujer me dedicó una larga mirada, como si me estuviera inspeccionando. Yo puse los pies en el suelo, cada uno a un lado de la bici. La lluvia caía en gruesas y frías gotas. De pronto me acordé de que mi anorak tenía capucha, así que la busqué a mi espalda y me la puse.
El cielo había adoptado un fantasmagórico color verde aceituna. Las ramas de los árboles se estremecían por el viento. La mujer se acercó unos pasos. Pensé que estaba muy pálida, tanto que parecía un fantasma, excepto por sus profundos ojos oscuros, que tan fijamente me miraban.
—Creo que me he perdido —dijo.
Me sorprendió ver que tenía la voz de una anciana, frágil y trémula.
A causa de la lluvia, tenía el pelo como pegado a la cabeza. Era imposible adivinar su edad. Lo mismo podía tener veinte años que sesenta.
—Estamos al lado de la avenida Montrose —le dije, alzando la voz por encima del estruendo de la lluvia.
Ella asintió con gesto pensativo.
—Yo voy a la calle Madison —repuso—. Pero estoy totalmente desorientada.
—Pues está usted bastante lejos. Es hacia allí —señalé.
Ella se mordió el labio.
—Normalmente me oriento muy bien —dijo con voz quejumbrosa. Y se subió el grueso chal para cubrirse los delgados hombros.
—Madison está hacia el oeste, hacia allí —indiqué yo con un escalofrío. Me estaba empapando, me moría de ganas de llegar a casa y ponerme ropa seca.
—¿Me puedes llevar? —preguntó la mujer, cogiéndome de la muñeca.
Poco me faltó para dar un grito. ¡Tenía la mano fría como el hielo!
—¿Me puedes llevar? —repitió, acercando mucho su cara a la mía—. Te lo agradecería enormemente.
Había apartado la mano, pero yo todavía sentía aquel frío en la muñeca. ¿Por qué no me marché? ¿Por qué no puse los pies en los pedales y me largué de allí a toda pastilla?
—Claro, la acompañaré.
—Gracias, guapa —dijo con una sonrisa. Se le dibujó un hoyuelo en la mejilla y me di cuenta de que era bastante guapa, con una belleza antigua.
Me bajé de la bicicleta y la cogí por el manillar. La mujer se volvió a acomodar el chal y vino conmigo sin dejar de mirarme. Dejamos el bosque atrás.
Seguía lloviendo. Vi otro rayo a lo lejos, en el cielo color aceituna. El viento agitaba los cordones del anorak.
—¿Voy demasiado deprisa?
—No, no —dijo ella. Y sonrió de nuevo.
Le colgaba del hombro un pequeño bolso de color morado, que intentaba proteger de la lluvia llevándolo bajo el brazo, y calzaba unas botas negras, con una hilera de diminutos botones a los lados. Cada una de sus pisadas resonaba en el mojado asfalto.
—Gracias por la molestia —me dijo. Y pareció volver a sus pensamientos.
—No es molestia —respondí. «Mi buena acción del día», pensé mientras me quitaba una gota de lluvia de la nariz.
—Me encanta la lluvia —comentó ella. Levantó las manos con las palmas hacia arriba—. Si no fuera por la lluvia, ¿cómo se podría lavar el mal?
«Qué cosas más raras dice», pensé. Murmuré una respuesta. ¿De qué mal estaría hablando?
La mujer tenía el negro pelo totalmente empapado, pero no parecía importarle. Caminaba con largos pasos, moviendo rítmicamente el brazo derecho; con el izquierdo trataba de proteger el bolso.
Al poco, se me resbaló el manillar, la bici se cayó y al intentar cogerla me hice un arañazo en la rodilla con el pedal.
¡Si es que soy de un patoso!
Levanté la bici y eché a andar otra vez. Me dolía la rodilla y el viento me echaba la lluvia en la cara. «¿Qué estoy haciendo aquí?», me pregunté. La mujer seguía caminando deprisa, con expresión pensativa.
—Cómo llueve —dijo mirando los nubarrones—. Has sido muy amable, bonita.
—Tampoco me he alejado mucho de mi camino —respondí educadamente. «¡Sólo ocho o nueve manzanas!», calculé en silencio.
—No sé cómo he podido desviarme tanto —comentó ella, moviendo la cabeza—. Estaba convencida de ir en la dirección correcta, pero cuando vi los árboles…
—Ya casi hemos llegado.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó de pronto.
—Samantha, pero todos me llaman Sam.
—Yo soy la Dama de la Esfera Mágica.
Me pareció que no había oído bien. Le di unas cuantas vueltas al nombre en la cabeza, y luego me olvidé.
Era muy tarde y mis padres ya debían de haber llegado del trabajo. Pero aunque no fuera así, Ron, mi hermano, estaría seguramente en casa, preocupado por mí.
Una furgoneta se acercaba con los faros encendidos.
Me protegí los ojos de las luces y casi se me cae la bici otra vez. La mujer seguía caminando por el centro de la calzada. Yo me aparté hacia la cuneta, pero ella no lo hizo, ni siquiera cambió de expresión cuando la luz de los faros le dio en la cara.
—¡Cuidado! —grité.
No sé si me oyó. El conductor de la furgoneta dio un volantazo para esquivarla y pasó haciendo sonar el claxon. La mujer me sonrió afectuosamente.
—Eres muy amable al acompañar a una desconocida.
De pronto se encendieron las farolas. Por efecto de la lluvia ahora la calle tenía un extraño resplandor. Los setos y arbustos, la hierba, las aceras… todo parecía brillar, todo parecía sobrenatural.
—Ya hemos llegado. Ésta es la calle Madison —dije, señalando un letrero. «¡Por fin!», pensé.
Lo único que quería yo era despedirme de aquella misteriosa mujer y volver a casa cuanto antes. En ese momento cayó otro rayo, esta vez más cerca. «Menudo día», me dije con un suspiro. Entonces me acordé de Judith y reviví el día tan espantoso que había tenido. Sentí un arrebato de furia.
—¿Hacia dónde está el este? —La temblorosa voz de la mujer interrumpió mis amargos pensamientos.
—¿El este? —Miré hacia ambos lados, intentando borrar a Judith de mi mente, y se lo señalé.
Una súbita ráfaga de viento me lanzó a la cara una cortina de lluvia. Me agarré al manillar de la bici.
—Eres muy amable —dijo la mujer, y se abrigó aún más con el chal. A continuación, me miró fijamente con sus ojos negros—. Muy amable. La gente joven no suele ser tan amable.
—Gracias —contesté con timidez. El frío me hizo estremecer—. Bueno, adiós.
Iba a subirme a la bici, pero ella me detuvo.
—No, espera. Quiero compensarte.
—¿Eh? No, de verdad, no hace falta.
—Quiero compensarte —insistió ella. Volvió a cogerme la muñeca y yo sentí otra vez aquella punzada de frío—. Has sido muy amable —volvió a afirmar—, y con una desconocida.
Yo intenté soltarme de su mano, pero la mujer tenía una fuerza sorprendente.
—No tiene que darme las gracias.
—Quiero compensarte —repitió ella, y acercó su cara a la mía. Sin soltarme la muñeca—. ¿Sabes qué? Te voy a conceder tres deseos.