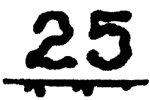
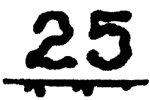
Quise gritar, pero la mano me tapó la boca.
«¡Me voy a ahogar! —pensé, muerta de miedo—. ¡No puedo respirar!»
—Shhh, no grites —susurró mi atacante.
Se encendió la luz y la mano se apartó de mi boca.
—¡Judith! —dije en un susurro.
Ella me sonrió; sus ojillos verdes chispeaban de emoción. Se llevó el dedo a los labios.
—Shhh.
—¡Judith! ¿Qué haces aquí? —le pregunté subiendo un poco la voz. El corazón me latía todavía tan deprisa que parecía que se me iba a salir del pecho—. ¿Cómo has entrado?
—La puerta trasera estaba abierta. Me escondí en el armario. Creo que me he quedado dormida un rato.
—Pero, ¿por qué? —Me incorporé y puse los pies en el suelo. Aquello era demasiado—. ¿Qué quieres?
Su sonrisa se desvaneció. Judith apretó los labios.
—Dijiste que podíamos estudiar juntas —gimió con voz de niña pequeña—. Así que te estaba esperando.
Aquello era la gota que colmaba el vaso.
—¡Fuera de aquí! —le ordené.
Fui a decir algo más, pero me sobresalté al oír un golpe en la puerta.
—Sam, ¿estás bien? —Era la voz de mi padre—. ¿Estás hablando con alguien?
—No, papá, no.
—No estarás hablando por teléfono, ¿verdad? —me preguntó con tono desconfiado—. Sabes que no se puede llamar a nadie a estas horas.
—Sí, ya… Buenas noches, papá.
Esperé hasta oírle bajar las escaleras y entonces me volví hacia Judith.
—Tienes que irte a tu casa —susurré—. En cuanto no haya moros en la costa…
—Pero, ¿por qué? —me preguntó ella, dolida—. Dijiste que estudiaríamos álgebra.
—¡No dije nada! —exclamé—. Además, es muy tarde. Tienes que irte a tu casa. Tus padres deben estar muy preocupados, Judith.
Ella negó con la cabeza.
—Salí sin que me vieran. Creen que estoy dormida. Pero que te preocupes por mis padres demuestra que eres una tía muy legal. Tienes unos detalles…
Su estúpido cumplido me puso a cien. Estaba tan furiosa que me vinieron ganas de estrangularla.
—Me encanta tu cuarto —dijo mirando a su alrededor—. ¿Has escogido tú los pósters?
Yo resoplé.
—Judith, quiero que te vayas a tu casa ahora mismo. —Lo pronuncié despacito, palabra por palabra.
—¿Podemos estudiar juntas mañana? —suplicó ella—. Necesito que me ayudes, de verdad, Sam.
—Ya veremos —contesté—. Pero no quiero que vuelvas a entrar así en mi casa y…
—Tienes un gusto con la ropa… ¿De dónde has sacado ese camisón? Es precioso. Ojalá tuviera uno igual.
Le hice una señal de que se callara y salí en silencio al pasillo. Todas las luces estaban apagadas. Mis padres se habían acostado. No había moros en la costa.
Cogí a Judith de la mano y me la llevé escaleras abajo, de puntillas. Luego prácticamente la saqué a empujones por la puerta y cerré con cuidado.
Me quedé en el vestíbulo, a oscuras. Estaba jadeando y la cabeza me daba vueltas a mil por hora.
«¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?»
Tardé una eternidad en dormirme; y cuando por fin lo conseguí, soñé con Judith.
—Pareces cansada, cariño —me dijo mi madre durante el desayuno.
—No he dormido muy bien —contesté. Era la verdad.
Cuando salí de casa, Judith ya me estaba esperando en la calle. Sonrió y me saludó alegremente.
—He pensado que podíamos ir juntas al colegio. Pero si quieres ir en bici yo puedo ir corriendo a tu lado.
—¡No! —chillé—. ¡No! ¡Por favor!
Perdí totalmente los estribos. Ya no podía soportarlo más. Dejé caer la mochila y eché a correr. No sabía adonde iba, pero me daba igual. Sólo deseaba alejarme de Judith.
—¡Sam, espera! ¡Espera!
Giré la cabeza y vi que me perseguía.
—¡No, por favor! ¡Vete! ¡Vete!
Pero ella iba acortando distancias. Sus pasos resonaban en la acera. Me metí en el jardín de una casa, salté la valla, me metí entre unos setos. A ver si la despistaba.
No me paré a pensar en lo que estaba haciendo. ¡Sólo quería librarme de ella!
Seguí huyendo a través de los jardines de las casas del barrio. Judith me seguía, corriendo a toda velocidad. Su corta coleta brincaba de un lado a otro.
—¡Espera, Sam! ¡Sam! —gritaba sin aliento.
Me metí en el bosque, entre aquella densa maraña de árboles y arbustos. Iba en zigzag, primero hacia un lado, luego hacia el otro, saltando por encima de ramas caídas; a veces los pies se me hundían en aquella alfombra de hojas muertas que cubría la tierra.
«¡Tengo que despistarla! —me decía a mí misma—. ¡Tengo que escapar!»
Entonces tropecé con una raíz y me caí de bruces sobre las hojas secas. Típico en mí.
Un segundo después Judith estaba a mi lado.