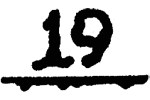
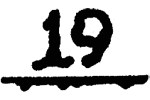
Entré en casa y llamé a la oficina de mi padre. El teléfono sonó y sonó sin que lo cogiera nadie.
Volví a la cocina por si encontraba algún mensaje, pero nada.
Al mirar el reloj vi que hacía veinte minutos que habían empezado las clases. Necesitaría una nota de mis padres para justificar mi retraso, pero no había nadie que pudiera escribirla.
Salí corriendo otra vez para coger mi bicicleta. «Más vale tarde que nunca», recordé. No estaba asustada, más bien sorprendida.
Ya llamaría a mi padre durante el recreo para enterarme de adonde se habían ido todos tan temprano. Mientras pedaleaba en dirección al colegio, empecé a enfadarme. ¡Por lo menos podían haber avisado!
En la calle no había coches, ni niños, ni bicicletas. Supuse que todo el mundo estaba ya en el colegio, o trabajando, o dondequiera que fuera la gente por la mañana. Llegué al colegio en un tiempo récord.
Aparqué la bicicleta, me eché la mochila al hombro y entré corriendo. Los pasillos estaban oscuros y desiertos. Mis pasos retumbaban.
Dejé el abrigo en mi taquilla y cuando cerré la puerta el ruido resonó en el pasillo vacío.
«Los pasillos dan miedo cuando están desiertos», pensé. Eché a correr hacia mi clase, que estaba unas cuantas puertas más allá.
«A mi madre se le ha olvidado despertarme y me he quedado dormida». Era la excusa que pensaba darle a Sharon nada más entrar. Aunque no era una excusa, era la pura verdad.
Pero no tuve ocasión de disculparme por mi retraso. Al abrir la puerta de la clase me quedé sin habla.
Nadie. No había nadie en clase.
En la pizarra aún se veían los deberes que nos habían puesto el día anterior.
«Esto sí que es raro», me dije.
Aún no sabía lo raro que llegaría a ser.
De momento me quedé allí, muda, mirando fijamente el aula oscura y desierta. Hasta que por fin pensé que todos debían de estar reunidos en la sala de actos.
Fui hacia allí a toda prisa. De camino, me encontré con que la puerta de la sala de profesores estaba abierta. Me asomé y comprobé, sorprendida, que allí tampoco había nadie. Tal vez los profesores habían ido con los alumnos.
Unos segundos después abrí la doble puerta de la sala de actos y me quedé mirando la silenciosa oscuridad. No había ni un alma.
Salí de estampida. Me paré a mirar en todas las aulas y no tardé mucho tiempo en darme cuenta de que estaba sola en todo el edificio. Ni un solo alumno. Ningún profesor. Incluso miré en la cabina de los bedeles. Tampoco se veía a nadie.
«¿No será domingo?»
Intenté imaginar dónde podían estar, pero no pude. Entonces sentí la primera punzada de pánico. Metí una moneda en el teléfono público que había junto al despacho del director y llamé a mi casa.
Dejé que sonara por lo menos diez veces. No contestó nadie.
—Pero, ¿dónde están todos? —exclamé. La única respuesta fue el eco de mi voz—. ¿Hay alguien aquí? —grité haciendo altavoz con las manos.
Silencio.
De repente tuve mucho miedo. Tenía que salir del edificio. Cogí mi chaqueta y eché a correr. Ni siquiera me molesté en cerrar mi taquilla.
Fui a por mi bicicleta, la única que había aparcada. Tendría que haberme dado cuenta al llegar.
Empecé a pedalear en dirección a mi casa. Tampoco esta vez vi coches ni gente en la calle.
—¡Todo esto es muy raro! —grité.
De pronto me pesaban las piernas. El terror me estaba paralizando. El corazón me martilleaba en el pecho. Seguí mirando por todas partes, buscando desesperadamente a alguien.
A medio camino de mi casa, di la vuelta y me dirigí hacia el centro de la ciudad. La pequeña zona comercial estaba a pocas manzanas del colegio.
Iba con la bicicleta por en medio de la calzada. ¿Para qué ir por mi carril? No venían coches en ninguna dirección.
Primero apareció el banco a la vista, luego la frutería. A medida que pedaleaba con todas mis fuerzas, observé las tiendas que flanqueaban la avenida Montrose.
Todas estaban oscuras y desiertas.
No había ni un alma en mi ciudad.
Nadie.
Frené delante de la barbería. Me bajé de un salto de la bici y la dejé caer en el suelo. El único sonido en toda la calle eran los golpes de las contraventanas que el viento agitaba. El dueño de la barbería no las había asegurado.
—¡Hola! —grité a pleno pulmón—. ¡Holaaaaaa!
Eché a correr frenéticamente de una tienda a otra. Pegaba la cara a los escaparates para mirar dentro. Necesitaba encontrar a otro ser humano.
Recorrí los dos lados de la avenida. Mi miedo iba creciendo con cada paso que daba, con cada tienda vacía.
—¡Holaaaaa! ¡Holaaaa! ¿Me oye alguien?
Pero sabía que era una pérdida de tiempo.
Estaba en medio de la calle desierta. Estaba sola.
Sola en el mundo.
De pronto caí en la cuenta de que se había cumplido mi segundo deseo. Judith había desaparecido. ¡Y con ella todos los demás!
Todos. Mi madre, mi padre, mi hermano Ron. Todo el mundo. ¿Volvería a verlos alguna vez?
Me dejé caer en el bordillo, de espaldas a la barbería, y me abracé para dejar de temblar. Me sentía muy desgraciada.
«¿Y ahora qué? ¿Ahora qué?»