

Eran casi las once y media cuando salimos de la senda a la altura del rótulo de madera.
Hicimos un alto para descansar. Les ofrecí tabaco y Breillac padre compartió una cantimplora llena de un licor con un fuerte sabor a anís. Cada uno de nosotros dio un sorbo, y luego secamos la boca con el guante antes de pasarla al siguiente.
Las atroces condiciones meteorológicas de dos días antes y mi desorientación tras el accidente trajeron consigo que no fuese yo muy capaz de calcular con cierta exactitud en qué punto de la carretera se había producido el choque. Al final, caminamos por espacio de cinco minutos y el Austin amarillo apareció ante nosotros.
—Voilà —grité, aliviado al ver que mi automóvil no se había despeñado del todo—. Voilà la voiture.
A medias patinando y a medias caminando por la carretera helada, no nos llevó más de dos minutos recorrer los últimos cien metros. Los cuatro nos quedamos mirando el coche amarillo. Breillac y sus hijos hablaban tan deprisa que no les pude seguir.
Vi a Guillaume sacar la soga que llevaba al hombro y amarrarla al parachoques trasero. Luego se la ató a la cintura y Pierre hizo lo propio. Se aprestaron a tirar, mientras Breillac daba órdenes a pleno pulmón junto a ellos, como un pescadero que pregona su mercancía en el mercado.
El metal chirriaba sobre la nieve helada y los muchachos gruñían mientras el coche era lentamente arrastrado desde el borde del precipicio, hasta que las cuatro ruedas quedaron en tierra firme.
—Espléndido —dije, e hice un gesto a Guillaume—. Et à vous, Pierre, merci.
Guillaume desanudó la cuerda y se apartó para permitir que Breillac viese mejor el vehículo. Rodearon el coche abollado como si estuvieran en una subasta, meneando la cabeza al señalar el eje, el arco frontal hundido, un trozo de cable impreciso que colgaba como un hilo tronzado. Su expresión manifestó por sí sola que aquello tenía difícil arreglo.
—Quatre, cinq jours, minimum.
—Dice que…
—Cuatro o cinco días, entiendo. ¿Puedes preguntarle qué cree que deberíamos hacer ahora? ¿Hay algún taller en Nulle? ¿Tenemos que pensar en remolcarlo hasta Tarascon?
Guillaume se volvió hacia su padre para iniciar otra larga discusión, por lo que me alejé un poco de sus vozarrones y me senté en una roca. Había asomado el sol por encima de la montaña, y aunque no era exactamente caluroso, sí permitía no tener demasiado frío. Se oía algún que otro canto de ave, el aire estaba lleno del olor a resina de pino.
Me escudé los ojos para protegerlos del gélido resplandor de la blancura de la montaña bajo el sol, y escruté las laderas que estaban debajo de la carretera. No había casas, no había indicios de que aquello estuviera habitado, al menos por lo que veía. Guillaume me lo confirmó. Aparte de las cabañas de los pastores, desiertas en invierno, nadie vivía en una zona tan alta del valle. Era un entorno demasiado adverso, con un frío excesivo, demasiado expuesto.
Encendí un cigarrillo y pensé en lo que había dicho Fabrissa. El camino por el que había subido con su familia estaba repleto de bojes y… ¿de qué más? Tamborileé con los dedos sobre la rodilla. Bojes y… De pronto me vino a la memoria.
—Álamos plateados. Bojes perennes y álamos plateados.
Ambas especies son muy comunes en esta parte de Francia, pero desde donde estaba sentado veía árboles de uno y otro tipo. Las inconfundibles señales negras y plateadas que marcan una alameda, el verde intenso de los arbustos de boj. Seguramente, era la confirmación de que estaba en la buena senda…
—Y es posible que donde la encuentre…
—Monsieur? —dijo Guillaume, con una mirada interrogativa.
Me sonrojé.
—Estaba pensando en voz alta —dije, y me puse en pie—. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué propone tu padre?
Traté de prestar atención mientras Guillaume describía el plan de Breillac, pero mis pensamientos volvían una y otra vez al terreno que se encontraba bajo nosotros.
—… Si a usted le parece bien, monsieur. Si no, encontraremos otra manera.
Me di cuenta de que Guillaume se había callado y me estaba mirando.
—Perdona, no me he enterado de lo que has dicho. ¿Podrías…?
Guillaume empezó de nuevo, hablando despacio.
—Dice mi padre que, según lo ve, hay dos…
Por el rabillo del ojo vi que algo se movía en el valle, más abajo. Un destello azul tal vez. No lo pude precisar. Di un paso adelante; empleando las puntas de las ramas peladas de los álamos para guiar mi vista, tracé una línea directa a la ladera de enfrente, al otro lado del valle. Entorné los ojos para concentrar la vista y di con un roquedo que sobresalía al resguardo de unos árboles. Parecía que hubiera una repisa en la roca, aunque era difícil de precisar, tal vez una abertura en forma de ceja.
—… Así que, teniendo en cuenta los daños del chasis —concluyó Guillaume—, mi padre piensa que es un trabajo que hay que dejar en manos de un buen mecánico. Él tiene un viejo amigo que trabaja en chez Fontez, en Tarascon, así que podría conseguir que se lo hicieran a buen precio.
—¿Se puede llegar hasta allá arriba? —Señalé al sureste, a la escarpadura de enfrente.
Si a Guillaume le ofendió mi falta de atención, al menos no lo manifestó.
—Si se sigue derecho por esta carretera, luego hay que bajar recto cerca de Miglos. Pero no entiendo por qué podría querer nadie ir hasta allá. Allí no hay nada.
—¿Y desde este lado del valle? Quiero decir, desde aquí. ¿No hay una senda que atraviese el bosque?
—Si la hay, yo no la conozco. —Se encogió de hombros—. Hubo minas en esa zona de la montaña, pero fue antes de que yo naciera, hacia el sur. Ocurrió hace veinte años. Cambió la forma de la tierra y de los montes. —Hizo una pausa—. Así que es posible que haya una senda, pero será muy difícil de subir.
—Sí, seguramente —murmuré mientras pensaba en la valentía de una muchacha y un chiquillo enfermo que tuvieron que caminar hasta muy lejos.
Guillaume balanceó el peso de una pierna a otra, impaciente por poner las cosas en marcha.
—En cuanto al coche, monsieur, ¿lo llevamos a Tarascon? ¿Le parece lo mejor?
Supe en ese momento, o sospeché al menos, que la cueva de Fabrissa tenía que estar allí, por lo que no pude concentrarme en nada más. Por lo menos aparté la mirada del saliente de la roca el tiempo justo para decirle a Guillaume que la proposición me parecía estupenda.
Suspiró e hizo un gesto a su padre con el pulgar en alto.
—Pierre se quedará esperando con el coche mientras yo voy a Tarascon a disponer todo lo necesario. Mi padre te acompañará a Nulle.
Vacilé.
—En realidad, Guillaume, creo que lo mejor es que sea yo quien espere en el coche.
A Guillaume se le pusieron los ojos como platos.
—Pero será una larga espera, monsieur —objetó—. A Pierre no le importa quedarse y montar guardia. Está acostumbrado a los aires de aquí arriba. Usted debería regresar al pueblo.
—No, insisto en quedarme —dije.
—¿Y qué es lo que hará mientras tanto?
—Ya encontraré algo para entretenerme. Puedo leer un libro. Si hace demasiado frío, me puedo refugiar en el coche. —Hice un gesto de impaciencia—. Puedes marcharte. Cuanto antes, mejor. Así volverás antes.
Aunque la idea no le hacía ninguna gracia, Guillaume se dio cuenta de que no podía hacer nada. Se lo explicó a su padre y a su hermano. Por primera vez, Breillac me habló directamente en la antigua lengua de la región, con una voz en la que resonaban el tabaco y la vejez.
—Lo siento, pero no entiendo.
Los hermanos se cruzaron una mirada, y Guillaume volvió a hablar con su padre antes de darme la traducción.
—Le preocupa mucho que se quede usted. Éste no es un buen sitio para usted. Es un sitio desdichado.
—Oh, vamos. —Sonreí—. Dile a tu padre que agradezco su preocupación, pero que seguro que estaré bien.
Breillac me miró con ojos endurecidos como botones.
—Trèvas —gruñó, señalándome de pronto con el dedo—. Fantaumas.
Me volví hacia Guillaume.
—¿Qué es lo que dice?
Se puso colorado.
—Dice que hay espíritus en estas montañas.
—Espíritus…
—E’l Cerç bronzís dins las brancas dels pins. Mas non. Fantaumas del ivèrn.
Las palabras de Breillac me resultaron vagamente familiares, aunque no supe ubicarlas. Me volví de nuevo hacia Guillaume.
—Dice que aunque canten como el cierzo que llora en las ramas de los árboles cuando vienen las nieves, son las voces de los que están atrapados en las montañas. —Vaciló antes de continuar—. Los fantasmas del invierno.
Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Por un instante permanecimos inmóviles, preguntándose cada uno qué iban a hacer los demás. Di entonces una palmada, como si fuera el remate de un chiste estupendo, y reí. El embrujo que las palabras de Breillac habían proyectado sobre nosotros se rompió de golpe. No quise dejarme amedrentar por las supersticiones de un viejo. Y Guillaume y Pierre también se rieron.
—Pues entonces estaré atento —dije, y di a Guillaume una palmada en la espalda—. Dile a tu padre que no se preocupe. Y ahora os vais, rápido. Dile que estaré esperando aquí, que no lo dude.
Breillac me miró con dureza, y la intensidad de su mirada me estremeció un poco, no me importa reconocerlo. Pero no dijo nada más, y al cabo de unos momentos se dio la vuelta y pidió a sus hijos que lo siguieran.
Me quedé en medio de la carretera, viéndolos empequeñecerse a lo lejos. Guillaume y Pierre caminaban con paso seguro, como dos gigantes; su padre era una figura pequeña y nervuda entre los dos, los hombros caídos, como si lo encorvase el peso de los años.
Verlos a lo lejos me conmovió. No es posible que fuera pesadumbre, puesto que no se puede llorar por lo que nunca se ha tenido. Los Breillac eran una familia. Se tenían los unos a los otros, y el sitio de cada uno estaba en compañía del resto. Yo nunca había experimentado eso. Mi relación con mis padres se debía a un apellido que compartíamos y a un mismo domicilio, pero a nada más. No pude recordar una sola ocasión en la que George, mi padre y yo hubiésemos hecho nada juntos, ni siquiera dar un sencillo paseo por los Downs, desde Lavant hasta East Dean.
George había sido toda mi familia. Sólo él me había amado. Me detuve en el momento en que otro pensamiento penetró en mí. Sonreí. Tal vez, con el tiempo, Fabrissa llegara a amarme. La idea resplandeció ante mis ojos un momento, gloriosa, luminosa, y estalló como un fuego de artificio en la noche de Guy Fawkes.
Inspirado por la renovada determinación de encontrarla, volví veloz al coche. Me asomé por el asiento del piloto y cogí la linterna de la guantera. Mi guía Baedeker aún estaba en el asiento del pasajero, con las páginas hinchadas por la humedad y la nieve que había entrado por el parabrisas destrozado. La sacudí para que se desprendieran los fragmentos de cristal incrustados, y estudié el mapa. Esta vez sí localicé Nulle. Un punto minúsculo en el mapa, el nombre estaba sepultado en el pliegue de las páginas. No era de extrañar que antes se me hubiese pasado por alto.
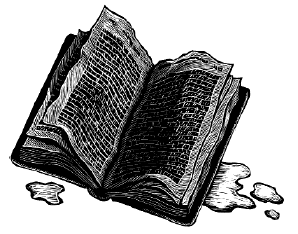
Localicé Miglos, el pueblo que había mencionado Guillaume antes, y tracé con el dedo un triángulo para fijar la ruta. Fruncí el ceño. Las distancias que indicaba el mapa y las que veía con mis propios ojos no parecía que se correspondieran. Comprendí a qué podía deberse. Guillaume había dicho que hubo obras de minería en la zona, seguramente una cantera, veinte años antes. Eso explicaría ciertas discrepancias. Fui a la primera página de la Baedeker y vi que era una edición de 1901.
Sabedor de que estaba malgastando un tiempo que no tenía, resolví guiarme por el sol. Cuando llegara a la ladera opuesta del valle, tenía la esperanza de que el amarillo intenso de mi Austin me sirviera de indicador del punto de partida.
¿Qué más necesitaba? Estaba bien abrigado con el gorro y los guantes prestados, aunque mis Fitwell no estaban hechas precisamente para ese terreno, y ya había resbalado muchas veces en el camino de ascenso. Me di la vuelta y cogí del asiento de atrás mi maleta. Abrí los cierres metálicos con cierta dificultad y saqué mis botas de montaña. Al hacerlo, rocé con los dedos algo frío y metálico.
Tras posar las botas en el suelo, fuera del coche, me di la vuelta e introduje la mano entre el revoltijo de ropa y de libros hasta encontrar el revólver.
Me incliné sobre el asiento y miré despacio el Webley. No estaba cargado y yo no llevaba municiones encima. Visualicé la caja de cartón que estaba en el cajón de arriba de mi casa de alquiler en Chichester. Me pregunté si habría sido un gesto de autoconservación dejar las balas allí, pero fue una pregunta que me pareció superflua. El arma no me serviría de nada, iba a ser tan sólo un peso adicional.
La dejé en su sitio y cerré la maleta. Me cambié las botas y, armado tan sólo con la linterna forrada de caucho, salí del coche y cerré la puerta.
Me sentía invencible y resuelto a todo, casi mareado por la emoción. Fabrissa había ocupado todos los rincones de mi pensamiento y de mi corazón. Estaba presente en cada bocanada de aire que entraba en mí. Lo que fuera a hacer en cuanto encontrase la cueva, si es que la encontraba, era lo de menos.
Ahora que vuelvo la vista atrás, me parece una ridiculez que llegara a estar tan convencido sólo por haber visto un instante de azul al otro lado del valle, pero la verdad es que no se me pasó por la cabeza que pudiera ser nadie más que Fabrissa. Me había dicho que la encontrase, y yo iba a mantener mi palabra. Qué ingenuidad, qué engaño.
Y qué maravillosa esperanza.