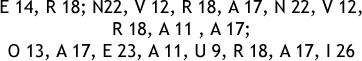
Se sentó entre los árboles que dominaban el valle sobre la casa de Le Corbusier mientras trataba de ordenar sus ideas. La noche estaba cayendo rápidamente y se estaba levantando viento. Era cercano y pegajoso. Veía nubes negras que se deslizaban más allá de las copas de los árboles. Se avecinaba una tormenta.
El último comentario de Antonia le parecía un tanto extraño, un tanto fuera de lugar. Espero que encuentre lo que está buscando. Le había dicho que estaba buscando la casa, eso era todo. En lo que a ella concernía, ya había encontrado lo que estaba buscando. Y la palabra «buscar» le parecía demasiado intensa, demasiado evocadora para alguien que solo estaba echando un vistazo a una vieja casa que había encontrado en un mapa.
Quizá le estaba concediendo demasiada importancia. ¿O acaso la ciega sabía algo que no le había contado? ¿Acaso la casa tenía algo que ofrecerle? De lo contrario, todo había terminado. No tenía adonde ir a continuación.
Se escuchó el lejano estruendo de un trueno. Alargó la mano y sintió que una gota de lluvia grande y pesada le salpicaba la mano. Enseguida la acompañó otra, y después otra. Llovía a cántaros cuando aparecieron los faros del coche, recorriendo lentamente la carretera privada que conducía a la casa. Las luces se apagaron en las ventanas. Antonia salió y el conductor la ayudó a subir al taxi bajo un paraguas. Ben observó la partida del coche desde el dosel goteante de un viejo roble.
Cuando las luces traseras se desvanecieron hasta convertirse en alfileres en la creciente oscuridad se levantó el cuello de la camisa y se dirigió al otro lado del valle. Rodeó la casa en silencio y con cautela. La lluvia se precipitaba en una cascada desde los canalones, embarrando los cuidados parterres de flores. Un relámpago destelló vivamente y el trueno retumbó furiosamente en lo alto un segundo después. Ben se apartó el agua de los ojos.
La oscuridad había caído rápidamente a medida que se acercaban las negras nubes de tormenta. Empleó la linterna de LED de la pistola para orientarse a lo largo de la pared lateral hasta que llegó a una puerta trasera. La cerradura era endeble y fácil de forzar, y en menos de un minuto había entrado en la casa. El delgado haz blanco de la linterna lo condujo de una estancia a la siguiente, proyectando sombras alargadas. Ahora la tormenta se hallaba justo encima y estaba aumentando en intensidad. Se produjo un nuevo destello, un trémulo relámpago estroboscopio) que se prolongó dos segundos, y el estruendo del trueno que lo siguió al instante estremeció la casa.
Como recordaba el camino encontró enseguida la habitación con la recargada chimenea. Alumbró con la linterna el cuervo tallado, que parecía más vivo aún en las sombras que a la luz del día. Su ojo rojo perlado centelleaba bajo el haz luminoso.
Retrocedió, pensativo. ¿Qué era lo que estaba buscando? No lo sabía a ciencia cierta. El símbolo del cuervo lo había conducido hasta allí, y su instinto le decía que debía continuar siguiéndolo. Contempló la chimenea, devanándose furiosamente los sesos mientras la lluvia repiqueteaba contra las ventanas. Se le ocurrió una idea. Volvió a salir al aguacero y comprobó que estaba en lo cierto.
Desde dentro de la casa parecía que la chimenea estaba instalada en la pared exterior, pero cuando se detuvo en el jardín, secándose la lluvia de los ojos y recorriendo la línea del tejado con el haz de la linterna, comprobó que el achaparrado cañón de la chimenea sobresalía del techo unos tres metros más adentro del extremo del alero. Había advertido que la ventana de la pared adyacente a la chimenea estaba a un metro del rincón, pero vista desde fuera estaba a cuatro metros del final de la casa.
Mientras volvía a entrar corriendo, goteando y temblando, comprendió que, a menos que se tratara de alguna extravagancia del diseño ultramoderno, eso significaba que había una cavidad oculta detrás de la chimenea. ¿Un espacio de aislamiento? Sin duda era demasiado grande. Tenía que tener unos tres metros de profundidad. Quizá fuese un pasillo, o incluso una alacena a la que pudiera accederse desde otra habitación.
Pero ¿dónde estaba la entrada? Probó todas las puertas, pero ninguna conducía en la dirección correcta. La habitación de encima era un dormitorio con un entarimado de sólidas tablas y no había ninguna forma de bajar. Debajo de la casa no había un sótano desde el que se pudiera acceder a la sala oculta mediante una escalera o una trampilla. Volvió al salón y escrutó de nuevo la chimenea. Si había una forma de pasar, tenía que estar allí.
Encendió las luces y dio golpecitos en la pared, escuchando el sonido. Alrededor de la chimenea, la pared era sólida. Al moverse hacia la izquierda los golpecitos producían una nota diferente. Otro metro hacia la izquierda y la pared parecía bastante hueca. No había rendijas ni junturas en ninguna parte, nada que pudiera haber sido una entrada oculta. Trató de aplicar presión sobre los paneles de madera de las paredes, con la esperanza de que alguno de ellos revelase algo. Nada.
Introdujo el brazo tras el marco de la chimenea, tanteando el conducto de humos, impregnado de hollín. Quizá hubiera una palanca o algún mecanismo que abriese un acceso. Pero no lo había. Se limpió el polvoriento hollín negro de las manos.
—Debe de haber algo —musitó. Pasó las manos por toda la chimenea, a ambos lados, palpando los intrincados grabados con las yemas de los dedos, en busca de algo que pudiera apretarse, ceder o girar. Parecía una empresa desesperada. La lluvia se estrellaba contra las ventanas produciendo un chisporroteo semejante al de las llamas.
Se apartó de la chimenea, pensando desesperadamente. No había nada que hacer. Si de veras se proponía atravesar la pared y no había ninguna entrada tendría que hacerse una él mismo. A la mierda.
Encontró un hacha de leña en un cobertizo de herramientas, hundida en un tajo rodeado de una pila de troncos partidos. Aferró el largo mango y extrajo el hacha del bloque. Cuando regresó a la casa lo enarboló por encima del hombro apuntando a la sección hueca de la pared. Si su suposición era acertada podría hacer un agujero hasta el otro lado.
Pero ¿y si me equivoco? Bajó el hacha, lleno de inesperadas dudas. Dirigió una mirada culpable al cuervo y el reluciente ojo rojo de este pareció devolvérsela con aire de complicidad.
Contempló pensativo su rostro impasible. El pájaro era tan auténtico que casi esperaba que saliese volando hacia él. Soltó el hacha y pasó una mano sobre las delicadas líneas del ala y el cuello hasta el vidrioso ojo rojo. Una idea descabellada lo asaltó de pronto y Ben apretó el ojo con fuerza.
No pasó nada. Supuso que habría sido demasiado obvio. Volvió a sacar la linterna de LED de la pistola y alumbró con ella los contornos de la talla, examinándola atentamente. Alumbró el ojo del cuervo y el potente resplandor que se reflejó inesperadamente lo deslumbró. Al parecer había un complejo sistema de diminutos espejos internos en el ojo que concentraban el haz de la linterna y se lo devolvían.
Se le ocurrió otra idea. Se dirigió al interruptor de la pared y lo apagó, sumiendo de nuevo la estancia en las tinieblas. Volvió a alumbrar el ojo del cuervo con la LED, apartándose un poco hacia un lado para evitar que lo cegase.
La luz que se reflejaba en el ojo del cuervo alumbró la pared opuesta de la habitación proyectando un círculo rojo de unos siete centímetros y medio de diámetro sobre el cuadro que Ben había advertido anteriormente. Iluminaba exactamente el escudo redondo extrañamente blanco que sostenía el anciano del cuadro.
Ben siguió alumbrando el ojo. Se acercó un poco al cuadro y comprobó con asombro que el punto rojo contenía el motivo de los círculos gemelos con estrellas de la hoja de la daga y el cuaderno.
Recordó que Antonia le había explicado que el arquitecto había sido orfebre de joven. Qué cabrón tan astuto. Grabar una réplica diminuta y sin embargo perfecta del diseño geométrico en el espejo reflectante era una obra de una complejidad casi increíble. Pero ¿qué significaba?
Descolgó el cuadro de la pared y le dio un vuelco el corazón. Había una caja fuerte oculta detrás. Volvió a encender las luces y se apresuró a regresar para examinarla con más atención. ¿Qué habría dentro?
La caja databa del mismo periodo que la casa. La puerta de acero estaba adornada con diseños esmaltados de estilo art nouveau. En el centro de la puerta había un cerrojo estriado de combinación rotatoria provisto de dos insólitos diales concéntricos, uno con números y otro con las letras del alfabeto.
—Vamos, no me jodas… ¡Más códigos no! —gruñó. Sacó el cuaderno de la bolsa. La hoja en la que había anotado las claves para desentrañar el código estaba doblada entre sus páginas. La combinación para abrir la caja fuerte podía hallarse en el cuaderno. Pero ¿cuál era? Hojeó el cuaderno. Podía ser cualquier cosa.
Se sentó con el cuaderno sobre las rodillas, haciendo suposiciones descabelladas con algunas posibilidades y elaborando rápidamente las versiones codificadas con combinaciones de letras y números. Primero probó «la casa del cuervo» en francés. Era un tiro a ciegas, pero estaba desesperado.
LA MAISON DU CORBEAU
Giró los diales de un lado a otro, insertando la compleja secuencia. E 4, I 26, R 2, I 26… Tardó un par de minutos en insertar la frase completa. Se sentó y esperó a que algo sucediera.
Pero no pasó nada. Exhaló un suspiro de impaciencia y probó otra combinación. «El tesoro de los cátaros».
LE TRESOR DES CATHARES
Tampoco sirvió de nada. Aquello podía llevarle una eternidad. Miró el hacha que descansaba en el suelo y se preguntó fugazmente si acaso debería arrancar aquel maldito chisme de la pared y tratar de abrirlo disparando desde atrás. Sonrió para sus adentros recordando lo que un canoso sargento mayor de Glasglow le había recomendado en una ocasión: «Ante la duda, muchacho, recurre a la violencia». Quizá no fuese una mala máxima, dadas las circunstancias adecuadas.
Entonces su mirada se posó sobre el cuadro que había descolgado de la pared y se inclinó para observarlo más de cerca.
Qué idiota soy. ¡La llave!
La voluminosa llave plateada que empuñaba el anciano tenía algo escrito en letras pequeñas en el astil. Se puso de rodillas para leerlo.
LE CHERCHEUR TROUVERA
«El que busca, encuentra». Ben empuñó el bolígrafo y anotó febrilmente la frase en código.
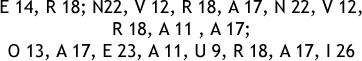
Le palpitaba el corazón al insertar el último número. Oyó un sonido metálico procedente de las entrañas del mecanismo de la caja fuerte. A continuación hubo silencio. Asió la manija de la puerta de la caja fuerte y dio un tirón, pero esta se le resistió. Ben profirió una maldición. La combinación debía de ser incorrecta, o de lo contrario el mecanismo de la caja fuerte se había estropeado después de tantos años. La puerta estaba atrancada.
Se sobresaltó al escuchar un sonido a sus espaldas y giró en redondo al tiempo que echaba mano a la Browning.
La chimenea se estaba abriendo. Una fina lluvia de polvo cayó del conducto de humos cuando los paneles con hollín incrustado oscilaron lentamente, revelando un espacio que apenas era suficiente para permitirle el paso.
Ben respiró profundamente y se adentró en las tinieblas a través de la chimenea. Alumbró en derredor con la linterna y parpadeó ante lo que vio.
Se encontraba en una estancia angosta, de unos seis metros de longitud y tres de profundidad. En un extremo había una amplia mesa de roble antigua cubierta de una fina capa de polvo. Sobre ella descansaba un pesado cáliz metálico semejante a una enorme copa de vino con el borde tachonado de remaches de hierro. En el fondo de la copa había una calavera humana que lo miraba con ojos huecos. A ambos lados de aquel lúgubre ornamento había dos candelabros de hierro de medio metro de largo con amplias bases circulares, que sostenían sendos cirios.
La linterna se estaba apagando, de modo que Ben sacó el mechero del bolsillo y encendió las velas. Asió uno de los pesados candelabros y el trémulo fulgor arrojó sombras en derredor de la estancia. Las paredes estaban surcadas de estantes polvorientos atestados de libros. Cogió uno de ellos y sopló el polvo y las telarañas. Acercó la vela y leyó las antiguas letras doradas de la cubierta de piel: Necronomicon. El libro de los muertos. Lo retornó y escogió otro volumen encuadernado en piel. De Occulta Philosophia. Los secretos de la filosofía oculta.
Al parecer se hallaba en un estudio privado abandonado desde hacía mucho tiempo. Devolvió cuidadosamente los libros al estante polvoriento y alumbró en derredor con el pesado candelabro. Las paredes de la habitación estaban decoradas con murales que representaban procesos alquímicos. Ben se acercó para examinar uno que mostraba una mano surgiendo de una nube. ¿La mano de Dios? El agua goteaba de la mano en un extraño recipiente sostenido por pequeñas ninfas aladas. De una abertura en el fondo del recipiente manaba una sustancia etérea y nebulosa salpicada de símbolos alquímicos con la leyenda Elixir vitae.
Se apartó y alzó la vela para iluminar otros rincones de la sala. Una cara lo miraba desde lo alto de la entrada que había atravesado. Se trataba de un retrato al óleo en un grueso marco dorado. Era el rostro de un hombre corpulento con una barba grisácea y una tupida cabellera plateada. El brillo de los ojos, que lo observaban bajo las pobladas cejas grises, denotaba un sentido del humor que traicionaba su expresión severa. Bajo el retrato había una placa de oro que rezaba con adustas letras góticas:
FULCANELLI
—Así que al fin nos conocemos —murmuró Ben. Se alejó del retrato para recorrer el contorno de la estancia, observando el suelo. Una vieja alfombra polvorienta ocultaba parcialmente las baldosas de piedra. En el suelo, más allá de los bordes de la alfombra, se atisbaban los contornos de un mosaico. Se puso de rodillas y depositó el candelabro en el suelo, produciendo un sonido metálico. Se levantaron nubes de polvo en la temblorosa claridad. Levantó el borde de la alfombra y una araña de gran tamaño salió corriendo para perderse entre las sombras. Enrolló la alfombra formando un cilindro alargado y la empujó contra la pared. Sopló el polvo, revelando las piedras coloreadas del mosaico inserto en las losas Al cabo de un par de minutos de frotar y soplar retrocedió para observarlo.
El diseño medía unos cuatro metros y medio de largo y abarcaba toda la anchura del estudio. Volvió a encontrar los círculos gemelos con estrellas. En el centro exacto del diseño había una losa redonda provista de una anilla de hierro inserta al nivel de suelo. Aferró la anilla con ambas manos y tiró con fuerza. Una ráfaga de aire frío se escapó desde abajo.
Alumbró el agujero con la linterna. El haz menguante iluminaba una escalera de caracol esculpida en la roca maciza que se internaba en la negrura.