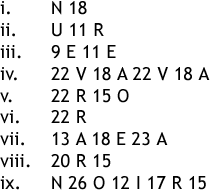
Palavas-les-Flots, en el sur de Francia, tres días después.
Ya empezaba el otoño. La temporada alta de aquel centro turístico de la costa estaba llegando a su fin y los únicos turistas que se aventuraban a bañarse en el mar eran británicos y alemanes. Ben se sentó en la playa y contempló el horizonte azul. Estaba pensando en Roberta. Ya debía de estar volviendo a casa sana y salva.
Se había marchado temprano después de su noche de amor. No deberías haber permitido que sucediera, pensó. No era justo para ella. Se sentía fatal por haberle confesado sus sentimientos a la vez que planeaba escabullirse con las primeras luces mientras ella seguía durmiendo.
Al amanecer se había sentado ante la mesa de la cocina para escribirle una carta. No era gran cosa y le habría gustado poder decirle más, pero eso solo habría servido para que la separación resultase más dolorosa para ambos. Junto a la nota le había dejado dinero suficiente para que se pusiera a salvo en América enseguida. A continuación había cogido sus cosas y se había encaminado hacia la puerta.
Pero no pudo marcharse por las buenas. Quería mirarla por última vez y subió las ruidosas escaleras de puntillas con cuidado para no despertarla. Se quedó observándola unos instantes mientras ella dormía plácidamente. Su cuerpo subía y bajaba poco a poco bajo la sábana, con el cabello extendido sobre la almohada. Le apartó un bucle del ojo con mucha suavidad. Sonrió afectuosamente al ver la expresión de absoluta serenidad de su rostro durmiente. Deseaba ardientemente abrazarla, besarla, mimarla y llevarle el desayuno a la cama. Quedarse con ella y vivir feliz.
Pero nada de eso era posible. Era como un sueño que flotaba fuera de su alcance. Su destino estaba en otra parte. Recordaba lo que le había dicho Luc Simon. Los hombres como nosotros somos como lobos solitarios. Queremos amar a nuestras mujeres, pero solo les hacemos daño.
Le tiró un último beso y se obligó a marcharse.
Y ahora había vuelto a concentrarse en la búsqueda. Fairfax lo estaba esperando. Ruth lo estaba esperando.
Volvió a la casa de huéspedes situada junto a la playa. Cuando llegó a su habitación se sentó en la cama, cogió el teléfono y marcó un número.
—¿Así que estoy oficialmente libre de sospecha?
Simon se rio.
—Oficialmente nunca fuiste sospechoso, Ben. Solo quería detenerte para interrogarte.
—Tenías una forma peculiar de demostrarlo, Luc.
—Pero la respuesta extraoficial es que sí, eres libre para marcharte —admitió Simon—. Has cumplido tu parte del trato y yo cumpliré la mía. Marc Dubois ha regresado con su familia. Estamos investigando a Gladius Domini y hemos puesto bajo custodia a la mitad de sus integrantes por asesinato, secuestro y un montón de acusaciones. Así que estoy dispuesto a olvidarme de ciertos asuntos que te conciernen, tú ya me entiendes.
—Te entiendo. Gracias, Luc.
—No me des las gracias, pero no vuelvas a causarme problemas. Dame una alegría y dime que te marchas de Francia hoy mismo.
—Pronto, pronto —le aseguró Ben.
—En serio, Ben. Disfruta del clima mientras puedas, vete al cine y disfruta de las vistas. Sé un turista para variar. Si me entero de que estás tramando algo te caeré encima como una tonelada de ladrillos, amigo mío.
Simon colgó el teléfono, sonriendo para sus adentros. A pesar de todo, no podía evitar sentir cierto aprecio por Ben Hope.
La puerta del despacho se abrió a sus espaldas y Simon se volvió para ver que entraba un detective pelirrojo con una calvicie incipiente.
—Hola, sargento Moran.
Buenos días, señor. Lo siento, no sabía que todavía estaba aquí.
—Ya me iba —repuso Simon, mirando su reloj—. ¿Quería algo, sargento?
—Solo quería coger un expediente, señor. —Moran se dirigió al fichero y abrió uno de los cajones, hojeando los separadores de cartulina.
—Bueno, de todas formas, yo me marcho. —Simon cogió su maletín, dio a Moran una amistosa palmada en el hombro y se dirigió al vestíbulo.
Moran lo siguió con la mirada mientras Simon desaparecía pasillo abajo. Cerró el cajón del fichero, atrancó silenciosamente la puerta y cogió el teléfono. Marcó un número. Una voz femenina le respondió en recepción.
—¿Puede decirme quién ha llamado a este número por última vez? —preguntó. Anotó el teléfono. Después colgó y marcó el número que había apuntado.
Le contestó la voz de otra mujer.
—Lo siento, debo de haberme equivocado de número —dijo al cabo de una pausa, antes de colgar.
Marcó por tercera vez. En esta ocasión la voz que le respondió era un susurro áspero.
—Soy Moran —dijo el detective—. He conseguido la información que queríais El objetivo se encuentra en el Auberge Marina de Palavas-le-Flots.
Sentado ante el escritorio de la casa de huéspedes, Ben bebió un sorbo de café, se restregó los ojos y se dispuso a repasar todas sus notas.
—Vale, Hope —musitó para sus adentros—. En marcha. ¿Qué tenemos hasta el momento?
La inevitable respuesta era que no tenía demasiado. Unos cuantos fragmentos inconexos de información y un montón de preguntas sin respuesta, y se había quedado sin pistas. No sabía lo suficiente. Estaba exhausto por la falta de sueño, mentalmente agotado después de haber pasado tantos días corriendo, elaborando planes y tratando de equilibrar mentalmente todos los elementos de la ecuación Y ahora, cuando intentaba concentrarse, lo único que veía era la cara de Roberta delante de él. Su pelo, sus ojos. Su forma de moverse. Su forma de reírse, su forma de llorar. No podía bloquearla, no podía llenar el vacío que sentía ahora que ya no estaba.
Estaba a punto de volver a quedarse sin cigarrillos. Sacó la petaca y la agitó. Todavía quedaba un poco. Empezó a desenroscar el tapón. No. Dejó la petaca sin abrir encima de la mesa y la apartó.
Aún seguía molesto por aquellas secuencias de letras y números alternativos aparentemente aleatorias y carentes de sentido que aparecían en nueve páginas del cuaderno. Cogiendo un bolígrafo con cansancio, repasó el cuaderno y escribió los extraños números y letras en el orden en el que aparecían.
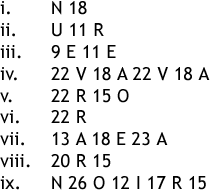
Escrito todo seguido parecía un código aún más que en el cuaderno. ¿Qué significaba? Sabía lo suficiente sobre criptografía para saber que para descifrar un código como aquel se necesitaba una clave. La clave que solían emplear los espías y los agentes de inteligencia consistía en una línea escogida al azar de un libro. Las primeras veintiséis letras de la línea equivalían a las letras del alfabeto, a los números correspondientes o a ambas cosas, que podían ir hacia delante o hacia atrás en relación a la línea clave, proporcionando diferentes variantes del código y arrojando lecturas completamente distintas. Si uno sabía qué libro, qué página y qué línea debía consultar resultaba sencillo descifrar el mensaje codificado.
Pero si no lo sabía era completamente indescifrable. Fulcanelli podía haber escogido absolutamente cualquier pasaje de cualquier libro o texto como línea clave para aquellas secuencias. Podía haber utilizado cualquiera de los idiomas que conocía: francés, italiano, inglés, latín, así como una traducción directa o inversa de estos.
Se quedó sentado un rato, sopesando desesperadamente las posibilidades. Encontrar la proverbial aguja en un pajar era un desafío sencillo en comparación. Volvió atrás mentalmente y recordó de pronto la grabación de la sesión de Anna con Klaus Rheinfeld que habían escuchado. Rheinfeld musitaba secuencias similares de letras y números alternativos. Ben las había anotado.
Se registró los bolsillos y encontró la pequeña libreta. Rheinfeld repetía una y otra vez la misma secuencia de letras y números: N 6, E 4, I 26, A 11, E 15. Pero esa secuencia no aparecía en el cuaderno por ninguna parte. ¿Significaba eso que Rheinfeld estaba desentrañando el código por su cuenta? Ben recordó que Anna había descrito cómo contaba obsesivamente con los dedos mientras repetía las cifras. También contaba con los dedos mientras repetía aquella otra frase… ¿Cómo era? Algo en latín, algún dicho de los alquimistas. Ben cerró fuertemente sus cansados ojos, intentando recordar.
La frase estaba en alguna parte en el cuaderno de Rheinfeld. Hojeó las páginas mugrientas y encontró el dibujo a tinta del alquimista que observaba su burbujeante preparado. La frase estaba escrita en el costado de la caldera: Igne natura renovatur integra, «Por medio del fuego la naturaleza se renueva por completo».
Si Rheinfeld contaba con los dedos mientras salmodiaba aquella frase… ¿Significaba eso…? Ben contó las letras de la frase en latín. Veintiséis. Las veintiséis letras del alfabeto. ¿Sería esa la línea clave del código?
Escribió la frase en una hoja de papel. Encima y debajo de las palabras anotó las letras del alfabeto y los números del uno al veintiséis. Parecía demasiado simple, pero lo intentaría de todas formas. Enseguida descubrió que, aunque los números del código equivalían a una sola letra, como había letras que se repetían en la frase las letras codificadas podían tener diversos significados. Empleando esta clave descifró las dos primeras palabras del mensaje oculto: N 18; U 11 R:
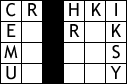
Las letras horizontales tendrían que haber formado alguna palabra reconocible al hacer uso de las columnas verticales de alternativas que proporcionaba el código. Pero aquello era un disparate. Vuelve a intentarlo, de todas formas era demasiado evidente. Invirtió los números del uno al veintiséis de modo que discurrieran en sentido contrario al de la línea clave y volvió a descodificar las dos primeras palabras.
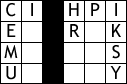
Ahora parecía que se había equivocado por completo. Probablemente la línea clave era algo completamente distinto.
—Dios, cómo odio los acertijos —masculló para sus adentros. Mordiendo el bolígrafo, volvió a repasar el cuaderno en busca de inspiración. Su mirada se posó en el dibujo del alquimista con la caldera. Debajo de la caldera había una hoguera. Debajo de la hoguera estaba la inscripción: «ANBO».
Entonces cayó en la cuenta. Claro, idiota, ANBO era la forma codificada de IGNE, que significaba «fuego» en latín. Si ANBO era IGNE, eso significaba que el alfabeto se correspondía con las letras alternantes de la línea clave. Cuando llegaba al final simplemente volvía a empezar por el principio, completando los espacios en blanco.
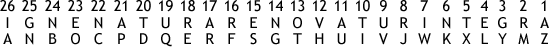
Si la contrastaba con los números invertidos del uno al veintiséis, obtenía una clave completamente distinta con la que trabajar.
—Vale —musitó—, vamos allá, una vez más. —«N 18; U 11 R», decía el texto. Basándose en aquella nueva clave, la N podía ser la be, ce, ge o ka, mientras que el dieciocho solo podía ser la e. Pasando a la siguiente palabra, la U podía ser cu o uve; el 11 solo podía ser la u; y la R podía ser la e, efe, jota o eme.
Miró fijamente sus notas, empezando a sentirse un tanto abrumado. Pero entonces le dio un vuelco el corazón. Espera un momento. Se estaba configurando una forma. Con las letras disponibles podía deletrear dos palabras bien definidas. Ce que. «Lo que». Escribió la clave de una forma más ordenada.
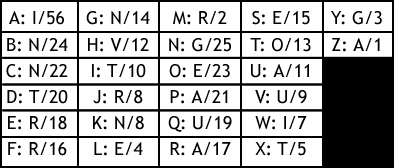
Y entonces el mensaje oculto empezó a revelarse rápidamente al utilizar la clave para desentrañar el código, escogiendo las palabras entre las letras disponibles.
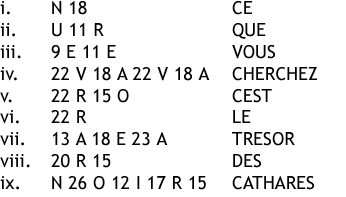
LO QUE USTED BUSCA ES EL TESORO DE LOS CÁTAROS
El entusiasmo de aquel descubrimiento le infundió una nueva oleada de energía. Hojeó las páginas del cuaderno en busca de otros mensajes que arrojasen más luz sobre aquel hallazgo Al pie de la página en la que había encontrado la palabra codificada «tresor» había otro bloque de tres palabras encriptadas.

Veintidós E, dieciocho T, veintidós E, dieciocho I; veintiséis; T doce, U veinte, A dieciocho. El patrón ya le resultaba familiar, pero cuando aplicó la clave para descifrar el mensaje se le cayó el alma a los pies.
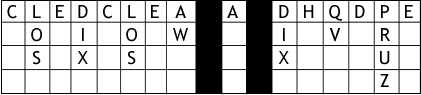
No había forma de conferirle significado. ¿COEICSEW A IHVDRE?
De acuerdo, viejo cabrón, no conseguirás despistarme tan fácilmente.
Como empezaba a comprender los diabólicos trucos que aparentemente le encantaba usar a Fulcanelli, invirtió la clave, contrastando los números con la línea clave hacia delante y el alfabeto alternante hacia atrás. De ese modo dio con una lectura muy diferente.
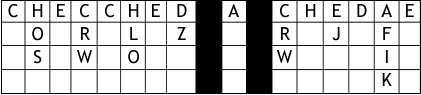
Siguiendo la línea y robando letras impares de las columnas verticales, de repente consiguió formar palabras inteligibles en francés.
CHERCHEZ A…
BUSQUE EN…
Solo lo desconcertaba la última palabra. Podía tratarse de RHEDIE, WHEDIE, WHEDAE, RHEDAE o de una serie de alternativas aún más extrañas como CHJKE que a todas luces no tenían ningún sentido.
Se rascó la cabeza. Busque en… A juzgar por el contexto, la misteriosa tercera palabra tenía que ser el nombre de un sitio: busque en alguna parte. Consultó todas las alternativas posibles en el mapa, pero no encontró ninguna. De pronto recordó que había una selección de guías locales a la venta en el vestíbulo de la casa de huéspedes, bajó corriendo las escaleras, le compró a la casera una que abarcaba todo Languedoc y volvió corriendo a su habitación mientras hojeaba el índice. Pero allí tampoco aparecía ninguno de los nombres.
—¡Joder! —Arrojó el libro al otro lado de la habitación. Las páginas se abrieron en medio del aire con un restallido, el volumen se estrelló contra la pared y salió despedido contra un jarrón de flores que había sobre la repisa de la chimenea. El jarrón se cayó, haciéndose añicos—. ¡Joder! —repitió a grandes voces.
Entonces se le ocurrió una idea que atemperó su cólera, que quedó olvidada al instante. ¿Qué pasaba con los códigos que Rheinfeld repetía para sus adentros en la grabación? ¿Le darían una respuesta? Volvió a abrir la libreta y descifró las cinco letras. Estuvo a punto de reírse cuando vio el resultado:
KLAUS
De modo que Rheinfeld, el pobre diablo, había descifrado el código. Ben se preguntó si el alemán se había visto empujado al abismo de la locura por la frustración de no saber el resto. Empezaba a entender exactamente cómo se había sentido.
Mientras fregaba el agua derramada y recogía las flores mustias y los fragmentos de porcelana, maldiciendo entre susurros, se le ocurrió otra cosa de repente. Qué idiota… Por supuesto. Lo dejó todo y salió corriendo para rebuscar en su bolsa. Encontró el falso mapa medieval que representaba el antiguo Languedoc que había estado colgado en la pared de la casa de Anna. Desenrolló el pergamino profusamente adornado y lo desplegó encima de la mesa.
Cuando encontró el lugar comparó la ubicación cotejándolo con el mapa moderno. No había ninguna duda. El antiguo nombre del pueblo medieval de Rennes-le-Château, situado a menos de treinta kilómetros de Saint-Jean, era Rhédae. Estampó el puño contra la mesa. De repente, «Busque en Rhedae» adquiría un significado nuevo y muy real: «Busque en Rennes-le-Château».
Y, según la guía, Rennes-le-Château era el lugar que la leyenda asociaba más estrechamente con el tesoro perdido de los cátaros.