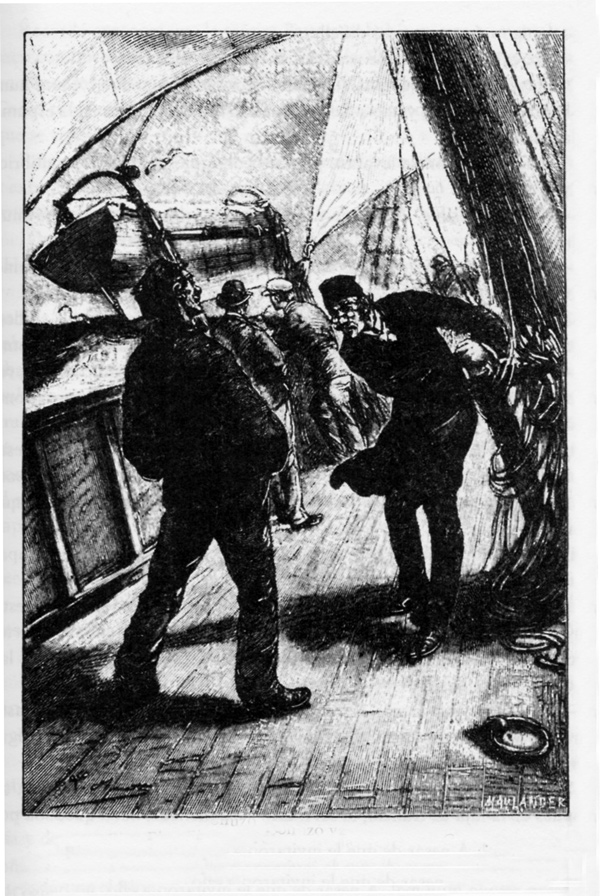
EN EL MAR
Al siguiente día, el sol, ese puntual factótum del universo, como ha dicho Carlos Dickens, se levantó sobre un horizonte purificado por hermosa brisa. El Alerta no tenía ya tierra a la vista.
Harry Markel se había decidido a retrasar la ejecución de sus criminales proyectos.
Le había resultado fácil fingir que era el capitán Paxton, por no ser éste conocido de los pasajeros y no quedar a bordo uno solo de los antiguos tripulantes. Libre del señor Patterson y de los compañeros de éste, nada tendría que temer, y el Alerta podría, sin riesgo, ganar los parajes del Pacífico.
Pero el plan del audaz criminal acababa de ser modificado. Al presente quería conducir el barco a su destino, navegar por las Antillas, realizando hasta el fin el proyectado viaje, dejar que aquellos jóvenes recibiesen en la Barbada la prima ofrecida, y no arrojarles al mar hasta después de partir de las Antillas.
Había, no obstante, un gran peligro en tal manera de proceder, y ésta fue la opinión de algunos, la de Corty entre ellos, por más que se mostrase muy deseoso de embolsarse el dinero. ¿No podía suceder que el capitán Paxton o alguno de sus hombres fueran conocidos en las Antillas? Verdad que era cosa admisible que la tripulación del Alerta hubiera experimentado algunos cambios antes de su partida para el viaje de las Antillas.
—Sea… —dijo Corty—. Uno o dos marineros… Pero ¿cómo explicar la ausencia del capitán Paxton?
—Eso, en efecto, sería imposible —convino Harry Markel—. Felizmente, la lectura de los papeles de Paxton me ha dado la seguridad de que él nunca ha ido a las Indias occidentales, ni en el Alerta ni en ningún otro barco. Se puede, pues, creer que allí no es conocido. Por lo demás, concedo que tenemos algún peligro que correr; pero bien lo vale la suma prometida por la señora Seymour a los pensionados de la «Antilian School».
—Pienso como Harry —intervino entonces John Carpenter—. ¡Hay que arriesgarse! Lo importante era abandonar a Queenstown, y estamos a más de treinta millas de él. Respecto a la prima que cada uno de esos jóvenes debe cobrar…
—La cobraremos nosotros… —respondió Harry Markel—, puesto que, como ellos, somos diez.
—Bien calculado —declaró el contramaestre—, y sumando el valor del navío, resulta un excelente negocio. Yo me encargo de hacer comprender estas ventajas a nuestros compañeros.
—Que las comprendan o no, está resuelto —respondió Harry Markel—. Que cada cual cuide de representar su papel durante la travesía, y de no comprometerse ni con actos ni con palabras.
Por último, Corty se rindió a los argumentos de Harry Markel, y poco a poco calmáronse sus inquietudes ante la perspectiva del negocio. Además, como John Carpenter le había dicho, los prisioneros de Queenstown estaban ahora a salvo de la policía, y en alta mar no tenían el temor de ser perseguidos.
Así, pues, el plan de Harry Markel, por audaz que fuese, recibió la aprobación unánime, y él no tuvo más que dejar marchar las cosas.
Durante la mañana, Harry Markel volvió a repasar los papeles de a bordo, y especialmente los del capitán Paxton en lo concerniente al viaje y exploración de las Antillas, conforme al programa. Sin duda, él hubiera preferido ir directamente a la Barbada, donde los pasajeros debían encontrar a la señora Seymour y recibir la prima en cuestión. Entonces, en vez de navegar de isla en isla, Harry Markel, al abandonar la Barbada, hubiera puesto proa a alta mar, y al llegar la noche, los pasajeros hubieran sido arrojados al agua, dirigiéndose luego el Alerta hacia el Sudoeste, a fin de dar vuelta al cabo de Buena Esperanza.
Pero la señora Catalina Seymour había trazado un itinerario que era preciso seguir en todos sus puntos. El señor Horacio Patterson y sus compañeros de viaje lo conocían, y a su vez Harry Markel tuvo que enterarse de él.
Este itinerario había sido lógicamente dispuesto, pues el Alerta debía llegar a las Antillas por el Norte y seguir el largo rosario de las islas de Barlovento, descendiendo al Sur.
La primera escala tendría lugar en Santo Tomás y la segunda en Santa Cruz, donde Niels Harboe y Axel Vickborn pondrían el pie sobre las posesiones danesas.
La tercera escala permitía al Alerta anclar en el puerto de San Martín, que es a la vez colonia francesa y holandesa, y donde había nacido Alberto Leuwen.
La cuarta escala se efectuaría en San Bartolomé, única posesión sueca de las Antillas, lugar de nacimiento de Magnus Anders.
En la quinta escala, Hubert Perkins visitaría la isla inglesa de Antigua, y en la sexta, Luis Clodión la isla francesa Guadalupe.
En fin, el Alerta desembarcaría, durante las últimas escalas, a John Howard en la isla inglesa de la Dominica; a Tony Renault, en la isla francesa de la Martinica, y a Roger Hinsdale, en la isla inglesa de Santa Lucía.
Después de estas nueve escalas el capitán Paxton debía poner la proa hacia la isla inglesa de Barbada, donde residía la señora Seymour. Allí, el señor Horacio Patterson presentaría los nueve premiados de la «Antilian School» a su bienhechora. Le darían las gracias por sus bondades, y partirían de nuevo con rumbo a Europa.
Tal era el programa que el capitán del Alerta había de cumplir punto por punto, y con el que Harry Markel tenía que conformarse. Aun en interés de aquellos bandidos, importaba que no sufriese ninguna modificación. Contando con que el infortunado Paxton no fuese conocido en las Antillas, lo que era muy probable, los proyectos de Harry Markel tenían probabilidades de éxito, y nadie sospecharía que el Alerta había caído en manos de los piratas del Halifax.
Por lo demás, había motivos para creer que la travesía del Atlántico se llevaría a cabo en las condiciones más favorables a bordo de un buen navío, y en aquella época del año en que los alisios atraviesan la zona tropical.
Al abandonar las aguas inglesas, Harry Markel había señalado el camino al Sudoeste en lugar del Sudeste como lo hubiera hecho de haber desaparecido los pasajeros la noche anterior. El Alerta hubiera procurado ganar el mar de las Indias y después el océano Pacífico en el espacio más breve. Ahora se trataba de llegar a las Antillas cortando el trópico de Cáncer por cerca del meridiano cuarenta. El Alerta navegaba impulsado por un viento que le hacía andar once millas por hora.
Nadie experimentaba los síntomas del mareo. Muy sostenido por su velamen, que le inclinaba a babor, el Alerta se deslizaba por la superficie tranquila, saltando de una a otra ola con ligereza tal, que el balanceo era casi imperceptible.
Sin embargo, por la tarde el señor Patterson no dejó de experimentar cierto malestar. Gracias a la prudencia de su esposa y conforme a la famosa fórmula Vergall, su maleta encerraba los diversos ingredientes que, a creer a las gentes mejor informadas, permiten combatir con buen éxito el mareo, que el señor Patterson llamaba sabiamente «pielagalgia».
Además, durante la última semana pasada en la «Antilian School», el previsor administrador no había descuidado el uso de purgantes variados y progresivos a fin de encontrarse en buenas condiciones para resistir las bromas de Neptuno. Según se dice, es ésta una precaución preparatoria muy indicada por la experiencia, y el señor Patterson la había tomado.
Enseguida, ésta era recomendación más agradable, el señor Horacio Patterson, antes de abandonar a Queenstown para embarcar en el Alerta, había hecho un excelente almuerzo en compañía de los jóvenes pensionados.
El señor Patterson sabía también que el lugar donde las sacudidas se sienten menos es en el centro del navío; en la proa o la popa el balanceo es más acentuado. Sin embargo, durante las primeras horas de navegación, creyó que podría permanecer en la toldilla. Se le vio pasearse con las piernas separadas, como verdadero marino, para guardar mejor el equilibrio. Y hasta el digno hombre aconsejó a sus compañeros que siguiesen su ejemplo; pero, al parecer, los otros desdeñaban aquellas precauciones que ni su edad ni su temperamento exigían.
Aquel día el señor Horacio Patterson no almorzó con tanto apetito como la víspera, por más que el cocinero se portara bien. A los postres, no sintiendo deseos de pasear, se sentó en uno de los bancos de la toldilla, mirando a Luis Clodión y a sus compañeros que iban y venían a su alrededor. Después de la comida, que apenas probó, Wagah le condujo a su camarote y le extendió en el catre con la cabeza un poco levantada y los ojos cerrados.
Al siguiente día el señor Patterson dejó el lecho sintiendo gran malestar, y se sentó en una silla de tijera a la puerta del comedor. Cuando Harry Markel pasó por su lado, le preguntó con débil voz:
—¿Hay alguna novedad, capitán Paxton?
—Ninguna, caballero —respondió Harry Markel.
—¿Ha variado el tiempo?
—Hace el mismo tiempo y el mismo viento.
—¿No cree usted que se efectúe un cambio?
—No…, si no es cierta tendencia a aumentar el viento.
—Entonces, ¿todo marcha bien?
—Perfectamente.
Tal vez en su interior el señor Patterson decía que todo no iba tan bien como la víspera. Pensando que quizá lo mejor sería moverse, después de haberse puesto en pie, apoyando la mano derecha en la baranda, anduvo desde la toldilla al palo mayor. Ésta era una recomendación, entre tantas otras, de la fórmula Vergall, de la que todo pasajero debe hacer uso al principio de una travesía. Manteniéndose en la parte central del navío, esperaba soportar, sin muchos esfuerzos, aquellos vaivenes de proa a popa, más desagradables que los movimientos de balanceo, que eran casi nulos por presentar el Alerta una inclinación bastante pronunciada a babor.
En tanto que el señor Patterson andaba así, con paso incierto, se cruzó varias veces con Corty, que creyó deber decirle:
—¿Me permite usted que le dé un consejo?
—Sí, amigo mío.
—Pues bien, no mire usted al mar.
—Sin embargo —contestó el señor Patterson—, yo he leído en las instrucciones para uso de los viajeros que no tienen aún costumbre…, que es conveniente fijar los ojos en el mar.
En efecto, esta recomendación se encuentra en la fórmula, y el señor Patterson estaba dispuesto a seguirlas todas, fueran cuales fuesen. Por esto se había provisto de una faja de franela roja, que le daba tres vueltas al cuerpo.
A pesar de estas precauciones, el buen señor se sentía cada vez peor. Parecíale que su estómago cambiaba de sitio y oscilaba como un péndulo en su pecho, y cuando Wagah indicó la hora del almuerzo, dejando a los jóvenes que fueran a la mesa, él permaneció al pie del palo mayor.
Entonces Corty, afectando gran seriedad, le dijo:
—Caballero, si no está usted ante su plato es porque no obedece al balanceo del barco, ni aun cuando está usted sentado.
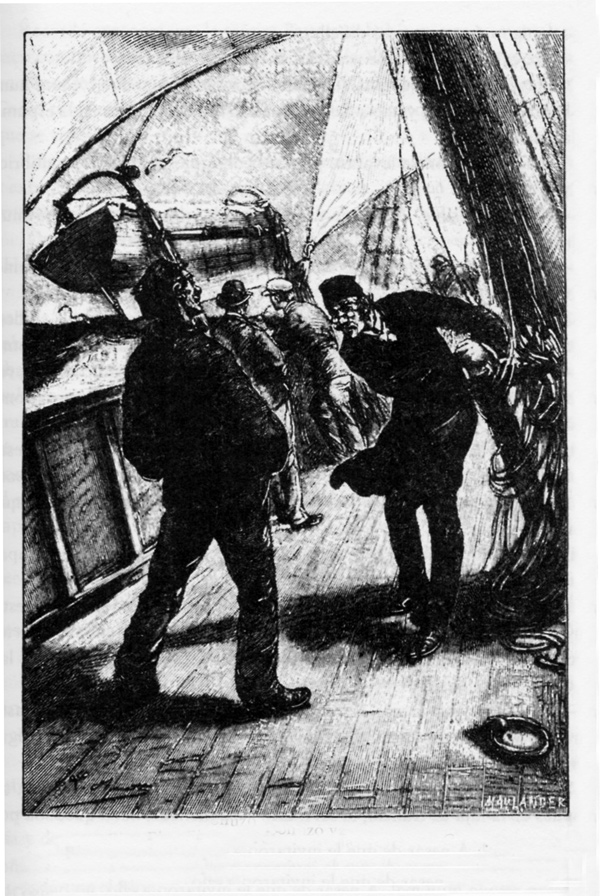
—Amigo mío…, eso será difícil…
—No, caballero. Míreme usted a mí.
Y Corty, dando el ejemplo, se inclinó hacia atrás cuando el Alerta hundía la proa en el agua, y hacia delante cuando hundía la popa en la espuma de la estela.
El señor Patterson se levantó; pero no consiguió guardar el equilibrio, y dijo:
—No…, imposible. Ayúdeme a sentarme de nuevo. El mar está muy movido…
—¡Movido el mar! ¡Pero si está como una balsa de aceite! —afirmó Corty.
Claro es que los pasajeros no abandonaron al señor Patterson a su desgraciada suerte. A cada momento acudían junto a él para enterarse de cómo estaba. Procuraban distraerle con la conversación… Le daban consejos, recordando que la fórmula indicaba aún numerosas prescripciones para combatir el mareo, y, dócil, el señor Patterson no rehusaba ensayarlas.
Hubert Perkins fue en busca de un frasco de ron. Llenó un vasito de este licor tan eficaz para el estómago, y el señor Patterson bebió a cortos sorbos. Una hora después, Axel Vickborn le trajo el agua de melisa, de la que tomó una cucharada.
Las molestias continuaban, sin embargo, y el terrón de azúcar empapado en kirsch no las apaciguó.
Se acercaba el momento en que el señor Patterson, que se había puesto muy pálido, se vería obligado a retirarse a su camarote, donde era de temer que empeorase. Luis Clodión le preguntó si había observado todas las precauciones indicadas en la fórmula.
—Sí…, sí… —balbuceó, abriendo la boca lo menos posible—. Hasta llevo sobre mí un saquito confeccionado por mi mujer, y que encierra algunos granos de sal marina.
Y, realmente, si el saquito en cuestión no daba ningún resultado; si, después de la faja de franela, la sal marina era ineficaz, nada quedaba por hacer.
En los tres días siguientes, durante los que sopló viento fresco, el señor Patterson estuvo muy mal. A pesar de que le invitaron a ello, no quiso dejar su camarote, volviendo ad vomitum, como dice la Escritura, y como él, sin duda, hubiera dicho también, de tener tuerzas para hacer una cita latina.
Recordó entonces que la señora Patterson había puesto en su maleta un saco conteniendo huesos de cereza. Según la fórmula Vergall, bastaba con guardar uno de estos huesos higiénicos en la boca para impedir el mareo o curarlo. Como poseía un saco de ellos, el señor Patterson podría sustituir al hueso que se tragase.
Rogó, pues, a Luis Clodión que abriese el saco de los huesos de cereza y extrajese uno, que él colocó entre sus labios… Casi enseguida, en un violento hipo, el hueso salió como una bala.
¿Qué más podía intentar? ¿No había más prescripciones que seguir? ¿Habían sido empleados todos los métodos curativos?
Los jóvenes no sabían qué hacer con el señor Patterson, que había llegado al último grado de abatimiento. No le dejaban solo ni un instante: sabían que se recomienda distraer al enfermo, vencer la melancolía a que se abandona. Pero ni aun la lectura de autores favoritos del señor Patterson hubiera podido conseguir este resultado. Como lo que más le convenía era el aire puro, que en el camarote faltaba, Wagah le preparó un lecho en el puente de proa de la toldilla. En él se acostó Horacio Patterson, convencido esta vez de que la energía y la voluntad no sirven más contra el mareo que las diferentes prescripciones enumeradas en su fórmula terapéutica.
—¡En qué estado se encuentra nuestro pobre administrador! —dijo Roger Hinsdale.
—¡Hay motivo para creer que ha hecho bien en tomar sus disposiciones testamentarias! —respondió John Howard.
Esto es una exageración, pues nadie muere de ese mal.
En fin, por la tarde, como las náuseas volvieron con más fuerza, intervino el Stewar, que dijo:
—Caballero, yo conozco un remedio que a veces da resultado…
—Pues que sea ésta una de ellas —murmuró el señor Patterson—, y diga usted cuál es, si aún es tiempo de aplicarlo.
—Consiste en tener un limón en la mano durante toda la travesía, de día y de noche.
—Denme, pues, un limón… —pidió el señor Patterson, con voz entrecortada por el hipo.
Wagah no se burlaba. El limón figura en la serie de los remedios imaginados por los especialistas contra el mareo.
Desgraciadamente, no tuvo éste mayor eficacia que los otros. El señor Patterson, más pálido que el mismo limón, lo oprimió entre sus dedos hasta hacer que brotara el jugo, sin experimentar ningún alivio, y su molestia continuó.
Después de esta última tentativa, el señor Patterson ensayó la de los anteojos, cuyos cristales fueron teñidos de rojo, pero tampoco dio resultado. Parecía, pues, que todos los recursos se habían agotado, y que mientras el señor Patterson tuviera fuerzas para estar enfermo, lo estaría, y no había más que confiar en la naturaleza.
Sin embargo, tras de Wagah, Corty le propuso un medio supremo.
—¿Tiene usted valor, señor Patterson? —preguntó a éste, que con un movimiento de cabeza indicó que lo ignoraba.
—¿De qué se trata? —preguntó Luis Clodión, que desconfiaba de aquella terapéutica marina.
—Simplemente de beber un vaso de agua de mar —contestó Corty—. Esto produce a veces efectos extraordinarios.
—¿Quiere usted probar, señor Patterson? —preguntó el joven Hubert Perkins.
—¡Todo lo que se quiera! —gimió el desventurado.
—Bueno —dijo Tony Renault—. Después de todo, no se trata de beberse el mar.
—No…, solamente un vaso —declaró Corty, que sumergió una vasija en el mar y la izó llena de una agua cuya limpidez nada dejaba que desear.
El señor Patterson, cuya energía es preciso reconocer, no quiso que pudiera reprochársele de no haberlo ensayado todo, y, levantándose a medias, cogió el vaso con temblorosa mano, lo llevó a sus labios y se tragó de un sorbo el contenido.
Aquél fue el golpe de gracia. Jamás náuseas fueron acompañadas de tales espasmos, de tales contracciones, de tales convulsiones y de tales expectoraciones, y si todas estas palabras no tienen una significación idéntica, aquel día, por lo menos se concertaron para privar al paciente del conocimiento de las cosas exteriores.
—Es imposible dejarle en ese estado, y mejor se encontrará en su camarote —dijo Luis Clodión.
—He aquí un hombre al que no se debe sacar del catre hasta la llegada a Santo Tomás —dijo John Carpenter.
Y acaso el contramaestre pensaba que si el señor Patterson exhalaba el último suspiro antes de llegar a las Antillas, el accidente representaría setecientas libras menos que repartir entre él y sus compañeros.
Inmediatamente llamó a Corty para que ayudase a Wagah a transportar al enfermo, que fue acostado sin que se diese cuenta de ello.
Y ahora, puesto que los remedios interiores habían resultado ineficaces, se resolvió aplicarle los remedios exteriores, que tal vez producirían efecto. Roger Hinsdale sugirió la idea de emplear, entre todas las prescripciones de la famosa fórmula, la única de que aún no se había hecho uso, y que tal vez resultara bien.
El señor Patterson, incapaz de hacer un ademán de protesta aunque le hubieran desollado vivo, fue despojado de sus vestidos hasta la cintura, y su estómago sometido a fricciones repetidas con un trapo empapado en colodión líquido.
Y no se imagine que el infeliz fue objeto de un frotamiento dulce y regular hecho por mano acariciadora… ¡No…! El vigoroso Wagah se entregó a aquella faena tan a conciencia, tanto vigor puso en ella, que el señor Horacio Patterson no haría más que justicia triplicando la gratificación que pensaba darle al terminar el viaje.
Por una razón o por otra, tal vez porque allí donde no hay nada la naturaleza pierde sus derechos como el más poderoso de los soberanos, el paciente hizo señas de que no siguiesen y, volviéndose sobre el costado, con el estómago apoyado contra el borde del catre, cayó en completa insensibilidad.
Sus compañeros le dejaron descansar, dispuestos a acudir al primer llamamiento. Después de todo, no era imposible que el señor Patterson se recobrase antes del fin de la travesía, y que hubiera recuperado sus facultades morales y físicas cuando pusiera la planta en la primera isla del archipiélago de las Antillas.
Pero seguramente aquel hombre serio y práctico tenía el derecho de calificar de engañosa la fórmula de Vergall que le inspiraba tanta confianza y que no contaba menos de veintiocho prescripciones.
Y ¡quién sabe! ¿No era la vigésimo octava a la que había que prestar fe? Decía así; «No hacer nada para librarse del mareo».