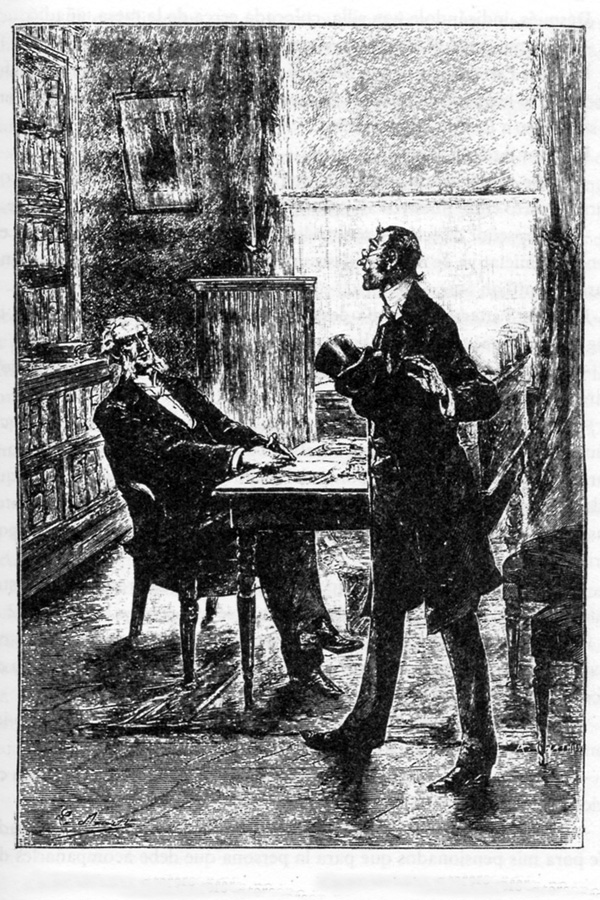
LAS IDEAS DE LA SEÑORA SEYMOUR
¡Un viaje a diversas islas de las Indias occidentales…! ¡Esto era lo que se debía a la generosidad de la señora Seymour…! Al parecer, los premiados debían declararse satisfechos.
Sin duda, había que renunciar a la interesante perspectiva de aquellas lejanas exploraciones a través del África, Asia, Oceanía, en las comarcas poco conocidas del Nuevo Continente, tanto en las regiones del Polo Sur como en las del Polo Norte. Pero si al principio experimentóse alguna decepción, si sólo se trataba de un viaje a las Antillas, era, sin embargo, un agradable empleo de las vacaciones próximas, y el señor Ardagh hizo comprender fácilmente a los elegidos en el concurso todas las ventajas del viaje.
En efecto; ¿no eran las Antillas su país natal? La mayor parte de ellos habíanlas abandonado siendo aún niños para ir a Europa a educarse. Apenas si habían pisado el suelo de aquellas islas que les habían visto nacer, y apenas si su memoria conservaba algún recuerdo de ellas. Aunque sus familias hubiesen abandonado aquel archipiélago, a excepción de una sola, sin tener intención de volver a él, los alumnos premiados encontrarían allí parientes, amigos, y, bien considerado, era un hermoso viaje para ellos.
Se comprenderá así si se tiene en cuenta la situación personal de los nueve premiados.
Primero hablemos de los que eran de origen inglés, en gran número en la «Antilian School»:
Roger Hinsdale, de Santa Lucía, de veinte años, cuya familia, retirada de los negocios y con regular fortuna, vive en Londres.
John Howard, de la Dominica, dieciocho años, cuyos padres se han establecido en Manchester como industriales.
Hubert Perkins, de Antigua, diecisiete años, cuya familia, compuesta de padre, madre y dos hermanas jóvenes, no había abandonado la isla natal, adonde el joven debía volver al terminar su educación, para entrar en una casa de comercio.
He aquí ahora los franceses, de los que había una docena en la «Antilian School»:
Luis Clodión, de la Guadalupe, veinte años, perteneciente a una familia de armadores establecida en Nantes desde algunos años atrás.
Tony Renault, de la Martinica, diecisiete años, el mayor de cuatro hijos; familia de empleados que vive en París.
Ahora los daneses:
Niels Harboe, de Santo Tomás, diecinueve años, huérfano, y cuyo hermano, seis años mayor que él, sigue en las Antillas.
Axel Vickborn, de Santa Cruz, diecinueve años, cuya familia se dedica en Copenhague al comercio de maderas.
Los holandeses están representados por Alberto Leuwen, de San Martín, veinte años, hijo único, cuyos padres habitan en los alrededores de Rotterdam.
En cuanto a Magnus Anders, de origen sueco, nacido en San Bartolomé, de diecinueve años, su familia se ha establecido recientemente en Gotteborg, Suecia, y no ha renunciado a volver a las Antillas, una vez hecha su fortuna.
Se comprenderá que este viaje, que les llevaría durante algunas semanas al país de origen, era propio para satisfacer a aquellos jóvenes; y ¡quién sabe si la mayor parte de ellos no hubiesen ido nunca a no ser por esta circunstancia! Luis Clodión tenía un tío, hermano de su madre, en Guadalupe; Niels Harboe, un hermano en Santo Tomás, y Hubert Perkins, toda su familia en Antigua. Pero sus demás compañeros no conservaban ningún parentesco en las otras islas de las Antillas, abandonadas sin esperanza de regreso.
Los mayores de los pensionados eran Roger Hinsdale, de carácter un tanto altivo; Luis Clodión, joven serio, trabajador y simpático a todos; Alberto Leuwen, cuya sangre holandesa no había calentado el sol de las Antillas. Seguían Niels Harboe, cuya vocación no se declaraba todavía; Magnus Anders, muy apasionado por las cosas del mar, y que se preparaba para entrar en la marina mercante, y Axel Vickborn, al que sus aficiones arrastraban a servir en el ejército danés. Después, siguiendo el orden de edad, venía John Howard, algo menos britanizado que su compatriota Roger Hinsdale; en fin, los dos más jóvenes, Hubert Perkins, destinado al comercio, como hemos dicho, y Tony Renault, que parecía tener vocación de marino.
Ahora bien; ¿el viaje iba a comprender todas las Antillas, grandes y pequeñas, las de Barlovento y las de Sotavento? Una completa exploración del archipiélago hubiera precisado algunas semanas más, que era el tiempo de que los pensionados disponían, pues no se cuentan menos de 350 islas o islotes en aquel archipiélago de las Indias occidentales; y aun suponiendo que esto fuera posible, dedicando un día a cada una, era preciso consagrar un año entero a la ligera visita.
No… No eran éstas las intenciones de la señora Seymour. Los pensionados de la «Antilian School» debían limitarse a pasar algunos días cada uno en su isla natal, visitando a los parientes o amigos que allí se encontraban.
En estas condiciones, había, pues, que eliminar del itinerario las Grandes Antillas: Cuba, Haití, Santo Domingo, Puerto Rico, puesto que los alumnos españoles no habían entrado en el concurso; la Jamaica, ya que ninguno de los pensionados era natural de esta colonia británica, y Curazao, la colonia holandesa, por la misma razón. Aun en las Pequeñas Antillas, que están bajo el dominio de Venezuela, no serían visitadas ni Testigos, ni Margarita, ni Tortuga, ni Blanquilla, ni Orchila, ni Aves. Las únicas islas donde pondrían el pie los pensionados serían Santa Lucía, Dominica y Antigua, inglesas; Guadalupe y Martinica, francesas; Santo Tomás y Santa Cruz, danesas; San Bartolomé, sueca, y San Martín, que pertenece por mitad a Holanda y a Francia.
Estas nueve islas estaban comprendidas en el conjunto geográfico de las de Barlovento, y en ellas harían sucesivamente escala los nueve pensionados de la «Antilian School».
Nadie se extrañará que a este itinerario se hubiese añadido una décima isla, que sin duda recibiría la más larga y más legítima visita.
Era la Barbada, del mismo grupo de las islas de Barlovento y una de las más importantes del dominio colonial que el Reino Unido posee en aquellos parajes.
Allí, en efecto, residía la señora Seymour, y estaba muy en lo justo que se le rindiese este testimonio de gratitud.
Se comprenderá que si la generosa inglesa tenía gran gusto en recibir a los nueve premiados de la «Antilian School», éstos, por su parte, sentían el más vivo deseo de conocer a la opulenta dama y expresarle su reconocimiento.
No lo lamentarían, y una posdata de la carta, dada a conocer por el señor Julián Ardagh, mostró hasta dónde llegaba la generosidad de la señora Seymour. Aparte de los gastos que el viaje ocasionaría, y que corrían a cuenta de ella, una suma de 17 500 francos sería entregada a cada uno de ellos al marchar de la Barbada.
¿Bastaría el tiempo de las vacaciones para el viaje? Sí, a condición de adelantar un mes la partida; lo que permitiría franquear el Atlántico en buena época, tanto a la ida como al regreso.
Resumiendo: nada más aceptable que aquellas condiciones, que fueron acogidas con entusiasmo. No había temor de que las familias hiciesen objeciones a un viaje tan agradable y tan provechoso desde todos los puntos de vista. De siete a ocho semanas era el límite que se le podía señalar, teniendo en cuenta los retrasos posibles, y los jóvenes pensionados retornarían a Europa con el corazón lleno de los inolvidables recuerdos de sus queridas islas del Nuevo Continente.
Pero aún quedaba una última cuestión, que bien pronto vieron resueltas las familias.
¿Iban los pensionados a quedar entregados a ellos mismos, cuando el mayor no pasaba de los veinte años? ¿No habría entre ellos la mano de un maestro que les contuviera y les uniese?
Cuándo visitasen aquel archipiélago que pertenecía a diversos Estados europeos, ¿no había temor de rivalidades y choques por cuestiones de nacionalidad? ¿Olvidarían que todos eran de origen antillano, alumnos de la misma escuela, cuando no pudiera intervenir el sagaz y prudente señor Ardagh?
Algo pensaba el director de estas dificultades, y se preguntaba, puesto que a él no le era posible acompañar a sus discípulos, quién le remplazaría en una tarea quizá difícil.
El caso no había escapado al práctico espíritu de la señora Seymour. Ya se verá cómo ella lo había resuelto; pues la prudente señora no hubiera jamás admitido que aquellos jóvenes fueran sustraídos a toda autoridad durante el viaje.
Y ahora, ¿cómo se efectuaría éste a través del Atlántico…? ¿A bordo de uno de los paquebotes que hacen un servicio regular entre Inglaterra y las Antillas? ¿Se tomarían billetes a nombre de los nueve pensionados? Se repite que éstos no debían efectuar gasto alguno por su cuenta, y nada debía serles deducido de los 17 500 francos que les serían entregados cuando abandonasen la Barbada para regresar a Europa.
En la carta de Catalina Seymour había un párrafo que contestaba la pregunta anterior en los siguientes términos:
«El transporte a través del Océano será de cuenta mía. Un navío fletado en las Antillas aguardará a sus pasajeros en el puerto de Cork, Queenstown, Irlanda. Este navío es el Alerta, mandado por el capitán Paxton; está pronto a hacerse a la mar, y la partida está fijada para el 30 de junio. El capitán Paxton espera recibir a sus pasajeros en esta fecha, y así que lleguen levará anclas».
Decididamente, los jóvenes pensionados iban a viajar, si no como príncipes, como yachtmen. ¡Un navío a su disposición, que les llevaría a las Indias occidentales y les restituiría a Inglaterra! La señora Catalina Seymour sabía hacer bien las cosas. Realmente, si los millonarios empleasen siempre sus millones en tan bellas obras, no habría más que desearles que su fortuna fuera en aumento.
Sucedió, pues, en la «Antilian School» que si los pensionados habían sido ya envidiados por sus compañeros cuando aún no se conocían las disposiciones de la generosa dama, esta envidia subió al más alto grado cuando se supo en qué condiciones de comodidad se efectuaría el viaje.
Los nueve jóvenes estaban encantados. La realidad llegaba a la altura de sus sueños. Después de atravesar el Atlántico a bordo de su yate, visitarían las principales islas del archipiélago.
—¿Y cuándo partimos? —decían.
—Mañana.
—Hoy mismo.
—No… Aún tenemos que esperar seis días —hacían observar los más prudentes.
—¡Ah! ¿Por qué no estaremos ya embarcados en el Alerta? —repetía Magnus Anders.
—¡A bordo de nuestro barco! —exclamaba Tony Renault.
No admitían que antes de emprender un viaje de tal naturaleza era menester efectuar algunos preparativos.
En primer lugar, era preciso consultar a los padres y obtener su consentimiento, puesto que se trataba de enviar a los pensionados, no al otro mundo, pero sí al nuevo. Además, aquella exploración, que duraría tal vez dos meses y medio, obligaba a tomar ciertas disposiciones indispensables, como proveerse de trajes, y particularmente de objetos de mar, botas, impermeables; en una palabra, todo el equipo de marino.
Por otra parte, el director había de elegir la persona de confianza a la que incumbiría la responsabilidad de la conducta de los alumnos. Conformes en que fuesen de edad bastante para dirigirse por sí mismos sin necesidad de un vigilante; pero era prudente poner junto a ellos a una persona de autoridad. Tal era también la voluntad de la señora Seymour, expresada en su carta, y preciso era conformarse con ella.
Inútil es decir que las familias darían su aprobación a las proposiciones que el señor Ardagh les hiciera. Algunos de aquellos jóvenes encontrarían en las Antillas parientes que no habían visto desde hacía muchos años. Hubert Perkins en Antigua, Luis Clodión en la Guadalupe, Niels Harboe en Santo Tomás. El viaje era una ocasión inesperada de volverles a ver, y en condiciones extraordinariamente agradables.
Por lo demás, estas familias estaban al corriente de todo por el director de la «Antilian School». Sabían que iba a celebrarse un concurso para obtener las pensiones de viaje, y era de suponer que se alegrarían mucho cuando supieran que los pensionados visitarían las Indias occidentales.
Mientras tanto, el señor Ardagh pensaba en la elección del jefe que había de ir a la cabeza de aquella clase ambulante; del mentor cuyos consejos mantendrían la buena armonía entre aquellos Telémacos en cierne. No dejaba de causarle gran perplejidad la elección. ¿Se dirigiría a alguno de los profesores de la «Antilian School» que reuniera todas las condiciones exigidas en aquellas circunstancias? Pero había la dificultad de que el curso no había concluido, y era imposible interrumpirlo antes de las vacaciones. El personal del profesorado debía permanecer completo.
Por esta misma razón el señor Ardagh creyó su deber no acompañar a los nueve premiados. Su presencia era necesaria durante los últimos meses de escuela, e importaba que asistiese personalmente a la distribución de premios, fijada para el 7 de agosto.
Pero, exceptuados él y los profesores, ¿no tenía a su disposición precisamente lo que le hacía falta, un hombre serio y metódico por excelencia, que llenaría concienzudamente sus funciones, merecedor de toda su confianza, que inspiraba general simpatía, y al que los jóvenes viajeros aceptarían con gusto por mentor?
Quedaba la cuestión de saber si este personaje aceptaría, si consentiría en hacer aquel viaje, si le convendría aventurarse más allá de los mares.
El 24 de junio, cinco días antes de la fecha fijada para la partida del Alerta, por la mañana, el señor Ardagh suplicó al señor Patterson que fuera a su despacho para tratar de un asunto importante.
El señor Patterson, el administrador de la «Antilian School», estaba ocupado, según su invariable costumbre, en arreglar las cuentas de la víspera cuando fue llamado por el señor Ardagh.
Inmediatamente, subiéndose los anteojos a la frente, contestó al criado que esperaba a la puerta:
—Voy enseguida al despacho del señor director.
Y volviendo a colocarse los anteojos sobre la nariz, Patterson cogió de nuevo la pluma para acabar la cola de un nueve colocado bajo la columna de los gastos en el libro. Enseguida, con su regla de ébano, tiró una línea que cerró la columna de las cifras cuya suma acababa de efectuar. Sacudió ligeramente la pluma sobre el tintero, hundióla varias veces en los perdigones, la limpió con extraordinario cuidado, colocóla junto a la regla a lo largo del pupitre; puso la hoja de papel secante sobre la página de los gastos, teniendo cuidado de no alterar la cola del nueve; cerró el registro, lo introdujo en su caja especial en el interior del pupitre; metió en su caja el raspador, el lápiz y la goma; sopló sobre su mesa para quitar el polvo; se levantó, empujando hacia atrás su sillón de cuero; se quitó los manguitos de lustrina, que suspendió de un clavo junto a la chimenea; cepillóse la levita, el chaleco y el pantalón; cogió el sombrero, que limpio con el codo, colocándoselo sobre la cabeza; metió las manos en sus guantes negros, como si se dispusiera para hacer una visita oficial a algún alto personaje de la Universidad; arrojó una postrera mirada al espejo, para asegurarse de que todo era irreprochable en su indumentaria; cogió unas tijeras y cortó unos pelos rebeldes de sus patillas cortas; comprobó si su pañuelo y su cartera se encontraban en su bolsillo; abrió la puerta del despacho, cuyo umbral franqueó, cerrando después cuidadosamente aquélla con una de las diecisiete llaves que sonaban en su bolsillo; bajó la escalera que conducía al patio, lo atravesó con paso lento y mesurado en dirección oblicua, a fin de llegar al cuerpo del edificio donde estaba el despacho del señor Ardagh; detúvose delante de la puerta, oprimió el timbre, que resonó en el interior…, y aguardó.
Sólo en aquel momento el señor Patterson se preguntó, rascándose la frente con el dedo índice:
—¿Qué tendrá que decirme el señor director?
Efectivamente, la invitación para que se presentara en el despacho del señor Ardagh a aquella hora de la mañana debía parecer anormal a Patterson, cuyo espíritu se llenaba de diversas hipótesis.
Calcúlese… El reloj del señor Patterson no marcaba aún más que las nueve y cuarenta y siete, y se podía fiar en las indicaciones de aquel instrumento de precisión, que no variaba un segundo por día, y cuya regularidad igualaba a la de su propietario. No… Jamás comparecería el señor Patterson a presencia del director antes de las once y cuarenta y tres para hacer su relación diaria sobre la situación económica de la «Antilian School».
El señor Patterson debía, pues, suponer, y luego lo supuso, que había alguna circunstancia particular, puesto que el director le llamaba antes de que hubiese hecho su balance de los gastos e ingresos de la víspera. Lo haría a la vuelta y sin error, se podía estar seguro de ello.
Abrióse la puerta por medio del cordón unido a la portería. El señor Patterson avanzó algunos pasos, cinco, siguiendo su costumbre, y dio un golpe discreto en una segunda puerta, donde se leían estas palabras: «Despacho del Director».
—Entre usted —le respondieron enseguida.
El señor Patterson se quitó el sombrero, sacudió el polvo de sus botas, ajustóse los guantes y penetró en el despacho, al que daban luz dos ventanas con las cortinas a medio correr.
El señor Ardagh, sentado a su mesa, en la que había varios timbres, ojeaba unos papeles. Levantó la cabeza y dirigió un saludo amistoso a Patterson.
—¿Me ha llamado usted, señor director? —preguntó éste.
—Sí, señor administrador —contestó el señor Ardagh—, y para hablarle a usted de un asunto que le concierne muy personalmente.
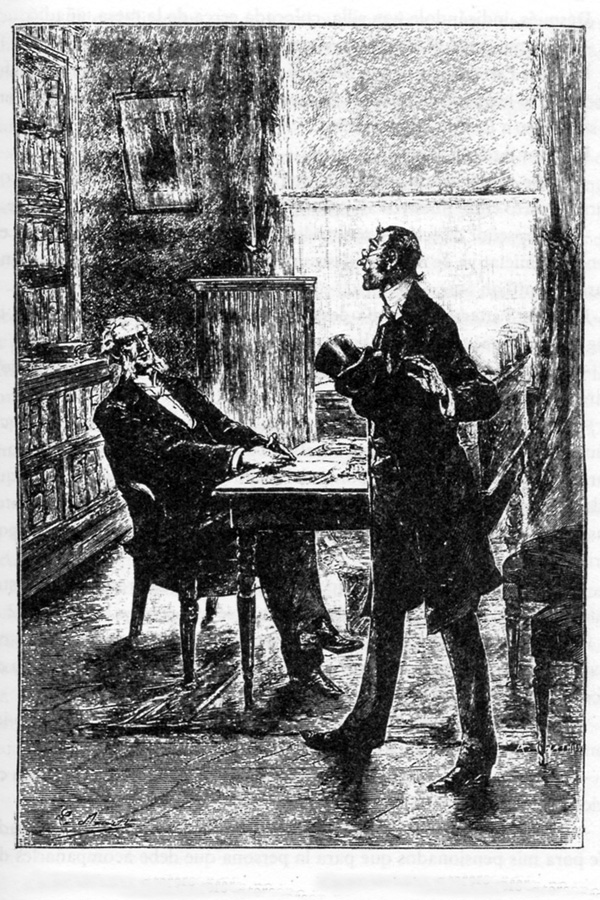
Después, indicándole una silla, colocada cerca de la mesa, añadió:
—Hágame usted el favor de sentarse.
El señor Patterson se sentó, después de levantar cuidadosamente los faldones de su levita. Extendió una mano sobre su rodilla, y con la otra sujetó el sombrero a la altura de su pecho.
El señor Ardagh tomó la palabra.
—¿Sabe usted, señor administrador, cuál ha sido el resultado del concurso abierto entre nuestros alumnos para obtener las pensiones de viaje…?
—Lo sé, señor director —respondió el señor Patterson—, y creo que esa generosa iniciativa de una de nuestras compatriotas coloniales es un honor para la «Antilian School».
El señor Patterson hablaba despacio, acentuando las sílabas de las escogidas palabras que empleaba.
—¿Sabe usted también —añadió el señor Ardagh— qué empleo debe darse a esas pensiones?
—No lo ignoro, señor director —repuso el señor Patterson, que, inclinándose, pareció saludar con su sombrero a alguien más allá del océano—. Paréceme cosa difícil disponer del mejor modo de las riquezas adquiridas por herencia o producto del trabajo, que en favor de una juventud ansiosa de lejanos viajes. El nombre de la señora Seymour pasara a la posteridad.
—Comparto su opinión; pero vamos a lo que interesa. ¿Sabe usted igualmente en qué condiciones debe efectuarse este viaje a las Antillas?
—Estoy informado de ello, señor director. Un navío aguarda a nuestros jóvenes viajeros, y espero que no irán a suplicar a Neptuno que arroje su célebre Quos ego a las olas del Atlántico.
—También lo espero así, señor Patterson, pues tanto la travesía de ida como la de vuelta se van a efectuar durante el buen tiempo.
—En efecto, julio y agosto son los meses de reposo preferidos por la caprichosa Tethys…
—Esta navegación —añadió el señor Ardagh— será no menos agradable para mis pensionados que para la persona que debe acompañarles durante el viaje.
—Persona —dijo el señor Patterson— que tendrá además la agradable tarea de presentar a la señora Seymour los respetuosos homenajes y la simpática gratitud de los alumnos de la «Antilian School».
—Sí —dijo el director—, y lamento no poder ser yo esa persona. Pero a fines del curso, en vísperas de exámenes, que yo debo presidir, mi ausencia es imposible.
—Imposible, señor director, y cualquiera que ocupe el lugar de usted podrá darse por satisfecho.
—Ciertamente que tendría dónde elegir. Necesitaba un hombre de toda confianza y del agrado de las familias… Pues bien. He encontrado lo que necesitaba en el personal del establecimiento.
—Le felicito a usted por ello, señor director. Se trata, sin duda, de un profesor de ciencias o letras…
—No… Pues no es posible interrumpir los estudios hasta las vacaciones. Pero me ha parecido que esta interrupción presentaba menos inconvenientes para lo que se refiere a la cuestión financiera de la escuela, y es a usted, señor administrador, al que he elegido para acompañar a los jóvenes a las Antillas…
El señor Patterson no pudo reprimir un movimiento de sorpresa. Levantándose de un salto, exclamó con voz algo turbada:
—¿Yo…, señor director…? ¿Yo?
—Usted mismo, señor Patterson; y estoy seguro de que la contabilidad de este viaje de pensionados se llevará tan admirablemente como la de la escuela.
El señor Patterson limpió con la punta del pañuelo el cristal de sus lentes.
—Y añado —prosiguió el señor Ardagh— que, gracias a la generosidad de la señora Catalina Seymour, una prima de setecientas libras está también reservada para el que sea honrado con este cargo de mentor. Yo le suplico a usted, pues, señor Patterson, que esté preparado para partir dentro de cinco días.