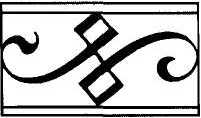
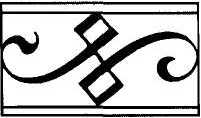
EL LUGAR DE DESCANSO,
REINO INFERIOR
La mano de Jarre se escurrió, fláccida, de entre los dedos de Alfred. La enana era incapaz de moverse; las fuerzas parecían haber abandonado su cuerpo. Encogiéndose, retrocedió contra el arco y se sostuvo en él buscando apoyo. Alfred no pareció darse cuenta y continuó su avance, dejando allí a la geg, temblorosa y asustada, para que lo esperara.
La cámara en la que penetró era inmensa; Jarre no recordaba haber visto en su vida un espacio abierto tan enorme. Un espacio no ocupado por ninguna pieza de la Tumpa-chumpa que girara, martilleara o retumbara. Construidas con la misma piedra lisa y sin marcas que los túneles, las paredes de la cámara despedían una suave luz blanca que empezó a irradiar de ellas cuando Alfred puso el pie en el interior del arco. Gracias a esa luz, Jarre vio los ataúdes. Abiertos en las paredes y cubierto cada uno con un cristal, los ataúdes se contaban por cientos y contenían cuerpos de hombres y de mujeres. Jarre no podía distinguir con claridad los cuerpos, que eran poco más que siluetas recortadas contra la luz. Sin embargo, advirtió que pertenecían a la misma raza que Alfred y los otros dioses que habían llegado a Drevlin. Los cuerpos eran altos y esbeltos y yacían horizontales, con los brazos a los costados.
El suelo de la cámara era amplio y uniforme, y los ataúdes lo rodeaban en hileras que se extendían hasta el techo abovedado, muy alto. La sala en sí estaba totalmente vacía. Alfred avanzó despacio, mirando a su alrededor con gestos evocadores y apesadumbrados, como quien regresa al hogar tras una larga ausencia.
La luz de la estancia se hizo más brillante y Jarre distinguió unos símbolos en el suelo, parecidos en forma y diseño a las runas que habían iluminado su camino hasta allí. Había doce signos mágicos, cada uno de ellos tallado, separado de los demás, sin rozar ni superponerse con ninguno de ellos. Alfred se movió con cuidado entre los símbolos; su figura delgada y desgarbada se desplazó por la cámara vacía en una danza solemne, y las líneas y movimientos de su cuerpo parecieron dibujar cada uno de los símbolos mágicos sobre los que iba pasando.
Dio una vuelta completa a la sala, desplazándose sobre el suelo al son de una música silenciosa. Se deslizó hacia cada runa sin llegar a tocarla, pasando luego a la siguiente, honrándolas una tras otra por turno, hasta que llegó al centro de la cámara. Una vez allí, se arrodilló, puso las manos en el suelo y empezó a cantar.
Jarre no entendió lo que decía, pero la canción la llenó de una alegría que resultaba agridulce porque no contribuía en absoluto a aliviar la terrible tristeza. Las runas del suelo despidieron un brillo más intenso, casi cegador, durante la canción de Alfred. Cuando ésta cesó, el resplandor empezó a desvanecerse y, al cabo de unos momentos, se apagó del todo.
Alfred, de pie en el centro de la sala, lanzó un suspiro. Su cuerpo, que se había movido con tanta gracia durante la danza, volvió a encorvarse y sus hombros se hundieron de nuevo. Luego, miró a Jarre y le dirigió una sonrisa melancólica.
—¿No estarás asustada todavía? —Dijo, señalando los ataúdes con un débil gesto—. Aquí nadie puede hacerte daño. Ya no. Tampoco es que hubieran querido hacértelo…, al menos, no adrede. —Suspiró de nuevo y, girando sobre sí mismo sin moverse del sitio, paseó su mirada por la estancia—. Sin embargo, ¿cuánto mal hemos hecho sin querer, proponiéndonos lo mejor? No éramos dioses, pero estábamos dotados del poder de los dioses. Y, en cambio, carecíamos de su sabiduría.
Se acercó lentamente y con la cabeza gacha a una hilera de ataúdes situados muy cerca de la entrada, próximos a Jarre. Alfred posó la mano en uno de los paneles de cristal y sus dedos lo tocaron casi en una caricia. Con un suspiro, apoyó la frente en otro ataúd de la hilera superior. Jarre advirtió que este último nicho estaba vacío. Los de alrededor contenían cuerpos y la geg, concentrando en ellos su atención debido al gesto de Alfred, observó que todos ellos parecían jóvenes. Más jóvenes que él, pensó Jarre, contemplando su cabeza calva y su frente alta y redonda, surcada por unas arrugas de ansiedad, preocupación y solicitud tan marcadas que la sonrisa de sus labios no hacía sino resaltarlas.
—Éstos son mis amigos —anunció a Jarre—. Te he hablado de ellos mientras bajábamos. —Acarició con la mano el panel de cristal—. Te he dicho que tal vez no estuvieran aquí, que quizás hubiesen desaparecido, pero en el fondo de mi corazón sabía que no era cierto lo que estaba diciendo. Seguro que estarían aquí. Aquí seguirán para siempre. Porque están muertos, Jarre, ¿lo ves? Muertos antes de su hora. ¡Y yo estoy vivo mucho tiempo después!
Cerró los ojos y se cubrió el rostro con la mano. Un sollozo traspasó el cuerpo delgado y falto de gracia que se apoyaba en los ataúdes. Jarre no entendió de qué le hablaba. No había oído nada acerca de aquellos amigos y no podía ni quería pensar en lo que estaba viendo. Pero Alfred estaba afligido de dolor y su pena le rompía el corazón. Viendo a aquellos jóvenes de hermosas facciones, serenas e intactas y frías como el cristal tras el cual yacían, Jarre comprendió que Alfred no lloraba por uno sino por muchos, entre ellos por él mismo.
La geg se despegó con esfuerzo del arco, avanzó hacia Alfred y deslizó su mano en la de él. La solemnidad, la desesperación, el dolor de aquel lugar y de aquel hombre habían afectado a Jarre profundamente, aunque no llegaría a saber cuánto hasta mucho tiempo después. Avanzada su vida, en un momento futuro de gran crisis en que le parecería que estaba perdiendo lo más valioso para ella, volvería a su recuerdo todo lo que Alfred hombre le había contado: su historia personal, la de su pueblo y la de sus fracasos.
—Alfred, lo siento.
El hombre la miró, a punto de saltarle las lágrimas. Apretando su manita, musitó algo que Jarre no entendió, pues no lo dijo en el idioma de los gegs ni en ningún otro que se hubiera hablado en el mundo de Ariano desde hacía eras.
—Por eso fracasamos —musitó, pues, en esa lengua antigua—. Pensamos en los muchos…, y nos olvidamos del uno. Y por eso estoy solo. Solo y abandonado para hacer frente, tal vez, a un peligro antiquísimo. El hombre de las manos vendadas —añadió, sacudiendo la cabeza—. El hombre de las manos vendadas…
Alfred abandonó el mausoleo sin mirar atrás. Olvidado ya el miedo, Jarre avanzó con él.
Hugh despertó al oír el sonido. Se incorporó, extrajo el puñal de la bota y se puso en acción antes de haberse despertado del todo. Sólo tardó un instante en reconocer dónde estaba: con un parpadeo, despejó de sus ojos la bruma de la somnolencia y ajustó la visión al resplandor mortecino de las lámparas que iluminaban la perpetua actividad de la Tumpa-chumpa.
Volvió a escuchar el sonido y se dijo que había apuntado en la dirección correcta: el ruido procedía del otro lado de una de las rejas situada en las ventanas laterales de la cuba prisión.
Hugh tenía el oído muy agudo y los reflejos muy rápidos. Se había disciplinado a dormir con un sueño muy ligero y, debido a ello, no le gustó nada descubrir a Haplo, completamente despierto, plantado junto al conducto de aire con toda tranquilidad, como si llevara allí horas enteras. El sonido se escuchaba ahora con claridad. Algo o alguien se acercaban, arrastrándose por el suelo y rozando las paredes. El perro, con el pelaje brillante en torno al cuello, volvió el hocico hacia la abertura y emitió un leve gañido.
—¡Chist! —siseó Haplo; el animal enmudeció, dio unos pasos en un nervioso círculo y volvió a detenerse bajo el conducto. Al ver a Hugh, Haplo hizo un gesto con la mano, indicándole que cubriera uno de los lados.
Hugh no dudó en obedecer la silenciosa orden. Habría sido una estupidez discutir sobre liderazgos en aquel momento, cuando algo desconocido se acercaba furtivamente al amparo de la noche y los dos hombres sólo tenían sus manos desnudas y un puñal para hacerle frente. Mientras ocupaba su posición, la Mano pensó para sí que Haplo no sólo había oído y reaccionado ante el sonido, sino que se había movido con tal sigilo que Hugh, pese a haber escuchado el sonido, no había oído a Haplo.
El sonido se hizo cada vez más audible, más cercano. El perro se puso en tensión y descubrió los dientes. De pronto, se oyó un golpe y un amortiguado «¡Ay!».
Hugh se relajó.
—Es Alfred —dijo.
—¿Cómo ha podido encontrarnos? —murmuró Haplo.
Una cara pálida apareció al otro lado de las rejas.
—¿Maese Hugh?
—Ese hombre posee una amplia gama de cualidades innatas —apuntó Hugh.
—Me gustaría conocer cuáles son —replicó Haplo—. ¿Cómo lo sacamos de ahí? ¿Quién viene contigo? —añadió, escrutando las sombras al otro lado de los barrotes.
—Una de las gegs. Se llama Jarre.
La geg asomó su cabeza bajo el brazo de Alfred. Al parecer, el espacio donde ambos estaban era muy reducido y Alfred se vio obligado a encogerse hasta quedar prácticamente doblado por la cintura para dejar sitio a su acompañante.
—¿Dónde está Limbeck? —exigió saber Jarre—. ¿Se encuentra bien?
—Está por ahí, dormido. Las rejas están muy firmes por este lado, Alfred. ¿No hay algún perno suelto donde estáis vosotros?
—Voy a ver, maese Hugh, pero será difícil con esta oscuridad. Tal vez si utilizara los pies para empujar los barrotes…
—Buena idea —asintió Haplo, apartándose de la reja con el perro pegado a sus talones.
—Ya era hora de que esos pies le sirvieran para algo —murmuró Hugh, retirándose también hacia la pared de la cuba—. Aunque va a producir un estrépito tremendo.
—Por fortuna, la máquina también organiza un escándalo mayúsculo. Quédate quieto, perro.
—¡Quiero ver a Limbeck!
—Dentro de un momento, Jarre —contestó la voz apaciguadora de Alfred—. Ahora, haz el favor de acurrucarte ahí para dejarme sitio.
Hugh escuchó un golpe sordo y vio que la reja se estremecía levemente. Dos golpes más, un gruñido de Alfred y la reja saltó del costado de la cuba y cayó al suelo.
Para entonces, Limbeck y Bane ya estaban despiertos y se habían acercado para contemplar con curiosidad a sus visitantes nocturnos. Jarre fue la primera en pasar al interior de la cuba cárcel, colándose por la abertura con los pies por delante. Cuando éstos tocaron el suelo, corrió hacia Limbeck, le pasó los brazos por el cuello y lo estrechó con fuerza.
—¡Oh, querido! —Dijo la geg en un enérgico susurro—. ¡No puedes imaginar dónde he estado! ¡No lo puedes imaginar!
Limbeck, notándola temblorosa entre sus brazos, le acarició el cabello con cierta perplejidad y le dio unas afectuosas palmaditas en la espalda.
—¡Pero eso no importa ahora! —Continuó ella, volviendo al grave asunto que tenían entre manos—. Los cantores de noticias dicen que el survisor jefe va a entregaros a los welfos. No te preocupes. Vamos a sacarte de aquí ahora mismo. El conducto de aire que ha encontrado Alfred llega hasta las afueras de la ciudad. No estoy muy segura de adonde iremos cuando hayamos huido de aquí, pero esta misma noche podemos salir de Wombe y…
—¿Te encuentras bien, Alfred? —preguntó Hugh mientras ayudaba al chambelán a evacuar el conducto.
—Sí, señor. —Alfred pasó por la abertura hecho un ovillo, trató de apoyar el peso en las piernas y se derrumbó sobre el suelo hecho un guiñapo—. Es decir, tal vez no —rectificó, sentado en el suelo de la cuba con una expresión dolorida en el rostro—. Temo que me he hecho daño, señor, pero no es nada grave. —Sosteniéndose sobre un pie con la ayuda de Hugh, apoyó la espalda en la pared de la cuba—. Puedo andar.
—Si no eras capaz de hacerlo ni con las dos piernas buenas…
—No es nada, señor. La rodilla…
—¿Sabes qué, Alfred? —Lo interrumpió Bane—. ¡Vamos a enfrentarnos a los elfos!
—¿Cómo dices, Alteza?
—No vamos a tener que escapar, Jarre —explicó Limbeck—. Al menos, yo no pienso hacerlo. Me propongo dirigir un discurso a los welfos y solicitarles ayuda y cooperación. Así, los welfos nos conducirán a los reinos superiores y entonces podré ver la verdad, Jarre. ¡Podré verla con mis propios ojos!
—¡Dirigir un discurso a los welfos! —jadeó Jarre, a quien la asombrosa declaración había dejado sin aliento.
—Sí, querida. Y tú tienes que difundir la noticia entre nuestro pueblo, pues necesitaremos su colaboración. Haplo te dirá lo que debes hacer.
—No pensarás…, pelearte con nadie, ¿verdad?
—No, querida —contestó Limbeck mientras se mesaba la barba—. Vamos a cantar.
—¡A cantar! —Jarre miró al resto de los presentes con aire de absoluto desconcierto—. Yo…, yo no sé mucho acerca de los welfos. ¿Les gusta la música?
—¿Qué está diciendo la enana? —Quiso saber Hugh—. ¡Alfred, tenemos que poner en marcha ese plan! Ven aquí y traduce mis palabras. Tengo que enseñarle esa canción antes del amanecer.
—Muy bien, señor —dijo Alfred—. Supongo que te estás refiriendo a la canción de la Batalla de Siete Campos.
—Sí. Dile a esa geg que no se preocupe por el significado de las palabras. Tendrán que aprenderla a cantar en idioma humano. Haz que la aprenda de memoria línea por línea y te la repita para estar seguros de que ha captado las palabras. La música no ha de resultarles muy difícil, pues los niños siempre la están tarareando.
—Yo te ayudaré —se ofreció Bane.
Haplo, puesto en cuclillas, acarició al perro, observó la escena y escuchó la conversación sin intervenir.
—¿Jarre? Es así como te llamas, ¿no? —Hugh se acercó a los dos gegs mientras Bane bailaba a su lado. Bajo la luz vacilante, la expresión de la Mano era sombría y severa. Los ojos azules de Bane brillaban de excitación—. ¿Puedes congregar a tu pueblo y hacer que aprenda esta canción y que acuda a la ceremonia? —Alfred se encargó de traducir—. Ese rey vuestro ha dicho que los welfos llegarían hoy a mediodía, de modo que no dispones de mucho tiempo.
—¡Cantar! —murmuró Jarre con la mirada fija en Limbeck—. ¿De veras te propones irte, subir a esos otros reinos?
Limbeck se quitó las gafas, frotó los cristales en la manga de la camisa y se las volvió a poner.
—Sí, querida. Si a los welfos no les parece mal…
—«Si a los welfos no les parece mal…» —tradujo Alfred, lanzando una expresiva mirada a Hugh.
—No te preocupes por los welfos, Alfred —intervino Haplo—. Limbeck va a pronunciar un discurso.
—¡Oh, Limbeck! —Jarre, muy pálida, se mordió el labio inferior—. ¿Estás seguro de que debes subir ahí? Yo creo que no deberías dejarnos. ¿Qué hará la Unión sin ti? Si te largas de esta manera…, ¡parecerá que el survisor jefe ha salido vencedor!
—No había pensado en eso —murmuró Limbeck, frunciendo el entrecejo. Se quitó las gafas y empezó a limpiar los cristales. Luego, en lugar de volver a ponérselas, las guardó en el bolsillo con aire ausente. Miró a Jarre y parpadeó como preguntándose por qué la veía tan borrosa—. No sé… Quizá tengas razón tú, querida.
Hugh apretó los dientes con frustración. No sabía qué estaban diciendo, pero advirtió que el geg titubeaba en su decisión y supo que aquello podía costarle la nave y, probablemente, la vida. Se volvió con impaciencia hacia Alfred en busca de ayuda pero el chambelán, renqueante de un pie, parecía encogido y abrumado, como si se sintiera muy triste y desgraciado. Hugh empezaba a reconocer interiormente que debería confiar en Haplo cuando vio que éste, con un gesto de la mano, mandaba al perro hacia la pareja de gegs.
Atravesando el suelo de la cuba, el animal se acercó a Limbeck y apoyó el morro en su mano. Limbeck se sobresaltó ante el inesperado contacto con el frío hocico y retiró la mano. Sin embargo, el perro no se apartó y clavó los ojos en él, al tiempo que meneaba lentamente el rabo de un lado a otro. La mirada miope del geg pasó del perro a su amo, atraída por un impulso irresistible. Hugh dirigió una rápida mirada a Haplo para intuir qué mensaje le estaba transmitiendo, pero el rostro del hombre estaba relajado y tranquilo, con su habitual sonrisa apacible.
Limbeck acarició al perro, con gesto ausente, mientras sus ojos permanecían fijos en Haplo. Por fin, exhaló un profundo suspiro.
—¿Querido? —Jarre lo tocó en el brazo.
—La verdad. Y mi discurso. Tengo que pronunciar el discurso. Voy a ir, Jarre, y cuento contigo y con nuestro pueblo para que me ayudéis. ¡Y, a mi regreso, cuando haya visto la verdad, empezaremos la revolución!
Jarre advirtió en la voz de Limbeck el tono terco que ya conocía y comprendió que era inútil discutir con él. Además, ni siquiera estaba segura de querer hacerlo. Una parte de ella estaba excitada ante la perspectiva de lo que se proponía hacer Limbeck, pues aquello era realmente el inicio de la revolución. Pero, esto significaba su separación y Jarre no se había dado cuenta hasta aquel momento de lo mucho que amaba a aquel geg.
—Podría acompañarte —propuso, pues.
—No, querida —respondió Limbeck, mirándola con cariño—. Marcharnos los dos no serviría de nada. —Dio un paso adelante y llevó las manos hacia donde sus miopes ojos creyeron que Jarre tenía sus hombros. Ella, acostumbrada al gesto, se acercó un poco para colocarse donde Limbeck creía que estaba—. Tú debes preparar al pueblo para mi regreso.
—¡Lo haré!
El perro, asaltado por un súbito escozor, se sentó para rascarse con una de las patas traseras.
—Empieza a enseñarle la canción, maese Hugh —propuso Alfred.
Traducido por el chambelán, Hugh dio las instrucciones pertinentes a Jarre, le enseñó la canción y volvió a encaramarla al conducto de aire. Limbeck se acercó a la abertura y, antes de que Jarre se marchara, extendió la mano para asir la de ella.
—Gracias, querida. Estoy seguro de que esto es lo mejor.
—Sí, yo también lo estoy.
Para ocultar el nudo que tenía en la garganta, Jarre se inclinó y estampó un tímido beso en la mejilla de Limbeck. Agitando la mano, se despidió de Alfred, quien le respondió con una solemne reverencia; tras esto, la geg dio media vuelta rápidamente y empezó a ascender por el conducto de aire.
Hugh y Haplo levantaron la reja y la colocaron en su sitio como mejor pudieron, utilizando los puños como martillos.
—¿Te has hecho mucho daño, Alfred? —preguntó Bane, luchando contra el sueño y las ganas de volver a la cama, por si se perdía algo importante.
—No, Alteza. Te agradezco tu interés.
Bane asintió con un bostezo.
—Creo que voy a acostarme, Alfred. No para dormir, que quede claro; sólo para descansar.
—Deja que te arregle las mantas, Alteza. —Alfred echó una rápida mirada a hurtadillas hacia Hugh y Haplo, que seguían golpeando la reja—. ¿Te molesta que te haga una pregunta?
Bane bostezó hasta que le crujieron las mandíbulas. Con los párpados casi cerrados, se dejó caer al suelo de la cuba y respondió, soñoliento:
—Claro que no.
—Alteza… —Alfred bajó la voz y mantuvo los ojos fijos en la manta que, como de costumbre, retorcía y arrugaba con torpeza entre sus manos sin conseguir arreglarla—, cuando miras a ese tal Haplo, ¿qué ves?
—Veo a un hombre. No muy agradable, pero tampoco repulsivo como Hugh. Ya que me lo preguntas, ese Haplo no es nada especial. ¡Eh, Alfred!, ya estás montando un lío con esa manta, como siempre.
—No, Alteza. Ahora lo soluciono. —El chambelán continuó maltratando la manta—. Volviendo a mi pregunta, no era a eso a lo que me refería.
Alfred hizo una pausa y se humedeció los labios. Sabía que, sin duda, su siguiente pregunta daría qué pensar a Bane; con todo, también consideraba que no tenía otra elección, dadas las circunstancias. Tenía que descubrir la verdad.
—¿Qué es lo que ves con…, con tu visión especial?
Bane abrió los ojos como platos y luego los entrecerró, con un destello de astucia y perspicacia. El brillo de inteligencia desapareció de ellos tan deprisa, enmascarado por la falsa mueca de inocencia, que Alfred lo habría creído producto de su imaginación si no lo hubiera visto ya en ocasiones anteriores.
—¿Por qué lo preguntas, Alfred?
—Por pura curiosidad, Alteza. Sólo por eso.
El chiquillo lo observó con aire especulativo, calculando tal vez cuánta información más podría conseguir del chambelán con halagos. Quizás estaba sopesando si sacaría más diciendo la verdad, mintiendo o combinando ambas cosas de la manera más conveniente.
El príncipe dirigió una cauta mirada furtiva a Haplo, se inclinó hacia Alfred y añadió en tono confidencial:
—No veo nada.
Alfred se sentó en cuclillas, con un gesto de preocupación en su rostro contraído y agobiado, y miró intensamente a Bane tratando de determinar si el muchacho era sincero o no.
—Sí —continuó Bane, tomando la mirada por otra pregunta—. No veo nada. Y sólo conozco a otra persona con la que me suceda lo mismo: tú, Alfred. ¿Qué deduces de ello?
El muchacho lo miró con unos ojos luminosos, resplandecientes. De pronto, la manta pareció extenderse sola, lisa y perfecta, sin la menor arruga.
—Ya puedes acostarte, Alteza. Parece que mañana nos espera otro día emocionante.
—Te he hecho una pregunta, Alfred —insistió el príncipe mientras se acostaba, obediente.
—Sí, Alteza. Debe de ser una coincidencia. Nada más.
—Supongo que tienes razón, Alfred.
Bane le dirigió una dulce sonrisa y cerró los ojos. La sonrisa se mantuvo en sus labios; el muchacho debía de estar riéndose de alguna gracia íntima.
Alfred se dio un masaje en la rodilla y llegó a la conclusión de que, una vez más, había metido la pata. Le acababa de dar una pista a Bane y antes, contraviniendo todas las órdenes expresas al respecto, había conducido a un ser de otra raza a la cámara del mausoleo y le había permitido salir de nuevo. De todos modos, se dijo, ¿tenía aquello alguna importancia, todavía? ¿De veras importaba?
No pudo evitar una mirada a Haplo, que se estaba preparando para pasar la noche. Ahora, Alfred sabía la verdad; sin embargo, se resistió a aceptarla. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia. Bane no conocía a todas las personas del mundo. Podía haber muchas cuya vida pasada resultara invisible a sus facultades clarividentes.
El chambelán vio que Haplo se acostaba, vio que le daba unas palmaditas al perro y vio que el animal adoptaba una posición protectora al costado de su amo.
«Tengo que asegurarme —pensó—. Tengo que salir de dudas y así se tranquilizará mi mente. Y podré burlarme de mis temores».
O podría prepararse para hacerles frente.
No, era mejor que dejara de pensar así. Bajo las vendas sólo encontraría llagas, como el hombre había dicho.
Alfred esperó. Limbeck y Hugh volvieron a sus camas y la Mano dirigió una mirada hacia el chambelán. Éste fingió dormir. El príncipe parecía profundamente dormido, pero no estaría de más asegurarse. Limbeck permanecía despierto, con la vista fija en el techo de la cuba, asustado y preocupado, repasando mentalmente todas sus resoluciones. Hugh apoyó la espalda en la pared de la cuba y, sacando la pipa, la sostuvo entre sus dientes y miró al vacío con aire sombrío.
El chambelán no disponía de mucho tiempo. Se apoyó sobre un codo, con los hombros hundidos y la mano junto al cuerpo, y se volvió hacia Limbeck. Levantando los dedos índice y corazón, dibujó entonces un signo en el aire. Musitando la runa, volvió a dibujar los trazos. Limbeck bajó los párpados, los alzó, le volvieron a caer y, tras unas vibraciones, quedaron definitivamente cerrados e inmóviles. La respiración del geg se hizo rítmica y pausada. Con movimientos ágiles y sigilosos, Alfred se volvió ligeramente hasta quedar de cara a la Mano y repitió el signo mágico. La cabeza de Hugh cayó hacia adelante. La pipa se deslizó de sus labios y resbaló hasta el regazo. A continuación, Alfred miró a Bane y dibujó la runa una vez más; si el chiquillo estaba despierto todavía, con esto quedaría dormido al instante.
Por fin, vuelto hacia Haplo, Alfred trazó el signo mágico y susurró las mismas palabras, pero esta vez con más concentración, con más fuerza.
Por supuesto, el perro era muy importante pero, si las sospechas de Alfred respecto al animal eran acertadas, todo saldría bien.
Se obligó a esperar pacientemente unos momentos más, para permitir que el encantamiento sumiera a todo el mundo en un sueño profundo. Nadie se movió. Todo estaba en silencio.
Alfred se puso en pie lenta y cautelosamente. El hechizo era poderoso; hubiera podido echar a correr por la cuba gritando, batiendo tambores y haciendo sonar las cornetas, y ninguno de los presentes habría pestañeado siquiera. Pese a ello, sus propios temores irracionales lo contenían, atenazaban sus pasos. Avanzó con sigilo y agilidad, sin asomo de cojera pues el dolor de la rodilla había sido fingido. Aun así, a juzgar por la lentitud de sus movimientos, el dolor podría haber sido auténtico y la herida, realmente debilitadora. Notaba los latidos del corazón en el cuello y tenía los ojos llenos de chiribitas que le oscurecían la visión.
Se obligó a continuar. El perro estaba dormido, con los ojos cerrados; de lo contrario, Alfred no habría podido acercarse a su amo. Sin atreverse a respirar, luchando contra unos espasmos en el pecho que lo dejaban sin aliento, el chambelán se arrodilló junto a la figura dormida de Haplo. Alargó una mano tan temblorosa que apenas consiguió guiarla hacia donde debía ir y se detuvo. En aquel instante, habría rezado una plegaria si hubiera habido algún dios cerca para oírla. Pero allí sólo estaba él.
Apartó las vendas que envolvían la mano de Haplo.
Allí, tal como había sospechado, estaban los símbolos mágicos.
Los ojos de Alfred se llenaron de unas lágrimas que le escocían y le impedían ver con claridad. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para volver a cubrir la piel tatuada con la venda para que Haplo no advirtiera que había hurgado en ella. Sin apenas ver por dónde iba, Alfred regresó a trompicones hasta su manta y se dejó caer en ella. Cuando su cuerpo tocó el suelo, le dio la impresión de que no se detenía, sino que seguía cayendo y cayendo en espiral por un oscuro pozo de inexpresable horror.