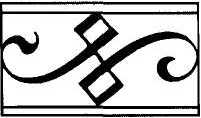
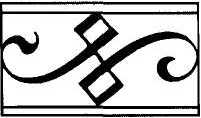
EN CIELO ABIERTO,
REINO MEDIO
Hugh se derrumbó sobre la cubierta arrastrando consigo los cables sujetos al arnés. La nave cabeceó bruscamente y lanzó a Bane contra un mamparo. El tazón de comida le cayó con estrépito de las manos. Del camarote inferior le llegó un estruendo seguido de un quejido lleno de dolor y de pánico.
El príncipe se incorporó a duras penas, se apoyó en el costado de la nave y miró en torno a sí, aturdido. La cubierta se inclinó en un ángulo precario. Hugh permaneció tendido de espaldas, enredado en los cables. Bane echó una rápida mirada al exterior, vio que las fauces del dragón apuntaban directamente hacia abajo y se dio cuenta de lo que había sucedido. Hugh, en su caída, había cerrado las alas y la magia había dejado de actuar y ahora caían sin control por el aire, para zambullirse en el Torbellino.
A Bane no se le había pasado por la cabeza que tal cosa pudiera ocurrir. Y, al parecer, tampoco a su padre. Esto último no era sorprendente ya que un misteriarca humano de la Séptima Casa, habitante de unos reinos muy por encima de los conflictos y la agitación del resto del mundo, no podía tener conocimiento de los artefactos mecánicos. Probablemente, Sinistrad no había visto jamás una nave dragón elfa. Y, al fin y al cabo, Hugh le había asegurado al muchacho que la nave volaba sola.
Bane se abrió paso entre el lío de cables y, apoyado en el cuerpo de Hugh, tiró de las cuerdas con todas sus fuerzas. No logró moverlas. Las alas no se desplegaban.
—¡Alfred! —Chilló el príncipe—. ¡Alfred, ven enseguida!
Abajo se oyó otro golpe y un forcejeo; instantes después, asomó por la escotilla el rostro del chambelán, pálido como un cadáver.
—¡Maese Hugh! ¿Qué sucede? ¡Estamos cayendo…! —Sus ojos descubrieron el cuerpo del asesino—. ¡Sartán bendito!
Con una rapidez y una agilidad inusuales en un hombre tan torpe y desmañado, Alfred cruzó la escotilla, se abrió paso entre el desorden de cabos y se arrodilló junto a Hugh.
—¡Bah, déjalo en paz! ¡Está muerto! —gritó el príncipe. Asiendo a Alfred por la camisa, lo obligó a incorporarse y mirar hacia la proa de la nave—. ¡Mira eso! ¡Tienes que detenerla! ¡Quítale el arnés y haz que esta cosa vuele como antes!
—¡Alteza —Alfred estaba cerúleo—, no sé pilotar una nave! ¡Se requiere pericia y años de práctica! —El chambelán entrecerró los ojos—. ¿Qué quieres decir, con eso de que está muerto?
Bane le lanzó una mirada desafiante, pero tuvo que bajarla ante la de Alfred. El chambelán ya no era ningún bufón; de pronto, sus ojos resultaban extrañamente apremiantes e intensos y su penetrante mirada le producía al muchacho una profunda incomodidad.
—Ha tenido su merecido —murmuró con aire hosco—. Era un asesino contratado por el rey Stephen para acabar conmigo. Yo lo he matado antes, eso es todo.
—¿Tú? —La mirada de Alfred se clavó en la pluma—. ¿O tu padre?
Bane expresó su desconcierto. Abrió la boca y volvió a cerrarla con fuerza. Llevó la mano al amuleto como para esconderlo y empezó a balbucear.
—No es preciso que mientas —insistió Alfred con un suspiro—. Estoy al corriente desde hace mucho. Desde antes que tus padres, o debería decir que tus padres adoptivos, aunque la adopción implica una elección y ellos no tuvieron ninguna. ¿Qué clase de veneno le has dado, Bane?
—¿A Hugh? ¿Por qué te preocupas por él? ¿Vas a dejar que nos estrellemos? —chilló el príncipe con voz muy aguda.
—¡Él es el único que puede salvarnos! ¿Qué le has dado? —exigió saber Alfred, alargando el brazo para agarrar al muchacho y sacarle la información por las malas si era preciso.
Bane retrocedió de un brinco, resbaló y rodó por la cubierta inclinada hasta que el mamparo lo detuvo. Volviéndose, miró por la ventana y soltó una exclamación de alegría.
—¡Bravo! ¡Las naves elfas! ¡Vamos directos hacia ellas! ¡No necesitamos a ese sucio asesino, los elfos nos salvarán!
—¡No! ¡Espera! Bane, han sido las bayas, ¿verdad?
El muchacho salió corriendo de la sala de gobierno. Oyó a Alfred gritarle que los elfos eran peligrosos, pero no prestó atención.
«Soy príncipe de Ulyandia», se dijo a sí mismo mientras subía la escalerilla hasta la cubierta superior. Una vez allí, sujeto con fuerza al pasamano, cruzó las piernas en torno a los barrotes para asegurarse mejor. «No se atreverán a ponerme la mano encima. Aún tengo el encantamiento. Triano cree que lo ha roto, pero sólo porque le he dejado que lo crea. Mi padre dice que no debemos correr ningún riesgo, y por eso hemos tenido que matar al asesino para conseguir su nave. ¡Pero sé que aún llevo conmigo el encantamiento! Ahora tendré una nave elfa. Haré que me lleven junto a mi padre y entre él y yo los gobernaremos. ¡Sí, los gobernaremos a todos, tal como lo hemos proyectado!».
—¡Eh! —gritó Bane. Sujetándose al pasamano con las piernas, se soltó lo suficiente para agitar los brazos—. ¡Eh! ¡Los de ahí! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
Los elfos estaban muy abajo, demasiado lejos para oír los gritos del muchacho. Además, tenían otras cosas más importantes que atender…, como salvar la vida. Asomado desde lo alto, Bane vio que la nave de guerra y el dragón de guerra imperial estaban trabados y se preguntó qué estaría sucediendo. Estaba demasiado lejos para distinguir la sangre que bañaba las cubiertas, para escuchar los gritos de los encargados de los cables que, atrapados en sus arneses, eran arrastrados a través de los cascos hechos astillas, para oír la canción de los elfos rebeldes que trataban de levantar el ánimo de sus camaradas mientras continuaban defendiéndose.
Las alas de dragón de brillantes colores batían el aire frenéticamente o pendían, rotas, de los cables sueltos. Largos garfios sujetos a cuerdas mantenían firmemente unidas las dos naves. Los guerreros elfos se descolgaban a mano por los cables para abordar la nave rebelde o saltaban por los aires para aterrizar en la cubierta. Al fondo, las nubes negras del Torbellino giraban y hervían, con sus bordes blancos como la espuma iluminados de púrpura por el incesante destellear de los relámpagos.
Bane contempló con ansia a los elfos. No sentía ningún temor, sólo un embriagador regocijo causado por el contacto del viento en el rostro, la novedad de la situación y la excitación de ver empezar a cumplirse los planes de su padre. La caída del dragón se había hecho un tanto más lenta. Alfred había conseguido abrir las alas lo suficiente como para que la nave no continuara precipitándose de cabeza en el Torbellino, pero aún seguía fuera de control y continuaba cayendo en una perezosa espiral.
Le llegó desde abajo la voz de Alfred. Sus palabras eran confusas y le resultaron ininteligibles, pero algo en el tono o en el ritmo despertó en su mente el borroso recuerdo del momento en que le había caído encima el árbol. Bane no prestó mucha atención. Estaban acercándose a los elfos, aproximándose por momentos. Distinguió unos rostros vueltos hacia arriba, mirándolo y señalándolo. Empezó a gritar de nuevo cuando, de pronto, las dos naves elfas se separaron y se despedazaron ante sus ojos.
Unas delgadas figuras cayeron hacia la nada a su alrededor. Bane estaba lo bastante cerca como para escuchar sus gritos, que se apagarían cuando fueran engullidos por el Torbellino. Aquí y allá, pedazos de las dos naves flotaban en el aire sostenidos gracias a sus propios encantamientos y el príncipe pudo ver a los elfos agarrados a ellos o, en los fragmentos mayores, algunos que aún combatían.
Y Bane y su pequeña nave estaban zambulléndose justo en el centro del caos.
Los monjes kir no se ríen. No encuentran nada gracioso en la vida y les gusta señalar que, cuando los humanos se ríen, suelen hacerlo de la desgracia ajena. La risa no está prohibida en un monasterio kir. Sencillamente, no se practica. La primera vez que un niño entra en las estancias de los monjes negros, tal vez suelte alguna risa el primer par de días, pero no más.
El monje negro que llevaba de la mano a Hugh no sonreía, pero Hugh vio una risa en sus ojos. Furioso, luchó y se debatió contra aquel oponente con más ferocidad de la que había mostrado ante cualquier otro enemigo. Éste no era de carne y hueso. Ninguna arma dejaba su marca en él. Ninguna estocada lo detenía. Era eterno y lo tenía sujeto.
—Tú nos odiabas —dijo el monje negro, riéndose de él en silencio—, pero nos has servido. Nos has servido toda tu vida.
—¡Yo no sirvo a ningún hombre! —gritó Hugh. Las fuerzas lo abandonaban. Se sentía cada vez más débil, más cansado. Quería descansar. Sólo la vergüenza y la rabia le impedían sumirse en un placentero olvido: vergüenza, porque sabía que el monje decía la verdad; rabia, por haberse dejado engañar durante tanto tiempo…
Amargado, frustrado, juntó las pocas fuerzas que le quedaban en un último intento por liberarse. Fue un golpe débil y lastimoso que no hubiera hecho asomar las lágrimas a los ojos de un chiquillo, pero el monje lo soltó.
Confuso, privado de apoyo, Hugh cayó. Pero no sintió pavor, pues tuvo la extrañísima impresión de que no estaba cayendo hacia abajo, sino hacia arriba. No estaba zambulléndose en la oscuridad.
Estaba sumergiéndose en la luz.
—¿Maese Hugh? —La cara de Alfred, angustiada y temerosa, apareció sobre él—. ¿Maese Hugh? ¡Oh, alabado sea el Sartán! ¡Te has recuperado! ¿Cómo te encuentras?
Con la ayuda de Alfred, Hugh se incorporó hasta quedar sentado. Echó una rápida mirada en torno a sí, buscando al monje. No vio a nadie más que al chambelán, nada salvo un lío de cuerdas y su arnés.
—¿Qué ha sucedido?
Hugh sacudió la cabeza para despejarse. No sufría ningún dolor, sino sólo una especie de atontamiento. Le parecía como si el cerebro no le cupiera en el cráneo, como si la lengua fuera demasiado grande para la boca. A veces había despertado en alguna posada con aquella misma sensación y un odre de vino vacío a su lado.
—El muchacho te ha narcotizado, pero ya te están pasando los efectos. Sé que no te sientes demasiado bien, maese Hugh, pero estamos en un apuro. La nave está cayendo…
—¿Narcotizado? —Hugh miró a Alfred, tratando de concentrar la vista en él entre la bruma—. ¡Lo que me ha dado no era ninguna droga! ¡Era un veneno! Notaba que me moría —añadió, entrecerrando los ojos.
—No, no, maese Hugh. Sé que debes de haber tenido esa impresión, pero…
Hugh se inclinó hacia adelante, agarró a Alfred por el cuello de la camisa y lo atrajo hacia sí, clavando la mirada en los ojos claros del chambelán como si quisiera asomarse al fondo de su alma.
—Yo estaba muerto. —Hugh lo asió aún más enérgicamente—. ¡Y tú me has devuelto a la vida!
Alfred sostuvo la mirada de Hugh con aire calmado y, con una sonrisa algo triste, sacudió la cabeza.
—Te confundes. Era un narcótico. Yo no he hecho nada.
¿Cómo era posible que aquel hombrecillo inepto y simplón pudiera mentir sin que él lo notara? Y otra cosa aún más importante: ¿cómo era posible que Alfred le hubiera salvado la vida? Su expresión era de candidez y sus ojos lo miraban con pena y tristeza, nada más. El chambelán parecía incapaz de ocultar nada. Si hubiera tenido enfrente a cualquier otra persona, sin duda le habría convencido.
Pero la Mano conocía el veneno que había tomado. Él mismo lo había administrado a otros y los había visto morir igual que él. Y ninguno se había recuperado.
—¡Maese Hugh, la nave…! —Insistió Alfred—. ¡Estamos cayendo! Las alas…, se plegaron. He intentado abrirlas de nuevo, pero no lo he conseguido.
Ahora que prestaba atención a lo que decía el chambelán, Hugh advirtió el curso de la nave. Miró a Alfred y relajó la presión de su mano. Un misterio más, se dijo, pero no lo aclararía desplomándose en el Torbellino. Se puso en pie a duras penas, llevándose las manos a la cabeza. El dolor era insoportable y la notaba demasiado pesada. Tuvo la aturdida sensación de que, si retiraba las manos, la cabeza se soltaría y rodaría de su cuello.
Una mirada por la ventana le mostró que no corrían un peligro inmediato; al menos, de seguir cayendo. Alfred había conseguido proporcionar a la nave cierto grado de estabilidad y Hugh podía recuperar el control completo con bastante facilidad, pese a que algunos de los cables estaban rotos.
—Caer al Torbellino es la menor de nuestras preocupaciones.
—¿Qué quieres decir, señor? —Alfred corrió a su lado y miró.
Muy cerca de ellos, tanto que los dos hombres podían apreciar con todo detalle sus vestimentas desgarradas y ensangrentadas, tres guerreros elfos con unos garfios de abordaje en la mano tenían vuelta la mirada hacia la nave.
—¡Vamos, arrojad los garfios! ¡Yo los aseguraré!
Era la voz de Bane, que se dirigía a los elfos desde la cubierta superior. Alfred soltó un jadeo.
—Su Alteza ha dicho algo de pedir ayuda a los elfos…
—¡Ayuda! —Hugh torció los labios en una sonrisa burlona. Parecía que había vuelto a la vida sólo para morir de nuevo.
Los garfios serpentearon en el aire y la Mano escuchó sus golpes sordos al chocar con la cubierta y el chirrido de las puntas metálicas al arrastrarse sobre la madera. Unos bruscos vaivenes le hicieron perder el equilibrio, precario como sus fuerzas. Los garfios habían encontrado asidero. Hugh se llevó la mano al costado. La espada había desaparecido.
—¿Dónde…?
Alfred había observado el gesto y ya retrocedía por la inclinada cubierta, resbalando y gateando.
—Aquí, señor. He tenido que usarla para cortar los nudos.
Hugh empuñó el arma y ésta casi le cayó de la mano. Si Alfred le hubiera entregado un yunque, no le habría parecido más pesado que la espada en su puño débil y tembloroso. Los garfios estaban deteniendo el avance de la nave, que quedó flotando en el aire junto a la destartalada nave elfa. Tras un brusco tirón, Ala de Dragón derivó ligeramente hacia abajo. Los elfos estaban escalando las cuerdas y disponiéndose para el abordaje. Hugh escuchó a Bane parloteando animadamente encima de su cabeza.
Tomando la espada con esfuerzo, Hugh dejó la sala de gobierno y avanzó sin hacer ruido por el pasillo hasta situarse bajo la escotilla. Alfred lo siguió haciendo eses y sus pisadas, torpes y sonoras, pusieron fuera de sí a Hugh. La Mano lanzó una mirada asesina al chambelán, adviniéndole que guardara silencio. Luego, extrajo el puñal de la bota y se lo ofreció.
Alfred palideció, sacudió la cabeza y se llevó las manos a la espalda.
—No —declaró con labios temblorosos—. ¡No podría! ¡No puedo…, poner fin a una vida!
Hugh alzó la vista al techo de la estancia, donde podían oírse unos pies calzados con botas que deambulaban por la cubierta.
—¿Ni siquiera para salvar la tuya? —musitó.
—No. Lo siento…
—Si no lo lamentas ahora, ya lo harás muy pronto —murmuró Hugh al tiempo que empezaba a subir en silencio por la escalerilla.