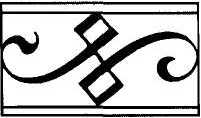
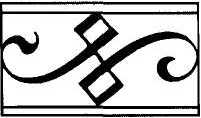
EXILIO DE PITRIN,
REINO MEDIO
El viaje a través de Exilio de Pitrin resultó más sencillo de lo que Hugh había previsto. Bane mantuvo la marcha con valentía y, cuando se sintió cansado, hizo cuanto pudo para no demostrarlo. Alfred observaba con inquietud al príncipe y, cuando éste empezaba a dar señales de que le dolían los pies, era el chambelán quien anunciaba que era incapaz de dar un paso más. En realidad, Alfred lo pasaba mucho peor que su pequeño pupilo. Los pies del hombrecillo parecían poseídos de una voluntad propia y continuamente tomaban caminos diferentes, tropezaban con baches inexistentes y se enredaban con pequeñas ramas casi imperceptibles.
En consecuencia, el avance no fue muy rápido; Hugh, sin embargo, no les dio prisa. Tampoco él la tenía. No estaban lejos de una cala, abrigada por los bosques en el extremo de la isla, donde tenía amarrada su nave y, sin embargo, sentía muy pocos deseos de llegar hasta ella. Tal sensación le producía irritación, pero se negó a averiguar la causa de ésta.
La caminata resultó agradable, al menos para Bane y para Hugh. El aire era frío, pero brillaba el sol y sus rayos evitaban que el frío fuera constante. Apenas soplaba el viento. En la carretera encontraron más viajeros de lo normal, los cuales aprovechaban aquel breve intervalo de buen tiempo para emprender los viajes urgentes que debían realizarse durante el invierno. El tiempo también era bueno para los asaltantes de caminos y Hugh advirtió que todo el mundo tenía, como decía el refrán, un ojo en el camino y otro en el cielo.
Vieron tres naves élficas, con mascarones de dragón en la proa y dotadas de velas como alas, pero pasaron muy lejos, rumbo a algún destino desconocido, en dirección kiracurso. Ese mismo día, una formación de cincuenta dragones pasó justo por encima de sus cabezas. Distinguieron a los jinetes de los dragones en sus sillas de montar, con el brillante sol invernal reflejado en el casco, la coraza y las puntas de la jabalina y de las saetas. El destacamento llevaba con él a una hechicera que volaba en el centro, rodeada de jinetes. La bruja no llevaba armas a la vista, sólo su magia y ésta estaba en su mente. Los jinetes también pasaron a kiracurso. Los elfos no eran los únicos que aprovechaban los días despejados y sin viento.
Bane contempló las naves élficas con asombro infantil, boquiabierto y con los ojos como platos. Jamás había visto ninguna, afirmó, y tuvo una terrible decepción al comprobar que no se acercaban. De hecho, un escandalizado Alfred se vio forzado a impedir que Su Alteza se quitara la capucha y la utilizara como bandera para señalar su posición. A los viajeros que recorrían el camino no les divirtió en absoluto la inconsciente osadía del pequeño. Hugh se entretuvo contemplando con torvo interés cómo los campesinos se dispersaban en busca de un refugio hasta que Alfred pudo poner freno al entusiasmo del príncipe.
Esa noche, reunidos en torno a la fogata tras la cena frugal, Bane fue a sentarse al lado de Hugh, en lugar de ocupar su lugar habitual cerca del chambelán. Se sentó en cuclillas y se acomodó.
—¿Me hablarás de los elfos, maese Hugh?
—¿Cómo sabes que conozco alguna historia sobre ellos?
Hugh sacó del macuto la pipa y la bolsa de esterego. Apoyado en un árbol y con los pies estirados hacia las llamas, sacó unos hongos secos de la bolsita de cuero y los introdujo en la cazoleta, lisa y redonda.
Bane no fijó la mirada en Hugh sino en un punto a la derecha de éste, por encima de su hombro. Sus ojos azules dejaron de enfocar. Hugh acercó un palo a las llamas y lo utilizó para encender la pipa. Tras echar una chupada, observó al muchacho con ociosa curiosidad.
—Veo una gran batalla —anunció Bane, como si estuviera sonámbulo—. Veo elfos y hombres que combaten y mueren. Veo derrota y desesperación, y luego oigo voces de hombres cantando y estalla la alegría.
Hugh permaneció callado tanto tiempo que se le apagó la pipa. Alfred, incómodo, cambió de postura y apoyó la mano sobre una brasa. Reprimiendo un grito de dolor, sacudió violentamente la mano quemada.
—Alteza —murmuró con voz lastimera—, ya os he dicho…
—No, no importa —lo interrumpió Hugh. Con gesto despreocupado, sacó la ceniza de la pipa, volvió a llenar la cazoleta y la encendió de nuevo. Luego, dio unas chupadas lentas con la vista fija en el muchacho—. Acabas de describir la batalla de los Siete Campos.
—Tú estuviste allí.
Hugh dejó escapar al aire una fina columna de humo.
—Es cierto. Igual que casi todos los varones de la raza humana de mi edad, incluido tu padre, el rey. —Dio una larga chupada y añadió—: Si es esto lo que llamas clarividencia, Alfred, he visto trucos mejores en una taberna de tercera. El muchacho debe de haber escuchado la historia de labios de su padre un centenar de veces.
La expresión de Bane sufrió un cambio súbito y desconcertante. La felicidad dio paso a un dolor intenso, lacerante. Mordiéndose el labio, bajó la cabeza y se pasó la mano por los ojos.
Alfred dirigió una mirada extraña, casi suplicante, a Hugh.
—Te aseguro, maese Hugh, que ese don de Su Alteza es totalmente real y no debe tomarse a la ligera. Bane, maese Hugh no entiende de magia, eso es todo. Lo lamenta mucho. Y ahora, ¿por qué no coges tú mismo un caramelo del macuto?
Bane dejó su lugar junto a Hugh y se acercó al macuto del chambelán para buscar la golosina. Alfred bajó la voz para que sólo lo escuchara Hugh.
—Es que… Verás, señor, el rey nunca ha hablado mucho con el chico. El rey Stephen nunca se ha sentido muy…, muy cómodo en presencia de Bane.
Es cierto, pensó Hugh, a Stephen no debe de haberle resultado agradable mirar a la cara a su vergüenza. Tal vez el monarca veía en las facciones del muchacho el rostro de un hombre que él —y la reina— conocían muy bien.
El resplandor de la pipa se apagó. Mientras vaciaba las cenizas, Hugh encontró un palito y, tras aguzar el extremo con el puñal, lo introdujo en la cazoleta para intentar desatascar el conducto. Echó un vistazo al chico y lo vio revolviendo todavía en el macuto.
—Tú crees de verdad que el chico es capaz de hacer lo que dice, ¿verdad? Eso de ver imágenes en el aire.
—Sí, claro que es capaz —le aseguró Alfred con vehemencia—. Lo he visto hacerlo demasiadas veces para tener dudas. Y tú también debes creerlo, señor, pues de lo contrario…
Hugh hizo un alto en sus manipulaciones y miró a Alfred.
—¿O qué? Eso me suena mucho a amenaza.
Alfred bajó los ojos y su mano lesionada arrancó con gesto nervioso las hojas de una planta cáliz.
—Yo…, no pretendía tal cosa.
—Sí, claro que sí. —Hugh dio unos golpecitos con la pipa en una roca—. No tendrá esto algo que ver con esa pluma que lleva encima, ¿verdad? Esa que le dio un misteriarca…
Alfred se puso mortalmente pálido, tanto que Hugh casi temió que fuera a desmayarse otra vez. El chambelán tragó saliva varias veces hasta que recobró la voz.
—Yo no…
El crujido de una rama al quebrarse lo interrumpió: Bane regresaba junto al fuego. Hugh vio que Alfred dirigía al muchacho la mirada agradecida del náufrago a quien se ha arrojado un cabo.
El príncipe, absorto en disfrutar del caramelo, no lo advirtió. Se dejó caer en el suelo y, tomando un palo, revolvió el fuego con él.
—¿Quieres oír la historia de la batalla de Siete Campos, Alteza? —preguntó Hugh sin alzar la voz.
El príncipe lo miró con ojos brillantes.
—Apuesto a que fuiste un héroe, ¿verdad, maese Hugh?
—Ruego me disculpes, señor —intervino Alfred humildemente—, pero no te tengo por un patriota. ¿Cómo fue que te encontraste en la batalla por la liberación de nuestra patria?
Hugh se disponía a responder cuando el chambelán frunció el entrecejo y se incorporó de un salto. Agachándose frente al lugar donde había estado sentado, el hombrecillo levantó un fragmento de coralita de buen tamaño cuyos bordes afilados como cuchillas destellaban a la luz de la fogata. Por fortuna, los calzones de cuero que llevaba, adquiridos a un zapatero, lo habían protegido de sufrir un buen contratiempo.
—Tienes razón. La política no me importa nada. —Una fina columna de humo se elevó formando volutas de entre los labios de Hugh—. Digamos que estaba allí por cuestión de negocios…
… Un hombre entró en la posada y se detuvo parpadeando bajo la luz mortecina. Era primera hora de la mañana y en la sala común no había más que una mujer desaliñada fregando el suelo y un viajero sentado a una mesa y oculto en la sombra.
—¿Eres Hugh, a quien llaman la Mano? —preguntó el recién llegado al viajero.
—Si.
—Quiero contratarte.
El hombre puso una maleta delante de Hugh. Este la abrió e inspeccionó el interior. Había monedas, joyas e incluso algunas cucharas de plata. Hizo una pausa, extrajo lo que sin duda era un anillo de boda de mujer y observó al hombre minuciosamente.
—Esto lo hemos reunido entre varios, pues ninguno era lo bastante rico como para contratarte por su cuenta. Hemos puesto los objetos de valor que teníamos.
—¿Quién es el objetivo?
—Cierto capitán que se pone al servicio de los nobles para instruir y conducir a soldados de infantería en el combate. Es un mentiroso y un cobarde y ha enviado a la muerte segura a más de una patrulla, mientras él se quedaba a salvo en la retaguardia, y cobraba su sueldo. Lo encontrarás con Warren de Kurinandistai, marchando en el ejército del rey Stephen. He oído que se dirigen a un lugar llamado Siete Campos, en el continente.
—¿Y cuál es el servicio especial que quieres de mí? Tú y…, y todos ésos. —Hugh dio unos golpecitos en la maleta del dinero.
—Viudas y parientes de los últimos al mando de ese hombre, señor —dijo el hombre, con los ojos brillantes—. Te pedimos lo siguiente, a cambio de nuestro dinero: que muera de tal modo que resulte evidente que no le tocó ninguna mano enemiga, que él sepa quién ha pagado por su muerte y que dejes esto en su cuerpo. —El hombre entregó ceremoniosamente a Hugh un pequeño pergamino.
—¿Maese Hugh? —dijo Bane, impaciente—. Continúa. Cuéntame lo de Siete Campos.
—Fue en los tiempos en que nos gobernaban los elfos. Con el paso de los años, los elfos se habían relajado en su ocupación de nuestras tierras. —Hugh contempló el humo que ascendía enroscándose hasta perderse en la oscuridad—. Los elfos consideran a los humanos poco más que animales, de modo que nos subestiman. Desde luego, en muchas cosas tienen razón, así que mal se los puede culpar por seguir cometiendo el mismo error una y otra vez.
»El conglomerado de Ulyndia, en la época de su dominación, estaba dividido en fragmentos y cada uno de éstos era gobernado nominalmente por un señor humano, aunque en realidad ejercía el control un virrey elfo. Los elfos no tenían que actuar para impedir que los clanes humanos se unieran; los clanes colaboraban activamente a ello.
—Muchas veces me he preguntado por qué no exigieron que destruyéramos nuestras armas, como se hacía en los siglos pasados —intervino Alfred.
Hugh sonrió, dando una nueva chupada.
—¿Por qué iban a preocuparse? Les convenía tenernos armados, pues utilizábamos las armas entre nosotros ahorrándoles multitud de problemas. De hecho, su plan funcionó tan bien que terminaron encerrándose en sus refinados castillos sin preocuparse siquiera de abrir una ventana y echar un buen vistazo a lo que estaba cociéndose a su alrededor. Lo sé porque solía escuchar sus conversaciones.
—¿Eso hiciste? —Bane, sentado, se inclinó hacia adelante con un destello en sus ojos azules—. ¿Cómo? ¿Cómo sabes tantas cosas de los elfos?
En la pipa, el ascua despidió su fulgor rojizo y fue apagándose hasta desaparecer. Hugh hizo caso omiso de la pregunta.
—Cuando Stephen y Ana consiguieron unificar a los clanes, los elfos abrieron por fin las ventanas. Y por ellas entraron flechas y lanzas, mientras los humanos escalaban los muros empuñando espadas. El alzamiento fue rápido y bien planificado. Cuando llegó la noticia al imperio de Tribus, la mayoría de los virreyes elfos había perdido la vida o había huido de su mansión. Los elfos se desquitaron. Reunieron su flota, la mayor nunca visto en este mundo, y zarparon hacia Ulyandia. Cientos de miles de preparados guerreros elfos, junto a sus hechiceros, se enfrentaron a unos miles de humanos (sin la ayuda de sus magos más poderosos, pues para entonces los misteriarcas habían huido). Nuestro pueblo no tuvo la menor oportunidad. Cientos resultaron muertos. Muchos más fueron hechos prisioneros. El rey Stephen fue capturado con vida…
—¡No fue su voluntad! —exclamó Alfred, picado por el tonillo irónico de la voz de Hugh.
La pipa brilló y volvió a apagarse. La Mano no dijo nada y el silencio impulsó a Alfred a continuar hablando, cuando no había tenido el menor deseo de intervenir.
—El príncipe elfo, Reesh'ahn, identificó a Stephen y ordenó a sus hombres que lo apresaran ileso. Los nobles del rey cayeron al lado de su monarca, defendiéndolo. E incluso cuando se quedó solo, Stephen continuó luchando. Dicen que había un círculo de muertos a su alrededor, pues los elfos no se atrevían a desobedecer a su comandante y, sin embargo, ninguno lograba acercarse lo suficiente como para inmovilizarlo antes de que lo matara. Al fin, se lanzaron en masa sobre él, lo derribaron al suelo y lo desarmaron. Stephen luchó con valentía, tanto como el que más.
—No sabía nada de eso —respondió la Mano—. Lo único que sé es que el ejército se rindió…
Desconcertado, Bane se volvió hacia los dos hombres.
—¡Debes de estar equivocado, maese Hugh! ¡Fue nuestro ejército el que ganó la batalla de Siete Campos!
—¿Nuestro ejército? —Hugh levantó la ceja—. No, no fue el ejército. Fue una mujer quien derrotó a los elfos, una trovadora que llamaban Cornejalondra porque se dice que tenía la piel negra como el ala de un cuervo y la voz de una alondra cuando canta su bienvenida al día. Su señor la había llevado al campo de batalla para que cantara su victoria, supongo, pero terminó entonando su canto fúnebre. La mujer fue capturada y hecha prisionera como el resto de los humanos, y la condujeron con los demás por una carretera que atravesaba los Siete Campos, una carretera sembrada con los cuerpos de los muertos y regada con su sangre. Los cautivos formaban una columna abatida, pues sabían el destino que les esperaba: la esclavitud. Envidiando a los muertos, avanzaban con los hombros hundidos y la cabeza gacha.
»Y entonces la trovadora se puso a cantar. Era una vieja canción, que todo el mundo recuerda de su infancia.
—¡Yo la conozco! —Exclamó Bane con animación—. Esa parte de la historia ya la he oído.
—Cántala, entonces —dijo Alfred con una sonrisa, contento de ver animado al príncipe—. Se titula Mano de llama. La voz del pequeño sonó aguda y ligeramente desentonada, pero entusiasta:
La Mano que sostiene el Arco y el Puente,
el Fuego que cerca el Trayecto Inclinado,
toda Llama como Corazón, corona la Sierra,
todos los Caminos nobles son Ellxman.[13]
El Fuego en el Corazón guía la Voluntad,
la Voluntad de la Llama, prendida por la Mano,
la Mano que mueve la Canción del Ellxman,
la Canción del Fuego, el Corazón y la Tierra:
el Fuego nacido al Final del Camino,
la Llama una parte, una llamada iluminada,
el camino lóbrego, el objetivo parpadeante,
el Fuego conduce de nuevo desde los futuros, todos.
El Arco y el Puente son pensamientos y corazón,
el Trayecto una vida, la Sierra una parte.
—Mi niñera me la enseñó cuando era pequeño, pero no supo decirme qué significaban las palabras. ¿Lo sabes tú, maese Hugh?
—Dudo que nadie sepa interpretarlas hoy día. La tonada conmueve el corazón. Cornejalondra empezó a cantarla y los prisioneros no tardaron en levantar las cabezas con orgullo, erguidos y marciales, y en cerrar filas en formación, dispuestos a caminar con dignidad hacia la esclavitud o hacia la muerte.
—He oído que esta canción es de origen élfico —murmuró Alfred—. Y que se remonta a antes de la Separación.
—¿Quién sabe? —Hugh se encogió de hombros, desinteresado—. Lo único que importa es que ejerce un efecto sobre los elfos. Desde que sonaron sus primeras notas, los elfos se quedaron paralizados, con la vista fija al frente. Parecían sumidos en un sueño, aunque movían los ojos. Algunos afirmaron estar «viendo imágenes».
Bane se sonrojó y su mano se cerró con fuerza en torno a la pluma.
—Los prisioneros, al darse cuenta de ello, continuaron cantando. La trovadora sabía la letra de todos los versos. La mayoría de los prisioneros se perdió tras la primera estrofa, pero continuaron entonando la música e interviniendo con entusiasmo en los coros. A los elfos les resbalaron las armas de las manos. El príncipe Reesh'ahn cayó de rodillas y se puso a llorar. Y, a una orden de Stephen, los prisioneros escaparon a toda la velocidad que les permitían sus pies.
—Dice mucho en favor de Su Majestad que no ordenara el exterminio de un enemigo indefenso —comentó Alfred.
—Por lo que el rey sabía —replicó Hugh con una sonrisa burlona—, una simple espada en la garganta de la trovadora podría haber roto el hechizo. Nuestros hombres estaban derrotados y sólo querían salir de aquella situación. Según me han contado, el rey tenía el plan de replegarse hacia uno de los castillos cercanos, reagruparse y atacar de nuevo. Sin embargo, no fue necesario. Los espías de Stephen informaron que, cuando los elfos despertaron del hechizo, fue como si salieran de un hermoso sueño y sólo desearan volverse a dormir. Abandonaron sus armas y sus muertos donde habían caído, y regresaron a sus naves. Una vez allí, liberaron a sus esclavos humanos y volvieron a su tierra renqueantes.
—Y éste fue el inicio de la revolución élfica.
—Así parece. —Hugh dio una parsimoniosa chupada a su pipa—. El rey elfo declaró proscrito y deshonrado a su hijo, el príncipe Reesh'ahn, y lo sentenció al exilio. Ahora, Reesh'ahn se dedica a provocar problemas por todo Aristagón. Se han llevado a cabo varios intentos para capturarlo, pero siempre se les ha escurrido entre los dedos.
—Y dicen que con él viaja la trovadora, la cual, según la leyenda, quedó tan conmovida ante el dolor del príncipe que decidió seguirlo —añadió Alfred en voz baja—. Juntos cantan esa tonada y, allí donde van, encuentran nuevos seguidores.
El chambelán se inclinó hacia atrás, calculó mal la distancia que lo separaba del árbol y se dio un sonoro golpe en la cabeza contra el tronco.
A Bane se le escapó una risilla, pero se apresuró a taparse la boca con la mano.
—Lo siento, Alfred —dijo en tono contrito—. No quería reírme. ¿Te has hecho daño?
—No, Alteza —respondió Alfred con un suspiro—. Gracias por tu interés. Y ahora, Alteza, es hora de acostarse. Mañana nos espera una larga jornada.
—Sí, Alfred. —Bane corrió a sacar la manta de la mochila—. Si te parece bien, esta noche dormiré aquí —añadió entonces y, dirigiendo una tímida mirada a Hugh, extendió la manta junto a la de éste.
Hugh se puso en pie bruscamente y se acercó a la fogata. Sacudiendo la cazoleta de la pipa contra su mano, vació las cenizas.
—La rebelión… —La Mano fijó los ojos en las llamas, evitando mirar al pequeño—. Han transcurrido diez años y el imperio de Tribus sigue tan fuerte como siempre. Y el príncipe vive como un lobo acosado en las cuevas de las Remotas Kirikai.
—Por lo menos, esa rebelión ha impedido que nos aplastaran bajo sus botas —afirmó Alfred, envolviéndose en una manta—. ¿Estáis seguro de que no tendréis frío tan lejos de la fogata, Alteza?
—Sí, sí —respondió el príncipe con alegría—. Estaré al lado de maese Hugh.
Se incorporó hasta quedar sentado, encogió las rodillas y se cogió las manos rodeando éstas. Luego, alzó la mirada hacia Hugh con aire inquisitivo.
—¿Qué hiciste en la batalla, maese Hugh…?
—¿Adonde vas, capitán? Me parece que la batalla se está librando justo detrás de ti…
—¿Eh?
El capitán se sobresaltó al escuchar una voz cuando creía estar a solas. Desenvainó la espada, se volvió en redondo y escrutó la maleza.
Hugh, espada en mano, salió de detrás de un árbol. La espada del asesino estaba roja de sangre élfica y el propio Hugh había recibido varias heridas en el fragor del combate, pero en ningún instante había perdido de vista su objetivo.
Al ver que se trataba de un humano y no de un elfo, el capitán se relajó y, con una sonrisa, bajó su espada, aún limpia y brillante.
—Mis hombres están ahí atrás —afirmó, indicando la dirección con el pulgar—. Ellos se encargarán de esos bastardos.
Hugh mantuvo fija la mirada, con los ojos entrecerrados.
—Tus hombres están siendo destrozados.
El capitán se encogió de hombros y trató de continuar su camino. Hugh lo agarró por el brazo que blandía la espada, le hizo saltar el arma de la mano y lo obligó a volverse de cara a él. Sorprendido, el capitán masculló un juramento y lanzó un golpe a Hugh con su puño carnoso. Pero dejó de debatirse cuando advirtió la punta de la daga de Hugh en la garganta.
—¿Qué…? —graznó, sudoroso y jadeante. Sus ojos parecían a punto de salirse de las órbitas.
—Me llaman Hugh la Mano. Y esto —añadió, mostrándole el puñal— es de parte de Tom Hales, de Henry Goodfellow, de Neds Carpenter, de la viuda Tanner, de la viuda Giles…
Hugh recitó los nombres. Una flecha elfa se clavó en un árbol próximo con un ruido sordo. La Mano no parpadeó. El puñal no se movió de sitio.
El capitán emitió un gemido, trató de encogerse y lanzó gritos de auxilio, pero en aquella jornada eran muchos los humanos que gritaban pidiendo ayuda y nadie le respondió. Su grito de muerte se confundió con el de otros muchos.
Cumplida su tarea, Hugh se marchó. Captó a su espalda unas voces que entonaban una canción, pero no prestó mucha atención. Se alejaba imaginando el desconcierto de los monjes kir, que encontrarían el cadáver del capitán lejos del campo de batalla, con un puñal en el pecho y una nota en la mano: «Nunca más enviaré a hombres valientes a la muerte…».
—¡Maese Hugh! —La manita de Bane le estaba dando tirones de la manga—. ¿Qué hiciste en la batalla? —Me enviaron allí a entregar un mensaje.