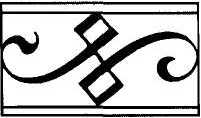
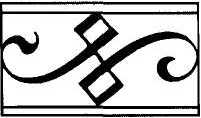
LEK, DREVLIN,
REINO INFERIOR
En el Laberinto, uno tiene que aguzar los reflejos hasta hacerlos tan afilados y penetrantes como la hoja de una espada o una daga, pues también ellos son armas para la autoconservación y, a menudo, resultan tan valiosos o más que el acero. Luchando por recobrar la conciencia, Haplo se abstuvo instintivamente de revelar que había recuperado el conocimiento. Hasta que no volviera a tener el control completo de todas sus facultades, permanecería absolutamente quieto e insensible; reprimió un gemido de dolor y resistió con firmeza el arrollador impulso de abrir los ojos y ver dónde estaba.
«Hazte el muerto. Muchas veces, el enemigo te dejará en paz».
Escuchó voces que entraban y salían de su radio de audición. Se agarró mentalmente a ellas, pero fue como agarrar un pez con las manos desnudas; conseguía tocarlas, pero nunca atraparlas del todo. Eran voces potentes, profundas, que se dejaban oír con claridad por encima del rugiente traqueteo que parecía resonar por todas partes; incluso dentro de él, pues notaba que todo su cuerpo vibraba. Las voces hablaban a cierta distancia de él y parecían discutir, pero lo hacían sin violencia. Haplo no se sintió amenazado y se relajó.
«Al parecer, he ido a caer entre Ocupantes Ilegales…», pensó.
—… El chico aún está vivo. Tiene una fea brecha en la cabeza, pero saldrá bien librado.
—¿Y los otros dos? Supongo que eran sus padres.
—Muertos. Fugitivos, por su aspecto. Los snogs los atraparon, sin duda. Supongo que el niño les pareció demasiado pequeño para preocuparse de él.
—No. Los snogs no tienen miramientos a la hora de matar. No creo que advirtieran su presencia: el pequeño estaba bien escondido entre los arbustos y, si no hubiera gemido, tampoco nosotros lo habríamos descubierto. Esta vez, el gemido le ha salvado la vida, pero es una mala costumbre. Tendremos que quitársela. Para mí que los padres sabían que estaban en peligro, de modo que le dieron un buen golpe al pequeño para que no hiciera ruido, lo ocultaron y luego trataron de alejar de él a los snogs que los seguían.
—Tuvo suerte de que fueran snogs y no dragones. Los dragones lo habrían olido.
—¿Cómo se llama?
El pequeño notó unas manos recorriendo su cuerpo, que estaba desnudo salvo una tira de cuero suave en torno a la cintura. Las manos siguieron los trazos de una serie de tatuajes que empezaban en el corazón, se extendían por el pecho y el estómago hasta las piernas y los empeines, pero no las plantas de los pies, y por los brazos hasta el revés de las manos, pero no los dedos ni la palma. Los tatuajes ascendían también por el cuello, dejando libres la cabeza y el rostro.
—Haplo —dijo el hombre, leyendo las runas grabadas sobre el corazón—. Nació en la época en que cayó la Séptima Puerta. De eso hace unos nueve ciclos.
—Tiene suerte de haber vivido tanto. No puedo imaginarme a unos fugitivos tratando de escapar cargados con un niño. Será mejor que nos vayamos pronto de aquí. Los dragones no tardarán en oler la sangre. ¡Vamos, muchacho, despierta! ¡En pie! No podemos llevarte a cuestas. ¿Qué, estás despierto? Estupendo. —El hombre agarró a Haplo por los hombros y lo depositó junto a los cuerpos mutilados y desfigurados de sus padres—. Fíjate bien y recuérdalo. Y recuerda otra cosa: no han sido los snogs quienes han matado a tu padre y a tu madre. Han sido los mismos que nos encerraron en esta prisión y nos dejaron aquí para que muriéramos. ¿Quiénes son, muchacho? ¿Lo sabes?
Sus dedos se clavaron en la carne de Haplo.
—Los sartán —respondió con voz apagada.
—Más alto.
—¡Los sartán! —gritó.
—Está bien, muchacho. No lo olvides nunca. Nunca…
Haplo flotó de nuevo hasta la superficie de la conciencia. El ruido sordo y traqueteante, acompañado de silbidos y tamborileos, no le impedía escuchar unas voces, las mismas que recordaba vagamente haber oído antes, sólo que ahora parecían ser menos. Trató de concentrarse en las palabras pero no lo consiguió. Los aguijonazos de dolor de la cabeza le impedían cualquier chispa de pensamiento racional. Tenía que poner fin al dolor.
Con cautela, Haplo abrió un poco los ojos y miró entre las pestañas. La luz de una única vela, colocada cerca de su cabeza, no bastaba para iluminar los alrededores. No tenía idea de dónde estaba, pero se dio perfecta cuenta de que no estaba solo.
Poco a poco, levantó la mano izquierda y, cuando la acercó a la cabeza, advirtió que tenía ésta envuelta en tiras de tela. Un recuerdo titiló en su mente, lanzando un débil rayo de luz en las tinieblas de dolor que lo envolvían.
Razón de más para librarse enseguida de aquella herida que lo debilitaba.
Apretando los dientes y moviéndose con gran cuidado de no hacer el menor ruido, Haplo movió la mano derecha y tiró de las vendas que le cubrían la zurda. Debido a los nudos entre los dedos, no consiguió soltarlas del todo, pero las dejó lo bastante flojas como para dejar al descubierto una parte del revés.
La piel estaba cubierta de tatuajes. Los remolinos y espirales, las curvas y rizos, estaban grabados en diversos tonos de rojo y azul y tenían un aire y un dibujo de apariencia fantástica.
Sin embargo, cada signo cabalístico tenía su significado propio y especial que, combinado con cualquier otro signo que tocara, se expandía en un significado nuevo y superior[11]. Alerta para paralizar sus movimientos al menor indicio de que alguien lo observara, Haplo levantó el brazo y apretó el revés de la mano sobre la brecha de la frente.
El círculo quedó cerrado. Una sensación de calor pasó de su mano a la cabeza, corrió de ésta hacia el brazo y, por éste, volvió a la mano. Ahora vendría el sueño y, mientras su cuerpo reposaba, el dolor se aliviaría, la herida se cerraría, las lesiones internas quedarían curadas y, al despertar, habría recuperado la conciencia y la memoria de todo lo sucedido. Con sus últimas fuerzas, Haplo colocó la venda de modo que le cubriera la mano. El brazo le cayó al costado y golpeó un objeto duro debajo de él. Una nariz fría le buscó la mano…, un hocico suave le frotó los dedos…
… Lanza en mano, Haplo se enfrentaba a dos caodines. La única emoción que sentía era la cólera, una furia feroz y rabiosa que ahogaba el miedo. Tenía a la vista su objetivo. En el horizonte ya se distinguía la Última Puerta. Para llegar a ella sólo tenía que cruzar una gran pradera abierta que le había parecido desierta al estudiarla. Pero debería haber sabido que el Laberinto no le permitiría nunca escapar. Dirigiría contra él cualquier arma que tuviera. Y el Laberinto era muy listo. Su malévola inteligencia había combatido contra los patryn durante mil años antes de que algunos de sus enemigos lograran hacerse con la habilidad necesaria para conquistarlo. Haplo había vivido y luchado durante veinticinco puertas[12] para ser derrotado en el último instante. Porque no tenía ninguna posibilidad de salir vencedor. El Laberinto le había permitido adentrarse en la pradera desierta, donde no había un solo árbol o roca con los que cubrirse la espalda. Y había lanzado contra él a dos caodines.
Los caodines son enemigos mortales. Engendrados por la desquiciada magia del Laberinto, esas inteligentes criaturas parecidas a insectos gigantes son diestras en el manejo de todo tipo de armas (aquellas dos blandían espadas anchas de dos filos). Altas como un hombre, con el cuerpo protegido por una dura coraza negra, los ojos saltones, cuatro brazos y dos poderosas patas traseras, existe un modo de acabar con ellas… Sí, existe un modo de acabar con cualquier criatura del Laberinto. Pero, para dar muerte a un caodín, hay que acertarle justo en el corazón, quitándole la vida en el mismo instante. Porque si vive, aunque sólo sea un segundo, de una gota de su sangre saldrá otro como él y los dos, intactos y frescos, reanudarán la lucha.
Haplo se enfrentaba a dos de ellos y sólo disponía de una lanza con signos cabalísticos grabados y su puñal de caza. Si sus armas erraban el blanco y herían a sus oponentes, tendría frente a él a cuatro caodines. Si volvía a fallar, serían ocho. No, así no podía ganar.
Los dos caodines avanzaron, uno por la derecha de Haplo y otro por su izquierda. Cuando atacara a uno, el otro lo asaltaría por detrás. La única posibilidad del patryn sería matar a uno a la primera con la lanza y luego volverse para hacer frente al otro.
Con esta estrategia en la cabeza, Haplo retrocedió lanzando una finta hacia uno, primero, y luego hacia el otro, obligándolos a guardar las distancias. Así lo hicieron los caodines, jugando con él, conscientes de que lo tenían en su poder, pues los caodines disfrutan jugando con sus víctimas y rara vez las matan enseguida, para tener ocasión de divertirse un poco con ellas.
Furioso hasta perder la razón, sin importarle ya si vivía o moría, sin otro deseo que acabar con aquellas criaturas y, a través de ellas, con el Laberinto, Haplo sacó fuerzas de toda una vida de miedo y desesperación, y utilizó la energía de su rabia y su frustración para impulsar la lanza. El arma salió despedida de su mano y él gritó tras su estela las invocaciones mágicas que la harían volar rápida y recta hasta su enemigo. Su puntería fue excelente: la lanza atravesó el negro caparazón del insecto y éste cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo.
Un destello doloroso recorrió a Haplo. Con un gemido de dolor, encogió el cuerpo hacia un lado y se volvió para hacer frente a su otro enemigo. Notaba la sangre, caliente sobre su piel fría, que manaba de la herida. El caodín no puede usar la magia de los signos, pero su larga experiencia combatiendo a los patryn le ha permitido averiguar dónde es vulnerable a los ataques un cuerpo tatuado. El mejor blanco es la cabeza. El caodín, sin embargo, había clavado su espada en la espalda de Haplo. Sin duda, el insecto no deseaba matarlo…, todavía.
Haplo se había quedado sin lanza y se enfrentaba con una daga de caza a la espada de dos filos. Sólo podía hacer una de dos cosas: arremeter bajo la guardia del caodín y tratar de apuñalarlo directamente en el corazón, o arriesgarse a otro lanzamiento. El puñal, que utilizaba para despellejar, afilar y cortar, no llevaba grabados símbolos mágicos para volar. Si fallaba, quedaría desarmado y, probablemente, frente a dos enemigos. Sin embargo, era preciso que terminara pronto aquella batalla. Estaba perdiendo sangre y no tenía escudo con el que parar los golpes de espada del caodín.
Éste, advertido del dilema de Haplo, alzó su inmensa hoja. Apuntando al brazo izquierdo, el insecto intentó cortárselo de cuajo para dejarlo impedido, pero aún con vida. Haplo vio venir el golpe y lo esquivó lo mejor que pudo, volviéndose para recibirlo en el hombro. La hoja se hundió profundamente y el hueso crujió bajo ella. El dolor dejó a Haplo al borde del desmayo. No notaba la mano izquierda, y mucho menos podía utilizarla.
El caodín retrocedió, disponiéndose para el siguiente golpe. Haplo asió la daga y trató de ver algo entre la bruma rojiza que rápidamente nublaba su visión. La vida ya no le importaba. Sólo lo movía el odio. La última sensación que quería experimentar antes de morir era la satisfacción de saber que se había llevado con él a su enemigo.
El caodín alzó de nuevo la espada, preparándose para descargar otro hachazo torturador a su víctima impotente. Lleno de serena determinación, perdido en un estupor que no era del todo ficticio, Haplo esperó. Tenía una nueva estrategia. Significaba que moriría, pero lo mismo sucedería con su enemigo. El caodín echó el brazo hacia atrás y, en aquel mismo instante, una silueta negra surgió de alguna parte a espaldas de Haplo y se lanzó sobre su enemigo.
Desconcertado ante aquel súbito e inesperado ataque, el caodín apartó la mirada de Haplo para ver qué era lo que se le echaba encima y, al hacerlo, cambió el movimiento de la espada para enfrentarse a su nuevo enemigo. Haplo escuchó un aullido cargado de dolor, un gañido, y creyó ver vagamente un cuerpo peludo que caía al suelo. Sin embargo, no prestó atención a qué era. El caodín, al bajar los brazos para golpear a su nuevo enemigo, había dejado el pecho al descubierto y Haplo apuntó su daga directamente al corazón.
El caodín vio el peligro e intentó revolverse, pero Haplo ya estaba demasiado cerca. La espada de la criatura insectil hirió en el costado al patryn, resbalando sobre sus costillas. Haplo no notó siquiera el golpe y hundió la daga en el pecho del caodín con tal fuerza que los dos perdieron el equilibrio y rodaron por el suelo.
Cuando consiguió desembarazarse del cuerpo de su enemigo, Haplo no intentó siquiera ponerse en pie. El caodín estaba muerto y, ahora, también él moriría y encontraría la paz, como tantos antes que él. El Laberinto había triunfado, pero él le había plantado batalla hasta el instante final.
Se quedó tendido en el suelo y dejó que la vida se le escapara del cuerpo. Podría haber intentado curarse las heridas, pero ello hubiera requerido esfuerzo, movimiento y más dolor. No quería moverse. No quería luchar con nadie más. Bostezó, sintiéndose soñoliento. Se estaba muy bien allí tendido, sabiendo que muy pronto las luchas terminarían para siempre.
Un leve gemido le hizo abrir los ojos, no tanto por miedo como de irritación por el hecho de que no le permitieran ni siquiera morir en paz. Volvió ligeramente la cabeza y vio un perro. Así que era eso la cosa negra y peluda que había atacado al caodín… ¿De dónde habría salido? Probablemente, el animal estaba en la pradera, de caza tal vez, y había acudido en su ayuda.
El perro estaba tumbado sobre el vientre, con la cabeza entre las patas. Al ver que Haplo lo miraba, emitió un nuevo gañido y, avanzando a rastras, hizo ademán de lamerle la mano al hombre. Fue entonces cuando Haplo advirtió que el perro estaba herido.
De un profundo tajo en el cuerpo del animal manaba sangre a borbotones. Haplo recordó confusamente haber oído su aullido y los gemidos posteriores al caer abatido. El perro lo miraba con aire expectante, esperando —como hacen los perros— que aquel humano se ocupara de él e hiciera desaparecer el terrible dolor que estaba padeciendo.
—Lo siento —murmuró Haplo, adormilado—, no puedo ayudarte. Ni siquiera puedo hacer nada por mí mismo…
El perro, al sonido de la voz del hombre, meneó débilmente la cola de tupido pelaje y continuó mirándolo con una fe ciega.
—¡Vete a morir a otra parte!
Haplo hizo un brusco gesto de enfado. El dolor le atravesó el cuerpo y lanzó un grito de agonía. El perro respondió con un breve ladrido y Haplo notó un hocico frío que le frotaba la mano. Herido como estaba, el animal le ofrecía su compasión.
Y entonces, al volver la mirada hacia él entre irritado y reconfortado, Haplo observó que el perro malherido luchaba por incorporarse. El animal, que se sostenía a duras penas, volvió la vista hacia la hilera de árboles que se alzaban detrás de ambos. Lamió la mano de Haplo una vez más y luego emprendió la marcha hacia los troncos, cojeando y casi sin fuerzas. Había malinterpretado el gesto de Haplo e iba a intentar encontrar ayuda. Ayuda para el hombre.
El perro no llegó muy lejos. Renqueante, apenas consiguió dar dos o tres pasos antes de caer. Tras una breve pausa para recobrar fuerzas, volvió a intentarlo.
—¡Basta! —Susurró Haplo—. ¡Déjalo! ¡No merece la pena!
El animal no le entendió. Volvió la cabeza y miró a Haplo como si le dijera: «Ten paciencia. No puedo ir muy rápido pero no te dejaré en la estacada».
La compasión, la lástima y la abnegación no son actitudes que los patryn consideren virtudes, sino defectos propios de razas inferiores que disimulan sus debilidades internas exaltándolas. Haplo no se sintió impresionado. Cruel, desafiante e inflamado de odio, se había abierto paso por el Laberinto luchando a diestro y siniestro, siempre solo. Jamás había pedido ayuda, y jamás la había ofrecido. Y había sobrevivido donde muchos otros habían caído. Hasta aquel momento.
—Eres un cobarde —se dijo a sí mismo con un murmullo—. Ese perro idiota tiene el valor para luchar por la vida, y tú prefieres rendirte. Y algo aún peor: morirás con deudas. Morirás con una deuda en el alma pues, te guste o no, ese perro te ha salvado la vida.
No fueron sentimientos de ternura los que llevaron a Haplo a alargar la mano derecha para asir con ella su zurda inutilizada. Lo que lo impulsó fue el orgullo y la vergüenza propia.
—¡Ven aquí! —ordenó al perro.
Éste, demasiado débil para sostenerse sobre las patas, avanzó a rastras por el suelo, dejando tras él un reguero de sangre sobre la hierba.
Rechinando los dientes, entre jadeos y maldiciones ante el dolor, Haplo apretó el signo cabalístico del revés de la mano contra el flanco desgarrado del can. Sin moverla de este punto, colocó la mano derecha sobre la testuz del animal. El círculo curativo quedó cerrado y Haplo comprobó, con la mirada nublada, cómo se cerraba instantáneamente la herida de su peludo salvador…
—Si se recupera, lo llevaremos al survisor jefe para demostrarle que cuanto le dije era cierto. ¡Les demostraremos, a él y a nuestro pueblo, que los welfos no son dioses! Nuestro pueblo comprenderá entonces que hemos sido utilizados y engañados durante todos estos años.
—Eso, si se recupera —musitó una voz femenina, más suave—. Está malherido de veras, Limbeck. Tiene esa herida profunda en la cabeza y tal vez haya recibido más en otras partes de su cuerpo, aunque el perro no me deja acercarme lo suficiente para comprobarlo. De todos modos, no importa mucho que lo haga pues una herida en la cabeza de tal gravedad conduce casi siempre a la muerte. ¿Recuerdas cuando Hal Martillador tropezó en la pasarela elevada y cayó de cabeza…?
—Ya lo sé, ya lo sé —replicó la otra voz con abatimiento—. ¡Oh, Jarre, no puede morirse ahora! Quiero que lo conozcas todo de su mundo. Es un lugar hermoso, como el que vi en los libros. Con un cielo azul despejado de nubes y un sol brillante y resplandeciente que lo ilumina todo, y unos edificios altos y maravillosos, grandes como la Tumpa-chumpa…
—Limbeck —lo interrumpió la voz severa de la mujer—, no te darías también tú un golpe en la cabeza, ¿verdad?
—No, querida. Yo vi esos libros, de verdad. Igual que vi a los dioses muertos. ¡Ahora he traído una prueba, Jarre! ¿Por qué te niegas a creerme?
—¡Oh, Limbeck, ya no sé qué creer! Antes tenía las cosas muy claras; todo era blanco o negro, con perfiles claros y precisos, y yo sabía exactamente lo que quería para nuestro pueblo: mejores condiciones de vida y una participación igualitaria en los pagos de los welfos. Eso era todo. Mi idea era causar un poco de agitación, presionar al survisor jefe, y éste se vería obligado a ceder, finalmente. Ahora, todo está confuso y borroso. ¡Me estás hablando de una revolución, Limbeck! ¡De echar por tierra todas las creencias que hemos profesado durante siglos! ¿Qué te propones instaurar en su lugar?
—Tenemos la verdad, Jarre.
Haplo sonrió. Llevaba ya una hora despierto y pendiente de lo que oía. Comprendía parte de las palabras y, aunque aquellos seres se llamaban a sí mismos «gegs», advirtió que hablaban un idioma derivado del que en el Mundo Antiguo se había conocido por «lengua de los enanos». Sin embargo, eran muchas las cosas que no entendía. Por ejemplo, ¿qué era aquella Tumpa-chumpa a la que se referían con tan reverente respeto? Para eso lo habían mandado allí, se dijo: para aprender. Para tener los ojos y oídos bien abiertos, la boca cerrada y las manos quietas.
Alargando la mano hacia el suelo, al costado de la cama, Haplo le rascó la cabeza al perro para tranquilizarlo. El viaje a través de la Puerta de la Muerte no había empezado precisamente como lo había previsto. De algún modo, en alguna parte, su amo y protector había cometido graves errores de cálculo. Los signos mágicos estaban mal alineados y Haplo lo había advertido demasiado tarde, cuando poco podía hacer ya para evitar el choque y la consiguiente destrucción de la nave.
La constatación de que se encontraba atrapado en aquel mundo no preocupó excesivamente a Haplo. Ya había estado encerrado en el Laberinto y había conseguido escapar. Tras semejante experiencia, en un mundo normal como aquél sería —como le había dicho su amo— «invencible». De momento, tenía que dedicarse a cumplir su cometido. Cuando hubiera completado lo que había venido a hacer, ya encontraría algún modo de regresar.
—Me ha parecido oír algo.
Jarre entró en la habitación acompañada de la suave luz de un candelabro. Haplo entrecerró los ojos, parpadeando. El perro emitió un gruñido y empezó a incorporarse, pero volvió a tenderse a un gesto imperioso y furtivo de su amo.
—¡Limbeck! —exclamó Jarre.
—¡Ha muerto! —El robusto geg irrumpió en la estancia a toda prisa.
—No, no —replicó ella inclinándose sobre el costado de la cama, señaló con una mano temblorosa la frente de Haplo y añadió—: ¡Mira! ¡La herida está curada! ¡Completamente curada! ¡Ni…, ni siquiera le queda cicatriz! ¡Oh, Limbeck, tal vez estás equivocado, después de todo! ¡Tal vez éste sea de verdad un dios!
—No —respondió Haplo. Incorporándose sobre un codo, miró resueltamente a los sorprendidos gegs—. Yo era un esclavo. —Habló despacio y con voz grave, buscando las palabras en la complicada lengua de los enanos—. Una vez fui lo que sois ahora vosotros, pero mi pueblo triunfó sobre sus dominadores y he venido para ayudaros a hacer lo mismo.