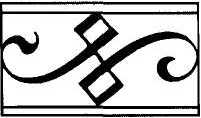
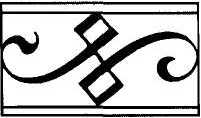
CIUDADELA DE KE'LITH,
REINO MEDIO
—Aquí está el asesino, Magicka —anunció Gareth, señalando al prisionero atado y amordazado.
—¿Te ha dado algún problema? —preguntó un hombre bien formado, de unos cuarenta ciclos de edad, que miraba a Hugh con aire pesaroso, como si le resultara imposible de aceptar que un ser humano pudiera albergar tanta maldad.
—Ninguno que no haya podido resolver, Magicka —respondió el caballero, amilanado ante la presencia del mago de la casa.
El mago asintió y, consciente de hallarse ante un vasto auditorio, se irguió cuanto pudo y cruzó ceremoniosamente las manos sobre su casaca de terciopelo marrón; por su condición de mago de tierra, éste era el color esotérico que le correspondía. En cambio, no lucía el manto de mago real, título que ambicionaba desde antiguo, según los rumores, pero que el difunto Rogar se había negado a concederle por alguna ignorada razón.
Los presentes en el embarrado patio de la fortaleza vieron cómo el prisionero era conducido ante la persona que, en ausencia del amo, era ahora la máxima autoridad del castillo feudal, y se apretaron en torno a él para escucharlo. La luz de las antorchas parpadeaba y oscilaba bajo la fresca brisa nocturna. El dragón del difunto señor feudal captó la tensión y confusión del ambiente y, tomándolos erróneamente por los preparativos para una batalla, emitió un sonoro trompeteo exigiendo que lo dejaran lanzarse sobre el enemigo. El jefe de cuadras le dio unas palmaditas para tranquilizarlo. Muy pronto, la criatura sería enviada a combatir a un enemigo que ni el hombre ni el dragón de larga vida podían evitar al fin.
—Quítale la mordaza —ordenó el mago.
Gareth carraspeó, soltó una tos y dirigió una mirada de soslayo a la Mano. Después, inclinándose hacia el hechicero, murmuró en voz baja:
—No oirás más que una sarta de mentiras. Este asesino dirá cualquier cosa para…
—He dicho que se la quites —lo interrumpió Magicka en un tono imperioso que no dejaba lugar a dudas entre los presentes respecto a quién era ahora el dueño de la ciudadela de Ke'lith.
Gareth obedeció a regañadientes y arrancó la mordaza de la boca de Hugh con tal energía que forzó al prisionero a volver el rostro a un lado y le dejó una fea marca en una de las mejillas.
—Todo hombre, por horrible que haya sido su delito, tiene derecho a confesar su culpabilidad y limpiar así su alma. ¿Cómo te llamas? —preguntó el mago con voz enérgica.
El asesino, con la mirada fija por encima de la cabeza del hechicero, se abstuvo de responder. Gareth contempló al prisionero con aire de reprobación.
—Se lo conoce por Hugh la Mano, Magicka.
—¿Cuál es tu apellido?
Hugh escupió sangre.
—¡Vamos, vamos! —Insistió el hechicero, frunciendo el entrecejo—. Hugh la Mano no puede ser tu verdadero nombre. Tu voz, tus modales… ¡Sin duda, eres un noble! Algún descendiente ilegítimo, seguramente. Sin embargo, tenemos que conocer el nombre de tus antepasados para encomendarles tu despreciable espíritu. ¿No piensas hablar? —El hechicero alargó la mano y, tomando a Hugh por la barbilla, le volvió el rostro hacia la luz de las antorchas—. Tienes una estructura ósea poderosa, una nariz aristocrática y unos ojos extraordinariamente bellos, aunque me parece apreciar un matiz campesino en las profundas arrugas del rostro y en la sensualidad de los labios. En resumen, es indudable que por tus venas corre sangre noble. Lástima que corra tan negra. Vamos, hombre, revela tu verdadera identidad y confiesa el asesinato de Rogar. Tal confesión limpiará tu alma.
En la boca hinchada del prisionero apareció una sonrisa y en sus ojos negros y hundidos brilló una débil llama.
—Donde está mi padre, pronto lo seguirá su hijo —replicó—. Y tú sabes mejor que ninguno de los presentes que yo no he matado a vuestro señor.
Gareth alzó el puño con intención de castigar a la Mano por sus osadas palabras, pero una rápida mirada al rostro del hechicero lo hizo titubear. Magicka abandonó por un instante su expresión ceñuda y su rostro quedó liso como un plato de natillas. No obstante, los perspicaces ojos del capitán de dragones no pasaron por alto la leve agitación que cruzó las facciones del hechicero ante la acusación de Hugh.
—¡Insolente! —respondió el mago fríamente—. Eres muy osado para ser un hombre que se enfrenta a una muerte terrible, pero no tardaremos en oírte pedir clemencia a gritos.
—Será mejor que me hagas callar, y que lo hagas pronto —dijo Hugh, pasando la lengua por sus labios cuarteados y sangrantes—. De lo contrario, el pueblo podría recordar que ahora eres el guardián del nuevo amo, ¿no es cierto, Magicka? Y eso significa que ejercerás el gobierno del feudo hasta que el muchacho cumpla…, ¿cuántos ciclos? ¿Dieciocho? Puede que incluso gobiernes más tiempo, si consigues tejer una buena red en torno a él. Tampoco dudo que serás un gran consuelo para la doliente viuda. ¿Qué manto te pondrás esta noche? ¿La púrpura del mago real? Por cierto…, ¿no te parece extraño que mi daga desapareciera así, como por arte de magia…?
El hechicero levantó los brazos y gritó:
—¡Que el suelo tiemble de furia ante la blasfemia de este hombre!
Y el patio empezó a agitarse y a temblar. Las torres de granito se balancearon. Los presentes lanzaron gritos de pánico, apretujándose unos contra otros. Algunos cayeron de rodillas entre gemidos y, con las manos hundidas en la capa de barro y basura, suplicaron al mago que contuviera su cólera.
Magicka volvió su pronunciada nariz hacia el capitán de la escuadra de dragones. Un puñetazo de Gareth en la rabadilla de Hugh, descargado casi a regañadientes al parecer, hizo que el asesino lanzara un gemido de dolor, acompañado de un jadeo. En cambio, la mirada de la Mano no vaciló ni dio muestras de debilidad, sino que permaneció clavada en el mago, cuyo semblante estaba pálido de furia.
—He sido paciente contigo —dijo Magicka, respirando profundamente—, pero no pienso soportar esta vergüenza. Te pido disculpas, capitán Gareth —añadió a gritos para hacerse oír por encima del retumbar de la tierra en movimiento y del vocerío de la gente—. Tenías razón. Este hombre dirá cualquier cosa, con tal de salvar su vida miserable.
Gareth asintió con un gruñido, pero no dijo nada. Magicka alzó las manos en gesto apaciguador y, poco a poco, el suelo dejó de estremecerse. Los presentes en el patio exhalaron profundos suspiros de alivio y volvieron a ponerse en pie. El capitán dirigió un rápido vistazo a Hugh y topó con la mirada intensa y penetrante de la Mano. Gareth frunció el entrecejo y, con aire lúgubre y pensativo, desvió los ojos hacia el hechicero.
Magicka, que estaba dirigiéndose a la multitud, no advirtió su mirada.
—Lamento mucho, muchísimo, que este hombre deba abandonar esta vida con tales manchas negras en su alma —decía el hechicero en un tono de voz apenado y piadoso—. Sin embargo, así lo ha escogido. Todos los aquí presentes somos testigos de que ha tenido suficientes oportunidades para confesar.
Se escucharon unos respetuosos murmullos de asentimiento.
—Traed el tajo.
Los murmullos cambiaron de tono, haciéndose más sonoros y expectantes. Los espectadores se movieron en busca de una buena panorámica. Dos corpulentos centinelas, los más fuertes que habían podido encontrar, aparecieron por una pequeña puerta que conducía a las mazmorras de la ciudadela. Entre los dos traían un bloque enorme de una piedra que no era la coralita[3],delicada como una labor de encaje y empleada en la construcción de toda la ciudad salvo de la propia fortaleza. Magicka, a quien le correspondía conocer el tipo, la naturaleza y los poderes de todas las rocas, apreció que el bloque era de mármol. La piedra no procedía de la isla ni del continente vecino de Ulyandia, pues en esos lugares no había yacimientos de tal roca. Por lo tanto, aquel mármol tenía que proceder del cercano y más extenso continente de Aristagón, lo cual significaba que había sido extraído de tierras enemigas.
O se trataba de una pieza de mármol muy antigua, importada legítimamente durante uno de los escasos períodos de paz entre los humanos y los elfos del Imperio de Tribus (posibilidad que el hechicero descartaba), o bien Nick el Tres Golpes, el verdugo, la había pasado de contrabando (lo más probable, en opinión de Magicka).
En el fondo, no tenía mucha importancia. Entre los amigos, familiares y seguidores del difunto Rogar había numerosos nacionalistas radicales, pero el mago no creía que ninguno de ellos pusiera objeciones a que un pedazo de escoria como Hugh la Mano fuera decapitado sobre una roca enemiga. Con todo, se trataba de un clan muy obcecado y el hechicero dio gracias de que el mármol estuviera tan cubierto de sangre seca que difícilmente podría nadie reconocer la piedra. Ninguno de los deudos pondría en cuestión su origen.
La roca de mármol medía seis palmos por lado y en uno de ellos tenía tallado un surco casi del tamaño de un cuello humano normal. Los centinelas trasladaron el tajo por el patio, trastabillando debido al peso, y lo colocaron delante de Magicka. El verdugo, Nick el Tres Golpes, apareció por la puerta de las mazmorras y una oleada de expectación agitó a la multitud.
Nick era un verdadero gigante y nadie en Dandrak conocía su verdadera identidad, ni su rostro. Cuando llevaba a cabo una ejecución, vestía una túnica negra y llevaba la cabeza cubierta con una capucha para que, en su vida normal entre la gente, ésta no pudiera reconocerlo y rehuirlo. Por desgracia, la consecuencia de su astuto disfraz era que la gente tendía a sospechar de cualquier hombre que midiera más de dos metros y a evitar su compañía sin hacer discriminaciones.
Sin embargo, cuando se trataba de ajusticiar a alguien, Nick era el verdugo más popular y solicitado de Dandrak. Fuera un chapucero increíble o el hombre con dotes escénicas más brillantes de su época, lo cierto era que el Tres Golpes poseía una gran habilidad para entretener al público. Ninguna de sus víctimas moría enseguida, sino que soportaba entre gritos una terrible agonía mientras el verdugo descargaba un golpe tras otro con una espada tan obtusa como sus entendederas.
Todas las miradas fueron del encapuchado Nick a su maniatado prisionero, el cual —es preciso reconocerlo— había impresionado a la mayoría de los presentes con su frialdad. No obstante, todos los congregados en el patio aquella noche habían admirado y respetado a su difunto señor feudal e iba a constituir un gran placer para ellos ver sufrir una muerte horrible a su asesino. Por ello, la gente advirtió con satisfacción que, a la vista del verdugo y del arma ensangrentada que blandía en la mano, el rostro de Hugh adquiría una expresión tranquila como la de una máscara y que, pese a contenerse y reprimir un escalofrío, se le aceleraba la respiración.
Gareth asió por los brazos a la Mano y, apartándolo del hechicero, condujo al prisionero los contados pasos que lo separaban del tajo.
—Eso que has dicho de Magicka…
Gareth murmuró estas palabras en un susurro pero, notando tal vez la mirada del mago fija en su nuca, dejó la frase inacabada y se contentó con interrogar al asesino con la mirada.
Hugh le devolvió ésta con unos ojos como dos pozos negros en la noche iluminada por las antorchas.
—Vigílalo —respondió.
Gareth asintió. Tenía los ojos ojerosos e inyectados en sangre, y la barba sin afeitar. No había dormido desde la muerte de su señor, hacía dos noches. Se pasó los dedos por los labios orlados de sudor y, a continuación, llevó la mano al cinto. Hugh percibió un destello de fuego reflejándose en una hoja de filo puntiagudo.
—No puedo salvarte —murmuró Gareth—, pues nos harían trizas a ambos, pero puedo poner fin a tu vida con rapidez. Seguramente me costará el cargo de capitán —volvió la cabeza y lanzó una sombría mirada al hechicero— pero, a juzgar por lo que he oído, es probable que ya lo haya perdido. Tienes razón, Hugh. Se lo debo a ella.
Con un nuevo empujón, colocó a la Mano frente al bloque de mármol. Con gesto solemne, el verdugo se despojó de su capa negra (no le gustaba verla salpicada de sangre) y la entregó a un chiquillo que rondaba por allí. Entusiasmado, el niño sacó la lengua a un compañero con menos suerte que también se había acercado con la esperanza de tener tal honor.
Empuñando la espada, Nick lanzó dos o tres golpes de práctica para calentar los músculos y luego, con un gesto de la cabeza, indicó que ya estaba a punto.
Gareth obligó a Hugh a arrodillarse ante el tajo. Después se retiró, pero no mucho, apenas un par de pasos. Sus dedos se cerraron con nerviosismo en torno a la daga oculta en los pliegues de la capa. En su cabeza iba tomando forma la excusa que daría: «Cuando la espada hendía su cuello, Hugh ha gritado que fuiste tú, Magicka, quien mató a mi señor. Lo he oído claramente y, según dicen, las palabras de un moribundo revelan siempre la verdad. Por supuesto, yo sé que ese asesino mentía, pero he tenido miedo de que los campesinos, siempre tan supersticiosos, le prestaran oídos. He creído más conveniente acabar de inmediato con su miserable existencia». Magicka no se lo tragaría; se daría cuenta de la verdad. ¡Ah!, de todos modos, a Gareth no le quedaba ya gran cosa por la que vivir.
El verdugo agarró a Hugh por el cabello con la intención de colocar la cabeza del prisionero sobre el bloque de mármol. Sin embargo, percibiendo tal vez en la multitud cierta inquietud que ni el espectáculo de una inminente ejecución lograba difuminar, Magicka alzó una mano para detener la ceremonia.
—¡Alto! —exclamó.
Con la túnica ondeando en torno a él bajo el impulso del viento fresco que se había levantado, el hechicero dio unos pasos hacia el bloque de mármol.
—¡Hugh la Mano! —proclamó entonces con voz potente y severa—, te ofrezco una última oportunidad. Ahora que estás al borde del reino de la Muerte, dinos: ¿tienes algo que confesar?
Hugh levantó la cabeza. Tal vez el miedo al inminente instante supremo había acabado por doblegarlo.
—Sí, tengo una cosa que confesar.
—Me alegro de ver que nos entendemos —dijo Magicka con voz satisfecha. La sonrisa de triunfo de su rostro fino y atractivo no pasó inadvertida al observador Gareth—. ¿Qué es lo que lamentas en el momento de abandonar esta vida, hijo mío?
En los hinchados labios de la Mano se formó una mueca. Enderezando los hombros, miró a Magicka y proclamó fríamente:
—Lamento no haber matado nunca a uno de tu ralea, hechicero.
Una exclamación de horrorizada complacencia se alzó entre la multitud. Nick el Tres Golpes lanzó una risilla bajo la capucha. Cuanto más se prolongara la ejecución, mejor lo recompensaría el hechicero.
Magicka ensayó una sonrisa de fría piedad.
—Que tu alma se pudra junto a tu cuerpo —declaró.
Tras dirigir a Nick una mirada que era una clara invitación al verdugo para que empezara a divertirse, el mago se retiró de la escena para que la sangre no le manchara la vestimenta.
El verdugo mostró en alto un pañuelo negro y empezó a vendarle los ojos a su víctima.
—¡No! —Rugió la Mano—. ¡Quiero llevarme esa cara conmigo!
—¡Termina de una vez! —gritó el hechicero, echando espumarajos por la boca.
Nick agarró de nuevo el cabello de Hugh, pero éste se desasió con una sacudida. El prisionero colocó voluntariamente la cabeza sobre el mármol teñido de sangre; sus ojos, muy abiertos y acusadores, miraban a Magicka sin parpadear. El verdugo bajó la mano, tomó la corta melena de su víctima y la apartó a un lado. A el Tres Golpes le gustaba tener una buena porción de cuello en la que trabajar.
Nick levantó la espada. Hugh exhaló un suspiro, apretó los dientes y mantuvo los ojos fijos en el mago. Gareth, pendiente de la escena, vio que Magicka vacilaba, tragaba saliva y dirigía rápidas miradas a un lado y a otro, como si buscara una escapatoria.
—¡El horror ante la maldad de este hombre es excesivo! —Exclamó el hechicero—. ¡Date prisa! ¡No puedo soportarlo!
Gareth empuñó la daga. Los músculos del brazo de Nick se hincharon, preparándose para descargar el golpe. Las mujeres se taparon los ojos y miraron a hurtadillas entre los dedos, los hombres estiraron el cuello para ver entre las cabezas de los demás y los niños fueron alzados rápidamente para que pudieran contemplar el espectáculo.
Y, en ese instante, procedente de las puertas de la ciudadela, se escuchó el fragor de unas armas.