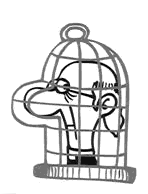
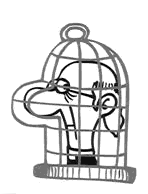
El Gobierno de México se metió en 2010 en un bonito berenjenal de huesos que le puede acarrear más de un disgusto: estudiar los restos de los doce héroes de su independencia enterrados juntos y revueltos en un gran monumento del centro de la capital conocido como El Ángel. Las intenciones son loables, pero los resultados, seguramente, provocarán que se les salten las lágrimas.
Cuando en 1823 se decidió reclutar los restos de todos los héroes, se hizo deprisa y corriendo, con el inconveniente añadido de que la mitad de ellos estaban descabezados, porque los españoles teníamos la fea costumbre de cortar la cabeza y exponerla para público escarmiento tras fusilar a un revolucionario independentista. La decisión de reunir en la catedral Metropolitana de Ciudad de México el mayor número posible de héroes obligó a recolectar cabezas por un lado y cuerpos por otro. Lo que saliera de esta cosecha de restos, no está claro. Como primer ejemplo sirva el cura Hidalgo, el que inició con su arenga desde el púlpito la rebelión contra los españoles.
Miguel Hidalgo, el cura Hidalgo, pagó cara su llamada a la independencia. Se conoció como el Grito de Dolores, porque en esta ciudad fue donde el cura soltó la proclama con la que animó a indios y campesinos a levantarse contra la opresión española. El cura Hidalgo duró vivo un año, hasta que pagó caros sus gritos ante un pelotón de fusilamiento en la ciudad de Chihuahua sólo unos días después de que ejecutaran también a tres de sus colegas revolucionarios, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez.
A los traidores se les condenaba a ser tiroteados por la espalda, para, a continuación, ser decapitados, enterrados los cuerpos y expuestas las cabezas metidas en jaulas. El cura Hidalgo, sin embargo, consiguió convencer a su pelotón de fusilamiento para que le dispararan de frente, aunque no impidió la solemne ceremonia de la degradación: hubo que rasparle las manos y las yemas de los dedos con un cuchillo para quitarle la potestad de consagrar y bendecir; se le despojó del hábito y se le arreó un trasquilón en el pelo para descuajaringarle la tonsura. Y ahora sí, como ya no era cura, se le podía fusilar. Miguel Hidalgo se puso la mano en el corazón y pidió que apuntaran a ella. Lo fusilaron sentado, no se fuera a hacer daño al caer.
El cuerpo de Miguel Hidalgo fue enterrado en el mismo sitio de la ejecución, mientras que el destino de la cabeza fue Guanajuato para ser encerrada en una jaula junto a las tres de sus amigos revolucionarios Allende, Aldama y Jiménez. Pero antes de acabar como jilgueros, las cabezas tuvieron su particular periplo: fueron conservadas en sal para que aguantaran un peregrinaje por Chihuahua, Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara. Se trataba de que todos las vieran para que los potenciales revoltosos supieran lo que les esperaba. Meses después, las cabezas viajeras fueron colgadas, cada una en su jaula, de las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Y allí se tiraron diez años, al fresco.
Fue en 1823 cuando el Congreso decidió reparar las infamias infligidas por los españoles reuniendo a todos los héroes de la independencia en la catedral Metropolitana de Ciudad de México. Se exhumaron los cuerpos de cuello para abajo, se descolgaron las cabezas y, en apariencia juntitos y recompuestos, fueron a dar con sus huesos a la nueva sepultura de honor. A los expertos les consta que hubo bastante improvisación en la recopilación de huesos y cierta precipitación en la identificación. Más claro, ¿al cura Hidalgo le pusieron la cabeza que le correspondía? Probablemente no.
Dos décadas después de la recolección de huesos heroicos y de su ubicación en la catedral, durante el Gobierno del general Antonio López de Santa Anna, aquel excéntrico que organizó un funeral de Estado para su propia pierna difunta —episodio ya relatado en mi anterior libro Polvo eres—, se ordenó la construcción de un monumento para albergar a estos ilustres justo frente a la catedral, en la plaza de la Constitución. Pero el monumento nunca se terminó. A lo máximo que se llegó fue a instalar el zócalo, la base de la columna, y ahí se quedó empantanada la obra. Es fácil deducir por qué la más famosa plaza de México se llama la plaza del Zócalo. No hay nada como llamar a las cosas por su nombre.
Transcurrieron cincuenta años y otro presidente, Porfirio Díaz, emitió nuevas órdenes: construir en otro lugar ese monumento inconcluso. Y otro mandatario posterior, Plutarco Elías Calles, decidió que la obra se rellenara con los héroes muertos. Para atender la demanda presidencial, hubo que sacar los huesos de la catedral Metropolitana para trasladarlos a la plaza donde han permanecido hasta mediados de 2010. Es un monumento que en Ciudad de México conocen como El Ángel. Se supone que albergaba restos de entre doce y dieciséis héroes que no se han movido de su sitio desde 1925, cuando hasta allí los llevaron en solemne procesión.
Y precisamente porque no se han movido, y porque las cosas se hicieron de aquella manera, primero recopilando muertos a lo loco y luego trasladándolos sin comprobar si eran ellos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha ventilado todos esos huesos, les ha quitado el polvo y se ha sumergido de lleno en la identificación para saber si tienen nombre de héroes.
Por un lado hay cabezas y por otro una bonita mezcolanza de huesos. Los cráneos de los cuatro revolucionarios de mayor relumbrón tienen fácil identificación, porque se tuvo la precaución de estamparles a cada uno en plena cocorota su letra correspondiente: la H, a la de Hidalgo; la A, a la de Aldama; la X, a la de Jiménez, y las AE, a la de Allende. El resto de los huesos, tal y como escribió un cronista de 1925, «están colocados en la más admirable y fraternal confusión», que es una bonita manera de decir que allí hay un magnífico desbarajuste.
Y otro asunto: cuando se abrió la urna que acogía la cabeza del cura Hidalgo, debió de aparecer una tarjeta de visita de Plutarco Elías Calles que el propio presidente mexicano depositó. Por si le quería llamar.
Todos los restos heroicos se alineaban antes de que este libro entrara en imprenta en un laboratorio del castillo de Chapultepec, a donde fueron trasladados el último fin de semana de mayo de 2010 en mitad de un sarao con desfiles militares, bandas de música, recorrido oficial y asistencias de las principales autoridades con el presidente de la República, Felipe Calderón, a la cabeza.
La intención oficial es «arrojar más luz sobre la vida, las enfermedades y complexión física, así como las circunstancias en que ocurrieron los decesos». Hombre, las circunstancias ya las sabemos: murieron fusilados por los españoles. Más que las causas de las muertes, lo que quieren saber es cómo fueron exactamente las heridas que les llevaron a morir. Es decir, si recibieron dos o diecisiete tiros. No se han previsto pruebas de ADN, porque esto implicaría buscar descendientes, asegurarse de que lo son y encarecer el proceso. Además, no estaría bien que apareciera algún hijo del cura Hidalgo.
Se trata únicamente de dejar los restos bien limpitos, confirmar el sexo —no les vaya a pasar como a nosotros con Quevedo, que resultó que su supuesta calavera acabó siendo de una señora—, determinar también la edad, la talla y, sobre todo, delimitar a cuántas personas pertenecen esos huesos. Cuando se hayan averiguado todos estos asuntos, los restos quedarán instalados en el palacio Nacional de México, la sede del Ejecutivo, para que todo el que quiera los vea. Ahora bien, hay motivos más que razonables, a decir de los historiadores, que llevan a pensar que la mayoría de los huesos heroicos son más falsos que un peso de madera.
No han faltado voces críticas en México a esta exhumación masiva de héroes. Desde que los huesos han estado en danza a lo largo de dos siglos, varios presidentes han querido quedar asociados a estos ilustres de la independencia, por eso se airean los restos en medio de desfiles y homenajes. Porque, si el interés fuera sólo científico, bastaría con exhumarlos, llevarlos discretamente al laboratorio, estudiarlos y comunicar las conclusiones. Cuando se emplea tanta organización, tanta pompa y tanto dinero en una simple exhumación, se nota que detrás hay intereses políticos y mediáticos.
Visto la que montaron con la exhumación, no habrá que perderse la que montarán —si no la han montado ya cuando este libro salga a la calle— cuando vuelvan a enterrar los huesos. El festejo va a ser —o ha sido—, seguro, de traca.