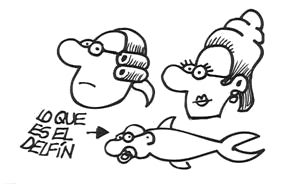
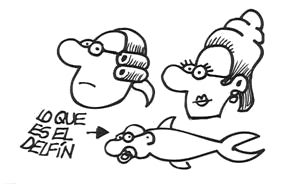
Conocidas ya las circunstancias que afectaron a las tumbas reales de Saint-Denis, resulta paradójico que, por esos caprichos del destino, entre los escasísimos restos de reyes que aún conserva Francia estén los de Luis XVI y María Antonieta, precisamente los que tenían todas las papeletas para haberse perdido por haber sido ejecutados en plena Revolución Francesa. Mientras la turba asaltaba las tumbas reales de Saint-Denis, Luis XVI y María Antonieta se salvaban por haber permanecido alejados de recinto tan sagrado y exclusivo.
Cuando el rey fue decapitado, sus restos los trasladó el propio verdugo hasta el cementerio de la Madeleine. Se sabe que introdujeron el cuerpo en un ataúd muy cutre, con las manos todavía atadas y con la cabeza entre las piernas. Que ya puestos, y aunque sólo fuera por estética, podrían habérsela colocado a continuación de los hombros. El rey fue a dar a una fosa, no común pero sí anónima, en la que esperó a que llegara su mujer. María Antonieta fue decapitada nueves meses después, y se decidió que acabara enterrada en la misma tumba que su marido. Allí quedó la pareja, en el anonimato, pero más o menos localizada.
Y mientras los revolucionarios acababan con sus últimos representantes reales vivos, los muertos fueron desahuciados de sus sepulcros. Cuando en el siglo XIX, tras la etapa del loco Napoleón, Luis XVIII intentó recuperar los huesos de sus antepasados para devolverlos a la basílica, resultó que los mejor localizados eran los de su hermano Luis XVI y su cuñada María Antonieta, ciertamente deteriorados, porque también fueron sepultados en cal, pero, al menos, por poco que quedara, identificados. La pareja descabezada fue trasladada a Saint-Denis para ocupar el sitio que se le negó en 1793.
Aún queda huella en París de la tumba original de María Antonieta y Luis XVI. Se la conoce como la Chapelle Expiatoire (capilla expiatoria) y es una preciosa construcción de estilo grecorromano edificada en lo que fue el antiguo cementerio de la Madeleine. Pero no es el único rastro que dejó el rey más allá de su tumba. En el año 2010 pareció confirmarse que aún pulula sangre de Luis XVI empapando un pañuelo que se conserva dentro de una calabaza que hacía las veces de relicario. Ésa era la costumbre durante algunos siglos, empapar pañuelos en la sangre de personajes principales que habían muerto de mala manera (con el emperador Maximiliano I de México también se cumplió el rito tras ser fusilado por Benito Juárez) para guardarla como reliquia y, si se terciaba, comerciar con ella.
Cuando guillotinaron a Luis XVI, muchos morbosos se acercaron a mojar los pañuelos sabiendo que probablemente guardaban un jugoso recuerdo del último rey de Francia. Ni se sabe dónde fue a parar la mayoría de aquellas reliquias sanguinolentas, pero una familia italiana quiso saber en 2010 si la calabaza que conservaba tras varias generaciones y en la que está inscrito quién recogió la sangre y cuándo se decoró el recipiente, guarda de verdad el vestigio real. El Instituto Biológico Evolutivo de Barcelona recibió el encargo de analizarlo, y ha llegado a alguna conclusión interesante, pero ni mucho menos definitiva, porque para saber si la sangre es del rey habría que compararla con algún resto del propio rey o de algún familiar cercano. Por ejemplo, el corazón de su hijo, el «pequeño Capeto», el frustrado Luis XVII.
El 8 de junio de 2004, en la basílica de Saint-Denis, fue enterrado con honores de Estado un corazón. El órgano, bastante escuchimizado si se admite este adjetivo vital, llevaba dando tumbos de siglo en siglo desde 1795. Perteneció a quien, por derecho, debería haber reinado con el nombre de Luis XVII.
El corazón del príncipe Louis-Charles Capet ocupó por fin su lugar en el panteón donde descansan —es un decir— muchos de los monarcas que le precedieron, pero la mejor noticia fue que aquella víscera muscular hueca, que diría un especialista, pudo dar nombre a un chaval de 10 años que perdió su identidad hace dos siglos.
La historia tiene miga, pero miga tierna. El 8 de junio de 1795 murió en una celda de la prisión del Temple, en París, un crío de apenas 10 años. El chaval estuvo tres encerrado, y acabó muriendo de tuberculosis. El doctor Pelletan, uno de los cuatro médicos que realizaron la autopsia, robó el corazón del muchacho y lo conservó en un frasco con alcohol etílico escondido en su biblioteca. El frasco, con el corazón ya momificado porque el líquido se había evaporado, pasó después al Arzobispado de París, que acabó saqueado en 1830. El órgano fue rescatado de entre los escombros y pasó de mano en mano hasta que le fue entregado a Carlos de Borbón, duque de Madrid y pretendiente al trono de Francia.
El periplo del músculo cardiaco no finalizó aquí. Continuó formando parte de una y otra herencia, hasta que llegó el momento en que ya nadie estaba seguro de si en verdad había llegado a pertenecer a Luis XVII. Pero ahí estaba el impertinente y eficaz ácido desoxirribonucleico (ADN) para dar nombre al propietario del corazón.
Efectivamente, el niño que murió en aquella celda era el delfín de Francia y habría sido el futuro Luis XVII. Fue encarcelado junto a sus padres y les sobrevivió dos años, solito y en condiciones extremadamente duras.
Algunos monárquicos han pretendido a lo largo de la Historia convencer al mundo de que el delfín no murió, que había tenido descendencia y que aún hoy existía un legítimo heredero al inexistente trono francés. Pero el ADN dictó sentencia y dio al traste con sus pretensiones.
Dos laboratorios independientes analizaron una muestra del corazón momificado y compararon los resultados con pelo de su madre, María Antonieta, y de dos hermanas de la reina. En una identificación facilita mucho las cosas el ADN mitocondrial, que es el que transmiten sólo las madres a cada uno de sus hijos e hijas y que se mantiene inalterable durante cientos, incluso miles de años.
De aquel chaval de 10 años sólo quedó un corazón, que conmovió a la Francia republicana. No se le escatimaron honores, porque lo cortés no quita lo valiente.