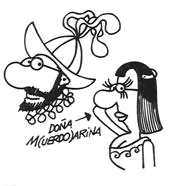
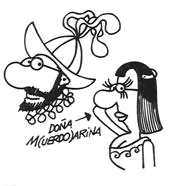
Lo de Hernán Cortés es de traca. Casi se ha perdido la cuenta de sus ajetreos, y todo por morirse donde no debía y por pedir que lo enterraran en un lugar que aún no existía. Total, nueve entierros, dos en España y siete en México.
La prudencia aconseja no aventurar lo que a estas alturas pueda contener la actual tumba de Cortés, porque, dada esa arraigada costumbre humana que consiste en despistar o birlar algún huesecillo cada vez que se desentierra o se vuelve a sepultar a un ilustre, la pifia estaría asegurada. Y lo curioso es que Hernán Cortés fue de los poquísimos conquistadores que murieron en España. La mayoría de los célebres palmó en accidente laboral allende los mares, y para uno que se murió en su país —Colón también pasó por este trance—, va y pide que lo devuelvan a América. Y es que la cogió llorona con Nueva España. Como cabezón era un rato —Moctezuma tenía un par de datos sobre ello—, acabó consiguiéndolo.
Hernán Cortés, extremeño de Medellín (Badajoz), tenía 63 años cuando andaba por Sevilla con intenciones de volver a Nueva España, actual México, para que allí le pillara la muerte. Pero no le dio tiempo, porque llegó antes. Dicen las crónicas que ya llevaba tiempo que «iba malo de flujo de vientre e indigestión», y en Sevilla empeoró la diarrea. Murió en Castilleja de la Cuesta el 2 de diciembre de 1547.
El siguiente paso era, evidentemente, enterrarlo, y, a ser posible, donde él quisiera. Tiraron de testamento y en él se especificaba que, de momento, lo sepultaran allá donde muriera, aunque no debían de pasar más de diez años sin que lo trasladaran a un monasterio que el propio Cortés había encargado construir con su propia financiación en Coyoacán, un lugar ahora engullido por Ciudad de México.
El primer enterramiento, pues, quedó perfectamente documentado en el monasterio de San Isidoro del Campo, en un mausoleo que le prestó el duque de Medina Sidonia y en el que, según recoge el historiador mexicano Xabier López Medellín, se inscribió el siguiente epitafio por indicación de Martín Cortés, segundo marqués del Valle e hijo del conquistador.
Padre cuya suerte impropiamente
aqueste bajó inundo poseía
valor que nuestra edad enriquecía,
descansa aboca en paz, eternamente.
¿En paz? ¿Eternamente? ¿Es que el hijo no sabía que su padre tenía otras disposiciones sobre la ubicación de su última morada?
El entierro en San Isidoro del Campo fue muy solemne… unos funerales muy cucos y muy de la talla conquistadora de Cortés. Acudieron al sepelio los hijos reconocidos y la viuda oficial; los otros que tenía al retortero no pudieron ir —no debían—, ni tampoco las amantes, porque entonces iban a ser muchas las damnificadas por un solo muerto.
Pasados sólo tres años desde el entierro de Cortés, el duque de Medina Sidonia se arrepintió del préstamo argumentando que necesitaba la tumba para difuntos más cercanos, así que se organizó el traslado de los restos del conquistador a otra sepultura del mismo monasterio. Segunda tumba.
La tercera llegó doce años después —quince tras su muerte—, cuando alguien reparó en que las últimas voluntades del conquistador pedían que no pasara más de una década sin que enviaran sus restos a Nueva España. Pues vale… debió de contestar otro alguien, pero es que el monasterio que ordenó construir Cortés en Coyoacán para que le sirviera de enterramiento no está ni empezado. La decisión, sin embargo, fue facturar los huesos con la intención de que se apañaran como pudieran en Nuevo México. Hernán Cortés volvió a surcar el Atlántico, esta vez con los pies por delante, y hubo que buscarle un tercer enterramiento provisional.
Nunca se puso la primera piedra del monasterio financiado por Cortés, y el dinero destinado a su construcción fue a parar a otros fines. Un vulgar desvío de capitales. La tercera sepultura hubo que improvisarla en la iglesia de San Francisco de Texcoco, un lugar adecuado, puesto que ya estaba enterrada allí la madre del extremeño, Catalina Pizarro. Madre no hay más que una («… y me tuvo que tocar a mí», que cantaría Riki López), luego Hernán Cortés no encontraría mejor ni más acogedor reposo que junto a la suya; de este descanso disfrutó durante poco más de seis décadas, hasta 1629, momento en el que se produjo un nuevo traslado a otro convento franciscano de la capital de México.
Pero antes de proceder a este cuarto entierro, los huesos del conquistador que hizo la puñeta a los aztecas estuvieron expuestos nueve días para que le rindieran honores de hueso presente. Lo sepultaron después durante otro rato tras el Sagrario de la iglesia. Los muertos, al igual que los vivos, temen el momento fatídico de las obras, y los restos de Cortés incordiaban para acometer la remodelación. Vuelta a mover al extremeño para ubicarlo esta vez detrás del retablo mayor. Quinta tumba, para llegar de inmediato a la sexta.
Alguien sugirió que allí mismo, en Ciudad de México, a sólo tres calles de la actual plaza del Zócalo, estaba la iglesia del Hospital de Jesús, fundado por el propio Hernán Cortés, y pareció oportuno enviarlo entre sus muros. A estas alturas, el aventurero ya no sabía dónde tenía la mano derecha y dónde el fémur izquierdo. Vuelta a enterrarlo por sexta vez y repetición de honras fúnebres, ahora más sonadas que las anteriores. México engalanado, todas las campanas de la ciudad sonando, inauguración de un sepulcro especial con busto incluido… Entierro a lo grande y al que siguió otra etapa de reposo, pero sin relajarnos mucho, porque en México empezaron a ponerse las cosas calentitas con los españoles y alguien dijo: «¡A por Cortés!». A este hombre, cuando no lo movían por culpa de los amigos, era por culpa de los enemigos. El caso era moverlo.
Y menos mal, porque, si no lo llegan a sacar de la tumba, todavía lo estábamos buscando. México, en aquel 1823, estaba en pleno proceso independentista, y Cortés no es que les cayera especialmente simpático. Se desmontó el sepulcro a toda prisa, se quitó el busto, la lápida… como si allí no hubiera pasado nada. Fue el duque de Terranova, descendiente de Cortés, el que salió por pies camino de Palermo (Italia), con todos los avíos de la tumba. ¿Qué pensó todo el mundo? Que también habían sacado de México los huesos de Cortés. Pero no. Cortés había sufrido su séptimo entierro a escondidas: bajo la tarima del altar, donde se mantuvo agazapado y calladito hasta que se calmaran los ánimos, y esperando que llegara su octavo entierro, porque ya le había cogido gustillo.
En 1836, trece años después, sufrió su octavo ajetreo. Lo exhumaron con mucho disimulo del suelo, abrieron un nicho pequeñito a la izquierda del altar, lo taparon, y otra vez dejaron escondido a Cortés. Puede que alguien preguntara: «Oigan… eso que han dado ahí de yeso… ¿qué es?». «Nada… un desconchón que había y lo hemos arreglado». Hernán Cortés quedó de nuevo lapidado.
Son simpáticas las crónicas que contaron todo este periplo y que usaban eufemismos del tipo «aquí reposó» o «aquí descansó». ¡Pero qué descanso ni qué reposo ni qué niño muerto! ¡Si le habían movido de tumba ocho veces! Al menos ésta fue la ocasión en que más tiempo estuvo quieto, porque, como nadie sabía dónde lo habían puesto, se olvidaron de él.
Cortés fue redescubierto en pleno siglo XX, cuando unos investigadores hallaron un documento en el que se indicaba que el extremeño estaba emparedado en un muro de la iglesia del Hospital de Jesús. Entonces fue cuando Hernán Cortés debió de vociferar: «¡No! ¡Otra vez no! ¡Que me tenéis los huesos molidos!». El 28 de noviembre de 1946 el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México se hizo custodio de los huesos para comprobar si eran del extremeño. Los análisis dijeron que sí, que era él, y llegó el noveno y último entierro en el mismo nicho de donde lo habían sacado, pero esta vez con una lápida identificativa. Allí lleva quieto más de sesenta años, aunque, para no perder el ritmo, en diez o veinte toca moverlo.
Cuánto ha debido envidiar Hernán Cortés la tranquilidad de la que disfruta su caballo en la tumba.
Cortés nunca quiso separarse de su montura, porque el caballo Cordobés fue el que con su galopada salvó al conquistador en la famosa Noche Triste, cuando tuvo que salir huyendo de tropecientos mil aztecas enfurecidos. Cordobés se jubiló en Castilleja de la Cuesta, allí murió, allí lo enterraron y allí sigue. Bajo una piedra grabada con su nombre en el antiguo palacio de Hernán Cortés (hoy colegio). Ha gozado, sin ninguna duda, de mucha más tranquilidad que su jinete.