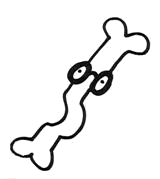
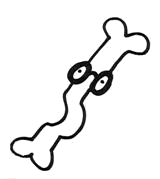
En Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, están muy orgullosos de contar con don Francisco de Quevedo entre sus vecinos más ilustres. No nació allí, porque Quevedo era madrileño, pero, como murió en Villanueva, al escritor le ocurrió como a los santos, que acaban siendo de donde mueren, no de donde nacen.
Darse una vuelta por Villanueva de los Infantes con la intención de visitar la tumba de Quevedo obliga a dos destinos. Uno, la sepultura original en la parroquia de San Andrés, y dos, la apócrifa en la ermita del Cristo de Jamila. Verán las lápidas, pero los huesos son otra historia, porque en la primera sólo hay unos supuestos huesos y en la segunda, los restos de una chica muy mona.
El escritor Francisco de Quevedo murió en su celda del convento de Santo Domingo el 8 de septiembre. Pese a que dejó claro dónde quería ser enterrado primero y a dónde debía ser trasladado después, ni caso. Quevedo se ajustó perfectamente a las artes del bien morir: eligió su sepultura, hizo su testamento, dejó señaladas las misas… todo, pero ahí estaban los vivos para fastidiarle los planes. El poeta no pudo ser más claro en sus últimas voluntades: dispuso que se le dedicaran 800 misas: 200 en la iglesia de San Andrés y las otras 600, divididas a partes iguales, en los conventos de frailes de Santo Domingo, San Francisco y de la Santísima Trinidad. Y también dejó especificado lo siguiente: «Mando que mi cuerpo sea sepultado por vía de depósito en la capilla mayor de la iglesia del convento de Santo Domingo de esta villa, en la sepultura en la que está depositada doña Petronila de Velasco, viuda de don Gerónimo de Medinilla, para que de allí se lleve mi cuerpo a la iglesia de Santo Domingo el Real, de Madrid, a la sepultura donde está enterrada mi hermana». Bueno, pues esto acabó en «di tú lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana». Ni le enterraron con doña Petronila ni le llevaron luego con su hermana Margarita.
Pasó el tiempo y el párroco de San Andrés no soltaba los huesos de Quevedo ni a la de tres. Los dominicos madrileños reclamando al escritor, y el párroco, que ni hablar. Para añadir más desgracias, cuentan que, poco después del entierro, la tumba fue profanada para quitarle las espuelas doradas con las que fue sepultado. La voz popular dice que se las quitó un rejoneador que luego murió corneado por un toro en justo castigo. Por chorizo.
Llegamos al siglo XIX, y una orden gubernamental obligó al traslado de los restos de Quevedo a Madrid para engrosar el famoso Panteón Nacional de Hombres Ilustres, aquél que nunca cuajó. Madrid se llevó a Quevedo… o no, porque los huesos que se enviaron no parece que fueran del escritor. Y aquí empieza el lío.
Habían pasado casi doscientos años desde el entierro de don Francisco y, la verdad, los distintos responsables de San Andrés no habían sido excesivamente escrupulosos con el enterramiento del escritor. Resultó que Quevedo había sido inhumado en una capilla lateral del templo propiedad de una familia noble, los Bustos, pero la cripta, con el tiempo, pasó a propiedad de la parroquia y a la misma capilla fueron a dar los huesos de varios que pasaban por allí. Con posterioridad realizaron unas mondas y los esqueletos fueron trasladados a otra cripta de la misma iglesia de San Andrés, la de Santo Tomás de Villanueva, donde se acoplaron los esqueletos en diez tumbas. Es decir, que cuando Madrid reclamó al escritor el desbarajuste de osamentas era considerable, así que se recompuso un esqueleto que quedara mono y se envió a la capital. Lo que empaquetaron con destino al Panteón no se parecía nada a Quevedo.
Y no se parecía porque el cráneo se asemejaba sospechosamente al de una mujer joven, mona y con todos los dientes puestos, cuando Quevedo se fue al otro mundo totalmente desdentado.
El Panteón no prosperó, y Villanueva de los Infantes reclamó al autor. Valiente tontería… total, si lo que enviaron no era Quevedo, ¿para qué lo reclamaron de vuelta? En 1920 aquellos huesos de vaya usted a saber quién volvieron al pueblo y se trasladaron en una solemne procesión a la ermita del Cristo de Jamila, una coqueta capilla ubicada ahora en el paseo de la Constitución. Los restos quedaron sepultados en el altar bajo una lápida de mármol blanco, pero como Villanueva sospechaba lo que había mandado a Madrid, también barruntaba lo que Madrid le había devuelto, así que tuvieron la prudencia de identificar la sepultura de Francisco de Quevedo como «apócrifa», es decir, sin confirmar.
Conclusión: Quevedo nunca salió de Villanueva de los Infantes.
Y si de allí no había salido, había que intentar encontrarlo. Así se decidió en 2006, cuando el Ayuntamiento de Villanueva firmó un acuerdo con un equipo de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid para confirmar o desmentir si allí se conservan los ilustres huesos. Comenzó la «operación Quevedo».
Un año después hubo noticias óseas: se habían identificado diez huesecillos del escritor. Los investigadores que llevaron a cabo el estudio creen haber hallado entre un batiburrillo de restos de difuntos de hace casi cuatrocientos años los de Quevedo, y así lo concluyeron tras una exhaustiva y paciente selección de huesos. Tuvieron que buscar, más que una aguja en un pajar, un fémur determinado mezclado con 167 osamentas entre las que estaba camuflado el escritor. Hagamos un cálculo: 167 muertos a 206 huesos cada uno, hacen un total de 34.402 huesos. Y entre ellos, se supone, estaban los de Quevedo.
Lo que primero hicieron los expertos fue descartar los huesos que pertenecieron a mujeres; después, apartar los de quienes hubieran muerto antes de los 65 años, porque Quevedo se largó con esa edad; y por último, y entre todos los restos seleccionados, se emplearon en localizar alguno que dijera que era del escritor. Un fémur fue la clave, porque Quevedo renqueaba de una pierna, era cojo.
José Antonio Sánchez, director de la investigación que llevó a cabo la Universidad Complutense, indicó que la curvatura del hueso del muslo derecho demuestra que el dueño de ese fémur era cojo, y que el otro hueso parejo, el fémur izquierdo, se ha podido atribuir a Quevedo porque también tenía un defecto como consecuencia de la cojera. La patología de un hueso provoca anomalías en los demás.
La investigación confirmó igualmente como propiedad de Quevedo seis vértebras, una clavícula y un húmero. Había dos cráneos que pudieron pertenecerle, pero, ante la duda, decidieron descartar los dos. Quevedo era listo, pero con una cabeza se apañaba.
Cabe preguntarse, sin embargo, si, en mitad del caos de huesos donde se localizaron los diez de Quevedo, cabría la posibilidad de que hubieran enterrado a otro cojo de 65 años. Alegrémonos por el cojo anónimo. Al fin y al cabo, terminará disfrutando de una tumba de honor en Villanueva de los Infantes.
Quienes no han quedado muy convencidos con la investigación son los descendientes de Quevedo. Dicen que, bueno, si los expertos dicen que han encontrado al abuelo Francisco, será verdad, pero no acaban de creerlo. A estas alturas de curso, todo lo que no lleve la firma del ADN lleva implícito el derecho a la duda. Diario de León recogió las declaraciones de una descendiente de Francisco de Quevedo, Margarita Moráis, en las que mostraba su extrañeza respecto a que nadie le hubiera planteado una comparativa de ADN.
Es cierto que Quevedo no dejó descendencia directa, pero tenía primos y tíos. Para algo tiene que servir la familia. Y precisamente en León están los descendientes de la tía de Quevedo, la hermana de su padre, y se podría haber intentado. El proceso habría sido más largo, más costoso y, seguramente, nada concluyente. Quizás por ello no llegó a intentarse. Aunque también es posible que haya bastante temor a profundizar un poco más en la investigación. ¿Y si sale que no es él por hurgar más de la cuenta? Pues tampoco pasaría nada. Hemos pasado casi cuatro siglos sin saber dónde paraban los huesos de Quevedo, o sea que no nos iba a quitar el sueño a estas alturas descubrir que siguen igual de perdidos.
Sirva para rematar esta historia póstuma sobre las cenizas, perdidas o no, del gran maestro Quevedo los últimos versos con los que concluyó su poema «Amor constante más allá de la muerte»:
Serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.
Y cabreado. Porque no lo enterraron donde él pidió.