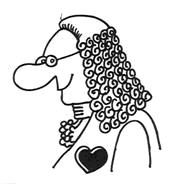
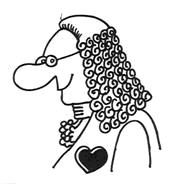
Pregúntenle a un francés dónde está la tumba del revoltoso Voltaire, ese filósofo e historiador que cae cada dos por tres en los exámenes de bachillerato. Todos le dirán, porque todos lo saben, que en el Panteón de Hombres Ilustres de París. Pero pueden insistir y preguntarle a continuación qué hay dentro de esa tumba. Si el francés le responde que los huesos de Voltaire, ahí le han pillado. Replíquenle que nanái. Que si dentro de su magnífica tumba hay una costilla del filósofo, ya se pueden dar con un canto en los dientes.
Los huesos de este hombre han pasado por tantos avatares que lo que queda de él es lo más parecido a casi nada. Porque Voltaire le dio tanta caña a la Iglesia, que la Iglesia le hizo pagar caros sus gritos. Voltaire, símbolo de las Luces y martillo de la intolerancia, fue precisamente víctima del fundamentalismo católico. Cuando murió, la Iglesia dijo: «Pues ahora no te entierro… ea».
Después de un largo exilio, Voltaire pudo regresar a su amado París, pero sólo a morir. Su postura anticlerical le valió que el clero le negara una sepultura en sagrado, aunque lo que ocurrió es que no supieron entenderle. Demasiado intelectual para ellos. Porque Voltaire creía en Dios; en lo que no creía era en el oscurantismo eclesiástico, en la manipulación de la gente con la religión y en la intolerancia para quienes pensaban de otra manera. De hecho, cuando murió, Voltaire dijo: «A Dios encomiendo mi espíritu», y se agarró al cuello del cura que fue a darle la extremaunción.
Fuera como fuese, el destino de Voltaire era la fosa común, porque ésa fue la orden del arzobispo de París. Menos mal que un sobrino del filósofo, el abad Mignot, superior en la abadía de Selliéres, recogió el cuerpo de su tío y lo enterró a escondidas. Si no llega a ser porque tenía enchufe con este pariente, Voltaire habría acabado en la escombrera.
Poco podía sospechar el filósofo que las ideas que tanto había proclamado llegarían con la Revolución Francesa, una década después de su muerte, y que entre otras consecuencias ocasionarían la nacionalización de los bienes del clero francés. La abadía donde estaba enterrado salió a la venta y los admiradores del filósofo temieron que sus huesos se perdieran.
Se decidió entonces el traslado de los huesos al recién creado Panteón de Hombres Ilustres de París, antigua iglesia de Santa Genoveva, en mitad de una ceremonia grandiosa que duró dos días. Los revolucionarios lo montaron a lo grande. Primero llevaron el féretro a las ruinas de la Bastilla y allí lo colocaron sobre un catafalco realizado con piedras de la fortaleza. Y al día siguiente, en una carroza de nueve metros, de lo más floreada y tirada por doce caballos, lo pasearon por todo París seguido y precedido de un cortejo interminable. Al anochecer del 10 de julio de 1791, Voltaire, después de ocho horas dando vueltas por la ciudad, ingresó solemnemente en el Panteón de Hombres Ilustres. Mareado perdido, pero ingresó.
Pasó el tiempo y los principios de la Revolución Francesa cayeron en desgracia. Un grupo de exaltados la tomó con el filósofo, la tumba fue profanada y los huesos acabaron por los suelos. No se sabe qué se pudo recuperar, pero parece que no fue mucho, por no decir casi nada. Eso no quita que el visitante del Panteón de París, nada más bajar a la cripta, a mano izquierda, pueda contemplar un magnífico sarcófago en el que dice: «Aux manes de Voltaire» (A los manes de Voltaire). Manes significa sombras o almas de los muertos, y eso debe ser lo que queda de él, su sombra ilustrada. De su alma se desconoce el paradero… pero no así de su corazón.
Durante la autopsia al pensador, su corazón fue extraído por orden del marqués de Villette, admirador y amigo del difunto, y depositado en un recipiente de metal dorado con sus correspondientes líquidos conservantes. El marqués guardó en su residencia el órgano de Voltaire, e incluso inscribió una leyenda en la estancia: «Su espíritu está en todas partes y su corazón está aquí».
Este fetichismo fue lo que salvó el corazón de Voltaire, porque gracias a ello pudo ser luego trasladado a la Biblioteca Nacional de París, donde ahora descansa dentro de una gran estatua de yeso, Voltaire assis (Voltaire sentado), réplica de la que creó en terracota Jean-Antoine Houdon, máxima figura del neoclasicismo francés, en 1781. La original se exhibe en el Museo Fabre, en Montpellier.
Y eso es lo que queda de Voltaire, su corazón, aunque es fácil suponer que tan arrugado como una almendra garrapiñada. Si su sarcófago del Panteón alberga un meñique, ya es mucho.