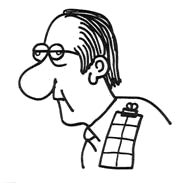
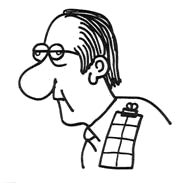
Fue el escritor argentino Jorge Luis Borges el que dijo que los peronistas no son ni malos ni buenos, sólo son incorregibles. Y el tiempo no parece haberles cambiado.
A principios de 2009 una diputada peronista llamada María Beatriz Lenz, con el apoyo de su Partido Justicialista, lanzó al aire una sugerencia con trazas de convertirla en decreto ley para sacar los huesos del escritor de su tumba de Ginebra (Suiza) y llevarlos por las bravas a Buenos Aires para enterrarlos en el cementerio de La Recoleta. Y tenía prisa, porque pretendía que los restos estuvieran de vuelta el 24 de agosto de ese año, cuando se cumplían los ciento diez años del natalicio del escritor.
Por supuesto, la política se aseguró los titulares, porque disparó antes de preguntar: proyectaba que el Congreso Nacional argentino aprobara una ley que permitiera, sin más conformidad que la suya propia, exhumar a Borges y llevarlo a Buenos Aires.
La viuda del escritor, María Kodama, quedó entre perpleja y espeluznada, porque nadie le había hecho la pregunta mágica de: «¿Y a usted qué le parece el plan?». Su respuesta fue, más o menos: «¿Estáis tontos o qué?».
La insensata iniciativa pilló a todos por sorpresa y la prensa argentina acabó inmersa en un ciclón de reacciones a favor y en contra de la intentona. Primero, porque, hasta ese momento, los peronistas, a quienes les gusta estar con los muertos de la ceca a la tueca, sólo montaban números a cuenta de Evita y Juan Domingo Perón, pero se conoce que les embargaba el aburrimiento y buscaron otro difunto al que zarandear. La diputada puso sus ojos en Borges, que fue a morirse en Ginebra y en cuyo cementerio de Plainpalais descansa desde 1986.
Este cementerio es un lugar muy especial. Tan exclusivo que no se entra ni pagando. Allí está enterrado Calvino, que, como su propio nombre indica, es el causante de la reforma calvinista, y es un recinto en el que no ingresa cualquier muerto. Hay que ser, como poco, noble, y como mucho, un personaje de prestigio para la ciudad de Ginebra. Jorge Luis Borges fue considerado como tal y por ello fue aceptado como muerto ilustre en el cementerio de Plainpalais.
Allí reposa en la tumba 735, anunciando su presencia con una lápida rugosa y repleta de enigmáticas inscripciones que a más de uno ha traído loco. En el anverso de la lápida se lee un epitafio escrito en inglés antiguo que dice, exactamente: «Y que no temieran». La frase está extraída de un poema épico del siglo X que describe la batalla de vikingos contra sajones en Essex (Inglaterra). Pero si se rodea la lápida, resulta aún más enigmático lo que se lee en el reverso: «Él tomó su espada, Gram, y colocó el metal desnudo entre los dos. De Ulrica a Javier Otálora». Ulrica es María Kodama; Javier Otálora, el propio Borges, y los versos están extraídos de un relato noruego del siglo XIII. El análisis de este epitafio es tan extenso y complicado que mejor remitir al jugoso ensayo de ese gran cerebro literario que es Juan Jacinto Muñoz Rengel, «El último artificio de Borges», recogido en el libro Ensayos Borgesianos, editado en el año 2000 por la Asociación Borgesiana de Buenos Aires.
Las intenciones de la diputada peronista rozaban el absurdo, porque a nadie se le ocurre plantear la elaboración de una ley para exhumar por las buenas los restos de una persona cuando su viuda está viva y tiene plenos derechos sobre su marido. Es como dar un golpe de Estado a una tumba. La peronista argumentaba su propuesta diciendo que Borges había pedido ser enterrado en Buenos Aires, aunque María Kodama replicó, con la verdad en la mano, que Borges al final prefirió Ginebra.
Es cierto que en varias ocasiones el escritor manifestó su gusto por el cementerio de La Recoleta porque allí estaban enterrados sus padres. De hecho, existe un documental en el que se le ve entrando y saliendo del panteón familiar. Y cierto también que paseaba entre tumbas con su colega Adolfo Bioy Casares mientras fantaseaban los dos con qué personajes de los allí enterrados trabarían amistad una vez muertos. Pero no es menos cierto que aquellas manifestaciones las realizó en los años sesenta y que Borges, después, cambió de opinión y decidió irse a vivir y a morir en Suiza. Vayamos a la hemeroteca.
El propio Borges envió a la agencia Efe una carta el 6 de mayo de 1986, un mes antes de su muerte, en la que explicaba que, como hombre libre que era, había decidido quedarse para siempre en Ginebra, porque esa ciudad representaba los años más felices de su vida. Estaba cansado del asedio de los periodistas, de las llamadas, de las preguntas y de que le pararan constantemente por la calle: «En Ginebra me siento misteriosamente feliz —escribió en su carta a Efe—, me parece extraño que alguien no comprenda y respete mi decisión de ser un hombre invisible».
Esta decisión provocó reacciones inmediatas en Argentina. Estaba claro que Borges se había largado para siempre, lo cual quedó confirmado en una entrevista que concedió a una radio porteña: «No pienso regresar nunca más a la Argentina. Buenos Aires ya no es la misma ciudad en la que yo he vivido siempre, en la que había una pasión que ahora ha desaparecido. Mi ciudad ya no existe. No conserva nada de lo que me hizo quererla. Aunque sigo profesando un gran amor por Buenos Aires, a pesar de Buenos Aires».
A la decisión borgiana había que añadir un dato: el escritor no se llevaba con los peronistas, sobre todo desde que Perón lo separó de su cargo como director de la Biblioteca Nacional en 1946 y le nombró inspector de gallinas y conejos en los mercados de Buenos Aires. A qué venía entonces el empeño en llevarle de vuelta si Borges no quería a los peronistas y ellos tampoco lo querían a él…
La pretensión peronista cayó en pocos días por su propio peso. A los muertos no se les repatría a la fuerza ni por decreto ley. No cabía en cabeza sensata que un gobierno pretendiera exhumar al marido de María Kodama sin contar ni con ella ni con las leyes suizas ni con los gestores del cementerio ginebrino. Por mucho que Argentina promulgara, no una, sino veinte leyes para exhumar a Borges, Suiza también tendría algo que decir. La charla podría haber sido más o menos así: «Buenas… que hemos aprobado una ley para exhumar a Borges y venimos a llevárnoslo». «Pues muy bien —dirían los suizos—, pero resulta que estamos en territorio suizo y aquí lo que cuentan son las leyes suizas y no las argentinas. Borges no se mueve de su tumba. Hala, hasta otro día».
Es de suponer que Borges, de haber tenido noticias de su propia peripecia póstuma, habría sacado partido literario. Ya lo hizo cuando sugirió el epitafio que debería llevar un crítico argentino que siempre vapuleaba las obras de Borges allá por los años treinta, una anécdota que ya se recoge en el libro… Y en polvo te convertirás (La Esfera de los libros, 2010) y que narró Alejandro Fernández al programa No es un día cualquiera, dirigido por Pepa Fernández en RNE. Borges sugirió el siguiente epitafio para su enemigo:
Aquí yace Max Schode,
crítico ácido como el que más,
pero nos ha dejado
y ya no Schode Max.