9
El soberano
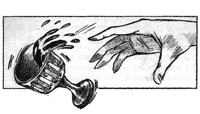
9
El soberano
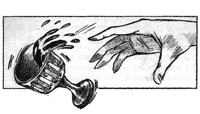
La garza los guio a través de espesos bosques, por áridos barrancos y umbrosos senderos. Aún podía percibir Aeriel los chillidos del vampiro, el gañir de las dos gárgolas, allá atrás en la distancia, y se mordía el labio temerosa por ellas: el ícaro parecía capaz de liquidarlas de un sopapo.
De pronto, cuando les parecía que llevaban ya corriendo muchísimo tiempo, oyeron a su espalda un formidable grito de cólera. El vampiro irrumpió en el aire sobre los cerros, describiendo círculos. Sus vestiduras blancas fulgían entre la nada-tiniebla de sus alas. Aeriel escuchó atenta, aguzando el oído, pero no percibió ninguno de los sones característicos de las gárgolas.
El ícaro escudriñaba el terreno por encima de los árboles, peinaba los montes con la vista. Aeriel y la muchacha se internaron más hondo en la quebrada por la que huían. Al rato, con un trino de furor salvaje, el hijo de la bruja dio la vuelta y se alejó hacia la ciudad y la casa del majis.
Ellas siguieron a la garza hasta que la muchacha del velo comenzó a tambalearse: no podía más. Aeriel se detuvo en una espesura de árboles.
—Garza —voceó—. Tenemos que descansar.
El ave blanca giró, describiendo un arco a baja altura, y se posó.
—Criaturas mortales —murmuró—. Lo había olvidado.
Aeriel se recostó en un árbol, extenuada. La muchacha pintada se derrumbó a sus pies, toda temblorosa, respirando anhelante y penosamente. Aeriel tomó un sorbo de su cantimplora; luego se la ofreció a la chica, pero esta volvió la cabeza. La sangre de sus muñecas aparecía negruzca y seca. Aeriel se las lavó con una pizca de agua de la cantimplora. La muchacha apretaba los dientes y emitía grititos ahogados.
—Siento mucho que duela —dijo Aeriel—, pero tengo un ungüento que le irá bien.
La muchacha pintada se enjugó las muñecas en su velo al tiempo que movía la cabeza.
—Mis pies —acertó a decir al cabo de un momento.
Cambió de postura con mil cuidados. Aeriel al principio no entendió lo que quería decir. Colocó sobre sus rodillas un pie de la muchacha pintada de oscuro y le limpió el polvo. Vio que en la planta tenía incisiones y sangre.
—¿Cómo te has hecho esto? —preguntó—. Yo no he notado en el suelo nada cortante ni punzante.
La chica meneó la cabeza.
—Fue antes de tu llegada. El majis me hizo cortes en los pies para que, aun en caso de que escapara de su cadena, no pudiera correr.
Aeriel se quedó de una pieza. Con la mayor suavidad que pudo lavó los pies a la muchacha pintada, empleando a guisa de paño el borde de su sayo del desierto. De pronto la respiración de la chica del velo se hizo ruidosa.
—«Amo tu belleza oscura» —dijo con tono de asco y menosprecio—. «Amo tu belleza oscura».
Estaba llorando y con las lágrimas se le embarraban las vetas claras que tenía en las mejillas. Aeriel no comprendía lo que había dicho. La otra se quitó el velo del rostro y Aeriel pudo advertir entonces, con no poca sorpresa, que no era pintura lo que hacía negra la tez de la muchacha. Los puntos y vetas de sus mejillas no eran sitios claros sin pintar, sino manchones de pintura blanca sobre el cutis oscuro.
—Era lo que él solía decirme —prosiguió la muchacha—. «Mi belleza negra, mi negro amor, daré al Ave mi propia hija antes que a ti».
Volvió de nuevo la cabeza. Aeriel guardó silencio un momento. Irrylath, Irrylath… De pronto no podía apartar de su mente el recuerdo del príncipe y no sabía por qué. Miró la piel de la muchacha pintada, negra como la del chico que vio en aquel islote del mar.
—No me había dado cuenta de que eras tan morena —musitó al fin—. Creía que la pintura…
La muchacha se llevó una mano a la mejilla.
—¿Esto? —El blanquete se le vino en la punta de los dedos—. Pintura de novia…; se figuraron que esta vez debía de querer algo distinto de una simple colación.
Se lo quitó a restregones, con súbito enojo, y otro tanto hizo con la pintura blanca que le embadurnaba el dorso de las manos. Manchaba de lo lindo. Aeriel contuvo el aliento entonces. De repente había surgido en ella el recuerdo, sin invocarlo. También yo he sido la novia de un ángel oscuro. Falso amante. Falso amor.
Aeriel lavó las mejillas y las manos de la muchacha pintada. Sacó de su hatillo un poco de ámbar gris y lo desmenuzó, frotándole las plantas de los pies y las muñecas con los gránulos verdes de consistencia cérea, de modo que se introdujesen suavemente en las heridas. Luego se las vendó con muchísimo cuidado, utilizando para ello su propio velo. Aeriel le tocó de nuevo los pies.
—¿Te duelen todavía? —la otra negó con la cabeza. Tenía el pelo separado en cuadritos, recogido en trenzas pegadas al cráneo—. Entonces ¿por qué lloras?
La muchacha morena se sentó blandamente, recostada en el árbol. Su respiración se había sosegado. Habló con Parsimonia.
—Cuando estaba en casa del majis, los pieles-rosa solían decir: «Cuando sea libre, iré a Rani», y los pieles-azules: «A Bern. Cuando sea libre. Allí están los míos. Allí nací». Pero los míos, ¿dónde están? ¿Dónde nací yo?
Se encogió de hombros, tiritando, calentándose los brazos a restregones.
—Mi primera dueña me compró a un mercader berneano que no quiso decir dónde me había conseguido. Nunca he oído hablar de ningún país donde la gente sea como yo.
Miró a Aeriel.
—El majis me permitía salir de la casa y andar por ahí lejos cuando yo quería. Sabía que no podría escaparme a ningún sitio. «Tú nunca me dejarás, mi rapazuela negra», decía. «No tienes adonde ir».
Aeriel se arrodilló, poniendo la mano sobre la mano morena de la muchacha, y cosa extraña, por vez primera desde que la garza le trajo su bastón, no tenía miedo de Orm.
—Por el momento, vente conmigo —dijo—. También yo fui esclava, comprada de recién nacida. No tengo parientes ni hogar… Voy adonde se me antoja. Pero sé de dónde procedes tú. Pasé por allí cuando hacía la travesía del Mar de Polvo: había un chico pescando en un islote y su piel era como la sombra. Ahora voy a Terrain, pero luego tengo que cruzar de nuevo el Gran Mar. Te llevaré, si quieres venir.
La chica morena la miró.
—¿Cómo te llamas?
—Erin —repuso la otra. Habían dejado de correr sus lágrimas.
—Yo soy Aeriel —ofreció a la muchacha el agua que quedaba y esta vez Erin bebió—. ¿Por qué me llamaste «espíritu» en la arboleda?
La otra devolvió la cantimplora.
—No te vi llegar. Fue como si te aparecieses en el aire. Tu piel era tan blanca, el sol te traspasaba con su luz. Te tomé por el genio del huerto.
Aeriel se echó a reír. La muchacha se levantó, apoyándose en el árbol. Aeriel hizo ademán de ayudarla, pero ella la apartó.
—Puedo andar. Los cortes no son profundos. Es demasiado cobarde para haberme hecho heridas hondas. Pero restregó sal en ellas para que me escociese. ¿Qué les has puesto tú…?
—Ámbar gris.
—Me ha quitado el escozor.
Continuaron a través de Zambul, sin seguir ningún camino en particular, tan sólo el vuelo de la garza. Los montes eran más boscosos. No llevaban mucho de su segunda marcha cuando las dos gárgolas les dieron alcance. Aeriel las abrazó, riendo con alivio.
Con las lenguas colgando por la carrera, la colmaron de fiestas y halagos.
Parecían molidas y descompuestas, pero por lo demás sin grave daño. Aeriel acarició a la que tenía alas. Ella restregaba la cabeza contra su mano y de su garganta salía un son monótono y vibrante, como el del vuelo de los abejorros. Sacó Aeriel de su hatillo el segundo de los albérzigos y se lo dio, recuperando el hueso, y vio cómo desaparecía algo de su escualidez.
—Gatavolanda —murmuró, acariciándole la costrosa barbilla.
El aire fue haciéndose más fresco a medida que transcurría la quincena sin sol. Cuando Erin y ella dormían, Aeriel echaba sobre sus cuerpos la capa de viaje. No tenían agua ya ni medio de procurársela, pues evitaban el paso por caseríos y poblados, pero Erin enseñó a Aeriel a buscar suculenta fruta-de-noche, o brezos vinateros en flor, y a cocinar huevos de lagartos y pájaros recién puestos sobre piedra hornera, especie de roca roja que conservaba el calor de Solstar, hasta muy entrada la noche. Aeriel cantaba relatos a Erin cuando acampaban.
El terreno que recorrían parecía elevarse, y la vegetación se hacía más abundosa y lozana. Los árboles estaban más cargados de fruta; las hierbas cañihuecas que chupaban para absorber la savia eran ahora más jugosas. Expiraba ya la quincena de sombra cuando Aeriel percibió un son plácido y susurrante.
—¿Qué es eso? —dijo con voz queda, deteniendo la marcha.
Erin, que jugueteaba con el polvolangostín, levantó la vista.
—No oigo nada.
Aeriel dio unos pasos entre los árboles. Era un ruido tenue, familiar…, no acertaba a reconocerlo. Erin devolvió el polvolangostín a la manga de Aeriel. A la garza blanca no se la veía por ninguna parte. Las dos gárgolas tenían el hocico en alto, venteando el aire. También Aeriel lo olió ahora:
—Agua —murmuró—. Agua corriente.
Saltaron las gárgolas, abriéndose paso entre los matorrales. Aeriel avanzó a través del follaje. Siguiendo el ruido del agua, vino a parar a un claro. Ante ellas se extendía un pequeño remanso del que salía un riachuelo de aguas diáfanas que se derramaban entre los árboles. Las gárgolas se habían arrojado al agua. La garza se posó junto al cauce.
Las gárgolas luchaban y se mordisqueaban, juguetonas. Aeriel y Erin tenían que agacharse para esquivar las salpicaduras. El polvolangostín se escondió en un pliegue de su ropa para no mojarse. Aeriel dejó sus cosas en la linde de los árboles, se despojó de su capa de viaje y su sayo y se metió en la poza.
El agua estaba caliente y exhalaba vapor en el aire fresco de la noche. Las gárgolas se aquietaron. La garza sacó un pez ensartado en el pico. Erin se quitó el vestido sucio del viaje, se arrodilló al borde del remanso y tomó agua en las manos ahuecadas en forma de copa.
Aeriel se tendió de espaldas y se dejó sostener a flote. El agua tenía un sabor ligerísimamente dulce. La luz de la Tierra era azul y la de las estrellas de un gris pálido, pero en la poza rielaban con destellos amarillos y blancos.
Erin se introdujo en el remanso, y Aeriel observó por primera vez que aunque era muy delgada no tenía el pecho tan liso como el de un muchacho ni las caderas tan flacas. Se bañaron en el agua tranquila, límpida y humeante, y bebieron.
Aeriel alzó la vista de pronto. Las gárgolas hacía ya buen rato que habían salido a la orilla, sacudiéndose el agua, y ahora estaban tumbadas las dos, dormitando una y mordisqueándose el greñudo pelaje la otra. Por encima del chapoteo del agua, susurrante y blando, Aeriel percibió otro ruido.
Erin, tendida de espaldas en el agua, abrió los ojos.
—¿Eso qué es?
El ruido había sido tan débil, tan distante y amortiguado… No se volvió a sentir. Aeriel movió la cabeza.
—Nada. Debe de haber sido el viento entre los árboles.
No hacía viento. La noche estaba en calma. Erin cerró los ojos de nuevo, pero Aeriel permaneció alerta unos momentos, escuchando. No se movía ni una hoja. Salió del agua y dejó que el aire fresco la secara. Luego se vistió y se sentó a jugar con su mandolina.
Al poco rato se sintió otro ruido, más fuerte, más cerca que el primero: un berrear agudo como de macho en celo, como de toro herido. Luego, nada. Y de súbito, mucho más cerca, crujir de maleza rota. Grisela y Gatavolanda se pusieron en pie de un brinco.
La garza miró también. Hasta Erin, tendida en el agua, lo había oído. Se levantó.
Una bestia gris salió de entre los árboles del lado opuesto del remanso. El costillar le palpitaba con fuerza. El aliento exhalado en sus bufidos formaba volutas blancas en el aire. Su cuerpo tenía la figura de un ternero o ternera esquelético, con pezuñas en las nudosas patas. En la testuz, un surtido de complicados cuernos.
Al principio no pareció verlos. Tambaleante, se echó de rodillas junto a la poza y bebió a lametones, pasando el agua con apuros a causa del collar de latón que le ceñía el cuello. Aeriel la reconoció entonces.
—Terneralunera —exclamó: la última de las seis gárgolas que consiguió amansar; la que, aun amansada, se había mostrado tan esquiva y caprichosa. Ahora estaba medio muerta de hambre, en los puros huesos—. Terneralunera —susurró Aeriel.
La bestia gris se levantó de un respingo, bufó, miró con asombro. Erin, en la poza, la rehuyó asustada. El animal se mantuvo en la linde del bosque, cabeza en alto, ostensiblemente a punto de salir de estampía. Grisela gañía. Gatavolanda emitió un maullido gutural y los vidriosos ojos de la bestia gris parecieron aclararse.
Aeriel metió la mano en su hatillo, sacó en ella un albérzigo. El rico y penetrante aroma impregnó el aire. A la terneralunera se le ensancharon las ventanas de la nariz. Se metió en el agua, pasó nadando junto a Erin sin mirarla ni de soslayo, dobló las patas delante de Aeriel y se tendió en el suelo, permitiéndole tomar entre las manos su erizada cabeza.
El animal se comió el albérzigo y aparentemente se quedó dormido. Sus ojos grises se cerraron y se aliviaron sus jadeos. Se atenuó la escualidez de sus ijares. Aeriel guardó la semilla del fruto y acarició el hocico a la terneralunera. Erin salió del agua mirando con asombro a la nueva bestia y a Aeriel, pero la muchacha morena no dijo nada mientras se secaba y vestía.
Luego de repente se sintió otro ruido: una gritería de persecución, como resonar de cuernos de caza. La terneralunera se levantó de un brinco y escapó entre los árboles. Grisela y Gatavolanda la siguieron sin rechistar siquiera.
Una partida de jinetes apareció entre la arboleda. Su piel era de color de ámbar pálido; sus caballos eran negros. Hombres a pie sostenían las traíllas de elásticos, moteados galgos. Aeriel lo miraba todo atónita. Jamás en su vida había visto caballos que no tuvieran alas.
Uno de los jinetes, el que encabezaba la partida, se adelantó unos pasos, levantando una mano para indicar a los otros que aguardaran, e hizo que los de a pie acallaran a los perros que ladraban y gañían. Llevaba a la cabeza un turbante como los de las damas de Isternes.
—¡Eh!, ¿qué es esto? Llevamos toda esta larga quincena persiguiendo a la Becerra Gris, pero es otra caza la que encontramos. Doncella, eres valiente para estar lejos de poblado en estos andurriales completamente sola.
Sus palabras la desconcertaron.
—¿Por qué dices que sola? —preguntó.
Erin estaba arrodillada en la hierba detrás de Aeriel. El jinete le dirigió una mirada. Sonrió.
—Un mozo desarmado te serviría de bien poco contra los bandidos, doncella.
Erin no dijo nada. Aeriel preguntó:
—¿Es Zambul un país de bandidos como Bern? Si es así, eres tú el primero con quien me encuentro.
Los jinetes que aguardaban tras él se miraron unos a otros, pero su jefe simplemente echó hacia atrás la cabeza y soltó una carcajada.
—¿Zambul? —dijo—. ¿Tomas esto por Zambul…, ese secarral sin agua?
—¿Hemos llegado a Terrain, entonces? —dijo Aeriel, sorprendida; aunque los bosques no se parecían en nada a lo que ella había visto en Terrain.
El jinete sonrió.
—Terrain queda al oeste de aquí. Habéis venido demasiado al norte si os proponíais pasar a Terrain desde Zambul. Esto es Pirs, —el caballero contuvo a su montura que tascaba el freno. Volvió a reírse de ella—. Y en lo de los bandidos, jovencita, hablaba en broma. En mi tierra no los hay.
Aeriel se levantó.
—¿Puedes indicarme el camino de Terrain, entonces? Y no te molestaremos más.
En principio el cazador no la contestó; se inclinó hacia delante en su silla, y la miró con curiosidad.
—Mi quinta de recreo está por ese camino —dijo—. No queda lejos. Sin duda debes de estar cansada del viaje, doncella. Detente un poco y honra mi casa.
Aeriel palpó su bastón. En algún momento impreciso entre la llegada de la terneralunera y la de los cazadores, la garza había vuelto a acomodarse en su sitio, confundiéndose con la madera. Erin se erguía a su lado, en absoluto silencio, negándose a hablar.
Aeriel examinaba con atención al hombre a caballo que tenía delante, pero no acertaba a conocer su calidad ni sus intenciones.
—Iremos contigo —dijo prudentemente—, si tienes a bien indicarnos el camino de Terrain. He de proseguir el viaje hacia Orm lo antes que me sea posible —recogió su hatillo del suelo—. Me llamo Aeriel.
—Bienvenida, Aeriel —aclamó el jinete, ofreciéndole la mano—. Montarás conmigo. Nocherniego puede llevar muy bien doble carga.
Y antes de darle tiempo a decir ni palabra, ya la había izado junto a él, sobre el lomo del caballo, montada de lado como si fuera un diván. El corcel avanzó un paso y Aeriel se agarró al arzón posterior de la silla para no caerse.
—Sujétate con los brazos a mí —dijo el cazador.
Pero lo que hizo Aeriel fue pasar una pierna por encima del lomo del caballo hasta quedar a horcajadas y poder aferrarse con las rodillas. El jinete le echó una mirada por encima del hombro. Luego soltó una risa.
—Como quieras —hizo seña de partir a sus jinetes y arreó a su caballo, pero Aeriel le tocó en el brazo, mirando a Erin. El cazador frenó, se removió impaciente—. Tu mozo puede venir detrás, con los perros.
Aeriel hizo intención de apearse del corcel.
—Erin tiene que venir conmigo.
El caballero la retuvo por la cintura y se apresuró a decir en tono más amable:
—Aguarda, jovencita, aguarda. No es preciso… —llamó en tono perentorio a uno de sus jinetes, quien tomó a Erin del brazo y la izó a su grupa.
—Te he dicho nuestros nombres —dijo Aeriel, aliviada cuando el caballero la soltó para empuñar las riendas—. ¿No nos vas a dar el tuyo?
—¿El mío? —dijo el cazador, picando espuelas. Los otros jinetes se quedaron atrás. Aeriel se aferraba a su bordón y al arzón de la silla. El hombre del turbante se echó a reír—. Yo soy aquí el soberano —le contestó—. El soberano de Pirs.
Aeriel soportó como pudo el recorrido a caballo, apretados los dientes en los repentinos traqueteos y tumbos por un terreno que sin cesar descendía. Por fin llegaron a la vista del palacio del soberano. Era todo de piedra color crema que rielaba a la fría luz de Océanos. Aeriel vio jardines. Entre el verdor, jugueteaban fuentes.
Pasaron bajo el arco de una verja y entraron al patio. En cuanto el soberano detuvo su montura, Aeriel se apeó de un salto y se mantuvo a cierta distancia. Sólo entonces advirtió que él se había vuelto en la silla para ofrecerle su mano.
Con esto el soberano desmontó, y aunque seguía sonriendo, Aeriel observó en su sonrisa un rictus de dureza. Bueno, pues qué le vamos a hacer, pensó, porque en verdad no le agradaba mucho que la subieran y bajaran de lomos de caballo como si fuera un fardo.
También Erin se había deslizado de la grupa del escolta al suelo. El soberano hizo un gesto a sus acompañantes indicándoles que pasaran al otro lado del patio. Era de elevada estatura, pudo comprobar Aeriel ahora que le veía de pie. Erin, que había venido calladamente a su lado, examinaba también con atención al caballero del turbante.
Aparecieron sirvientes que traían tapas y bandejas. Aeriel se dio cuenta de lo muy hambrienta que estaba. Le pusieron en la mano una vasija caliente y humeante. El soberano apuró el contenido de la suya de un trago; Aeriel se lo tomó a sorbos. El caldo, fragante y sabroso, la confortó de maravilla. Tomó un bocadito de una bandeja, pero notó que cuando los sirvientes ofrecían a Erin taza y bandeja, la muchacha morena se volvía para otro lado.
Al cabo de sólo un momento, el soberano dio una palmada y los servidores se fueron. Con aquello a Aeriel se le había abierto aún más el apetito y contempló anhelante las bandejas que desaparecían. El camarero que le había servido le quitó suavemente de la mano la taza vacía. El soberano dijo:
—Vamos, mi huéspeda. Sé que estás muy cansada, pero paseemos un rato por el jardín y después te prometo un banquete digno de tu bienvenida.

El soberano dio paseos y vueltas por los terrenos de su palacio. Pasado un rato, Aeriel comprobó con inquietud que se había o la habían separado de Erin.
Pero por mucho que aminoraba el paso, una nube de cortesanos parecía interponerse siempre.
Tampoco le permitía el soberano quedarse rezagada o esperar. La llevó por sinuosos senderos, le refería de qué tierras procedían aquellos árboles o matas, qué soberanía había construido aquel acuífero, al punto que a Aeriel empezó a darle vueltas la cabeza y se preguntaba si no iban a parar nunca.
Luego el soberano siguió guiándola hasta salir del jardín y la hizo subir por una escalinata a una amplia terraza con balaustrada de piedra. Ante ellos se extendían cojines y manteles blancos, dispuestos en el suelo. Fulgían braseros y lampadarios. Algunos sirvientes, arrodillándose, terminaban de colocar y arreglar los últimos platos. Había fuentes colmadas de perdigones asados, cuencos de gajos de nuez, soperas de caldo suculento. Había panecillos no mayores que el puño, frutas confitadas con guarnición de nueces y pescado al horno servido en lecho de berros.
Aeriel percibió el olorcillo de todo ello y sintió auténticos vahídos de hambre. A punto estuvo de caer desfallecida. No notó apenas cuando el soberano le puso la mano en el brazo. Se arrodilló y echó mano a lo que tenía más cerca.
Erin no estaba entre la concurrencia, observó de pronto, y le volvió la inquietud. Echando un vistazo atrás hacia la escalinata, tuvo la vislumbre de una figura que se escabullía en la sombra, alejándose sigilosa entre los árboles. Aeriel frunció el entrecejo. Se trataba de Erin… ¿Qué se propondría? Nadie más pareció haber reparado en la retirada de la muchacha morena.
Se regalaron en silencio durante un breve espacio. Sólo cuando empezaba a sentirse satisfecha se dio cuenta Aeriel de que no se le había ofrecido nada que beber desde su llegada. Alzando la vista del plato, vio que todos los cortesanos tenían copas. Miró al soberano. También él tenía una copa de la que bebía. Aeriel sentía el gaznate craso y reseco.
El soberano reparó en su mirada y pareció sorprendido.
—Vino —voceó, y luego comentó en voz más baja—: Haraganes de criados… —y más alto—: ¿Dónde está el vino que he pedido para mi invitada?
Se adelantó un maestresala y se inclinó a musitar algo al oído de su soberano.
—Bueno, pues ocúpate de ello, ¿no puedes? —dijo el soberano. El maestresala salió a escape. El señor de la casa se volvió de nuevo hacia Aeriel, todo sonrisas—. Algún retraso en la cocina, supongo.
Aeriel no dijo nada, preguntándose por qué razón el soberano no tomaba simplemente una de las copas vacías que había por allí y la llenaba de cualquiera de los jarros de vino que tenían delante. Pero la espera fue breve. Volvió el maestresala, medio arrastrando, medio empujando ante él a otro sirviente.
—Tened cuidado con eso —dijo con enojo el soberano cuando el maestresala casi motivó que el camarero vertiese el jarro que traía en las manos.
Aeriel se aflojó los cordones del cuello de su capa de viaje. Se los había apretado para protegerse contra el frío viento nocturno durante la cabalgada y los había mantenido así desde entonces. Pero ahora, con la comida y el calor de los braseros, se sentía más que confortada. Volvió ligeramente la cabeza para evitar los ojos del soberano. Parecía como si estuvieran siempre escrutándola.
—Mis más sentidas disculpas, mi señor —murmuraba el maestresala, indicando al camarero que llenara la copa que sostenía en la otra mano—. Las herboristas han dicho que tuvieron alguna dificultad… —se interrumpió de golpe, ante la fulminante mirada del soberano, y prosiguió tartamudeando—: Con… con las especias que se necesitaban, señor.
El sirviente llenó la copa del contenido del jarro.
—¿Cómo es eso? —inquirió Aeriel—. ¿Es mi vino diferente en algo del de los demás?
El soberano se encogió de hombros, visiblemente irritado.
—Oh, ¿cómo voy yo a saber todo lo que hacen mis criados? —murmuró—. Quizá tratan de agasajarte con algún vino especial. Dale la copa, si puede ser.
Un brillo de sudor se había formado sobre la frente del soberano. A ella le extrañó, porque la noche estaba gratamente fresca. De pronto el soberano se había quedado mirando muy atento, casi sin pestañear.
—Tus ojos —dijo.
Ella le miró a su vez.
—Son verdes.
Aeriel asintió con la cabeza, moviéndose con desasosiego bajo aquella mirada tan atenta.
—Sí —repuso.
El camarero le tendió la copa.
—No había reparado antes en el color de tus ojos.
—Yo no puedo remediar que sean de ese color —contestó. Era un color de ojos raro, lo sabía—. Siempre han sido así.
Aeriel alargó el brazo para tomar la copa. De improviso, la mano del soberano asió la del camarero y le arrebató la vasija. Sobre los dedos extendidos de Aeriel se derramó un sorbo del líquido.
—Imbécil —gruñó el soberano—. Este no es el vino que ordené que trajeras.
—Señor, es exactamente… —clamó el maestresala.
—Bueno, pues he cambiado de idea —dijo su señor con mirada furibunda—. No consiento que esa porquería de tan pocos años se sirva en mi mesa.
No se os ocurra volver a ponérmelo delante.
Arrojó el contenido de la copa lejos de sí, sobre las baldosas de la terraza. Le siguió el jarro, con un zurrido metálico. De la boca de la vasija salió un líquido oscuro que se derramó por los arriates donde crecían helechos y lirios a lo largo de la balaustrada de piedra. Con un gesto brusco, el soberano despidió a su maestresala y al camarero. Se enjugó la frente con un pañolón de lino.
—Ten, tienes que beber mi vino —dijo, un tanto sofocado, y le llenó la copa de su propio pichel. Aeriel fue a protestar, pero él no quiso admitir la protesta. Cuando dejó el jarro, Aeriel vio que le temblaba ligeramente la mano—. Toma del mío; toma del mío. Yo estoy saciado, y esos se pasarán la quincena entera para encontrar algo a propósito.
Levantó la copa.
—¿Ves? Este es vino viejo, excelente, —tomó un sorbo, y Aeriel no estaba segura de si bebía para sosegarse o para mostrarle a ella que el vino era bueno—. Toma, bébelo.
Le puso la copa en las manos, obligándola casi a llevársela a los labios. Aeriel bebió entonces, y en abundancia, aunque no había bebido vino en su vida, excepto medio año atrás, cuando compartió aquella copa nupcial con Irrylath.
El vino del soberano, cálido y dulce, devolvió a Aeriel su pesado cansancio. Fue entonces cuando reparó en Erin, que subía por la escalinata y fue a acomodarse silenciosamente en un cojín desocupado. Aeriel se sintió aliviada con el regreso de su compañera, sin apenas fijarse en que la muchacha morena traía el semblante extrañamente desencajado. Miró fijamente al soberano y luego a Aeriel.
Poco después el soberano dio por terminado el ágape e hizo que las acompañaran a sus habitaciones. Aeriel observó que Erin no se apartaba de ella en todo el camino. Y cuando llegaron al aposento destinado a Aeriel, no quiso que las separaran.
—Pero mi señor ha dispuesto otro cuarto para tu mozo —dijo el chambelán.
—Compartiremos este —replicó Aeriel.
El anciano pareció desconcertado.
—Pero señora, no hay más que una cama.
—No soy una señora —dijo Aeriel—, y lo de la cama no importa. Erin se queda conmigo.
El chambelán miró a Aeriel y esta al chambelán. Erin, a su lado, tenía la mirada tendida más allá del hombre, hacia el ancho pasillo. Al cabo, el amojanado personaje bajó los ojos y musitó:
—Como tú quieras.
Cuando el chambelán del soberano se marchó. Erin se levantó tranquilamente de donde había a sentarse y cerró la puerta. La fresca corriente de que entraba por las ventanas cesó. Aeriel dejó bastón recostado en un ángulo de la pieza.
—¿Por qué has hecho eso? Erin volvió y se sentó junto a la ancha y alta ventana que daba a la terraza.
—Para poder hablar contigo —dijo—. Pero igual podemos hablar con la puerta abierta ¿no? —dijo Aeriel, abanicándose con la mano—. No hay nadie por ahí cerca.
—El soberano te ha puesto cuatro guardias. ¿No has visto? —Aeriel negó con la cabeza; sentía una gran pesadez en ella—. Están ahí mismo en el extremo del pasillo.
Aeriel se encaminó hacia la puerta; luego cambio de idea.
—¿Cuándo ha hecho eso?
—Después del banquete.
Aeriel tomó asiento y se quitó la capa de viaje. El vino le había producido sofocación y calor.
—¿Por qué no has comido nada? —preguntó—. ¿Por qué te escabullíste?
Erin desvió la mirada.
—No me gusta ese hombre.
—No nos quedaremos aquí mucho tiempo —dijo Aeriel—. Tus pies…
—Mis pies están bien —dijo Erin con brusquedad.
Aeriel se frotó el cuello.
—No has tomado nada —comenzó.
—Encontré fruta en el jardín —respondió la muchacha morena—, y agua clara. Y encontré otra cosa en el jardín, además…
Aeriel alzó la vista.
—Continúa —dijo. Le pesaban tremendamente los párpados.
Erin la observaba.
—Un chico, un joven más o menos de tu edad, vestido muy elegante. Un cortesano, sin duda. Estaba vareando ciruelas. Me dio unas pocas.
Aeriel suspiró. El calor la ahogaba. Notaba como si se le aflojasen los brazos y las piernas.
—Me dijo que mirara bien lo que me servían en la mesa del soberano —dijo la muchacha morena.
Aeriel movió la cabeza. Parecía como si todo le diese vueltas.
—¿Y eso por qué?
—Le apremié, y entonces él se sacó del peto una hierbecita mustia que había visto recoger a una de las herboristas entre las plantas que se emplean para condimentación.
—Sería una especia, entonces —suspiró Aeriel, apoyándose pesadamente en una de sus manos.
Erin negó con la cabeza.
—Dijo que las hojas se utilizaban para hacer tinte azul, pero que la raíz contenía un jugo capaz de matarle a uno en un santiamén.
Aeriel se tendió en la cama: no podía más. El vino del soberano le estaba produciendo dolor de cabeza. Erin hablaba, pero Aeriel apenas podía seguir ya el hilo de su discurso.
—Cuando dijo eso, volví corriendo al banquete…, aunque el joven clamaba con sorpresa: «Pero, mozo, ¿qué se te da a ti que tu amo beba la pócima de mi tío? Con ello quedarás libre». Te había tomado por un mancebo, supongo, desde esa distancia, y a mí por un lacayo. No me siguió. Cuando llegué a la escalinata de la terraza, demasiado sofocada y sin aliento para dar una voz de aviso, vi que aún tenías la copa vacía y que el camarero del soberano te servía vino… cuando de pronto su señor te arrebató la copa de la mano.
—Dijo que la cosecha era mala —musitó Aeriel. Le era imposible mantener los ojos abiertos. No estaba acostumbrada al vino, y este hacía vagar, indolentes, sus pensamientos. No comprendía lo que Erin estaba tratando de decirle, ni le importaba.
—¡Dijo que había cambiado de idea! —exclamó Erin, toda furiosa, pero Aeriel no la oyó apenas. El vino del soberano entumecía sus miembros. Estaba entrando ya en las brumas del sueño.