8
La muchacha pintada
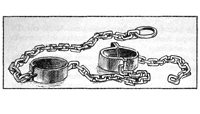
8
La muchacha pintada
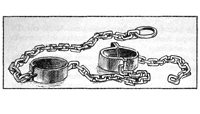
Los notables del pueblo los recibieron amablemente. Les dieron alimento y un sitio donde dormir, y no les asediaron con preguntas, dejando que ellos dieran razón de sí cuando quisieran. Pagaron a sus anfitriones con exhibición de volatines y juegos de manos. Aeriel contó cuentos a los niños del pueblo, olvidándose de todo lo demás por el momento en aquella serenidad bucólica. Parecía como si pudieran quedarse allí todo el tiempo que les apeteciera.
Pero poco a poco, a medida que Aeriel sentía retornar sus fuerzas, la paz y contento de aquel pueblecito zambulense fueron disipándose. Volvieron a su memoria los versos de las doncellas. Comenzaban a hacerse las horas interminables. Orm la llamaba, y Aeriel sabía que tenía que ponerse de nuevo en camino.
Llegó un momento en que se levantó de donde estaba sentada. Su gárgola dormitaba echada junto a su bordón. Recogió sus cosas y silbó a Grisela. En el lado umbrío de la plaza del pueblo, los lugareños se daban a la tarea de triturar nuez moscada y convertirla en harina. Galnor y Nat, sentados por allí cerca, hacían malabarismos con nueces aún sin cascar. Aeriel se acercó a ellos. Se había puesto su capa de viaje, colgándose su hatillo en bandolera.
—Tengo que irme —dijo—. Me he detenido aquí demasiado tiempo, —había transcurrido ya un cuarto del día-mes.
Nat interrumpió su juego y la miró.
—¿Adónde vas?
—Al oeste, hacia Terrain.
—¿Tienes allí familia?
Aeriel negó con la cabeza, reacia a tratar del asunto.
—No tengo familia. ¿Vosotros os quedáis aquí?
—Yo tengo parientes en el norte —repuso Galnor—, la familia de mi abuela. Nat y yo permaneceremos aquí un poco más, luego partiremos.
Aeriel se inclinó y le besó en la mejilla, como era costumbre en Terrain al despedirse, y luego a Nat.
—Buen viaje, entonces.
Pero cuando ya se volvía, Nat le puso algo en la mano.
—Toma esto —dijo.
Aeriel miró y vio en su mano el puñal de Nat, con su empuñadura de marfil.
—No puedo… —comenzó a decir, pero la muchacha de la tez azul no aceptó que se lo devolverá.
—Se lo quité a uno de los bandidos de Arl, en Talis —dijo—. El hombre dijo que me daría una moneda de plata si hacía juegos con doce cucharas a la vez. Lo hice así, y a cambio se rio de mí y no me dio nada. Conque lo tomé por mi cuenta. Pero es demasiado grande para mi mano. Puede que se acople bien a la tuya.
Aeriel lo guardó cuidadosamente. Besó de nuevo a la muchacha de piel azulada y luego se dirigió al encuentro de los notables del pueblo para despedirse de ellos antes de ponerse de nuevo en camino.
Fue cruzando Zambul siempre al oeste. Aunque el territorio era todavía montañoso, las cimas de los cerros eran mucho más bajas que las escarpadas alturas de Bern. Algunas veces recitaba y cantaba a cambio de alimento: queso de habas, insípido y suave; níspolas, cobrizas y ácidas; o unos bizcochos, ásperos y dulces, hechos con harina de agallas de roble.
Pasó por prados, entre pedregales, donde mordisqueaban la hierba algunas cabras. A veces vio también rebuscadores que recogían grano silvestre, o recolectores de bayas, o chicas al cuidado de manadas de gansos. Otros hacían acopio de ramas secas en los montes. Pero no vio corrientes de agua por ninguna parte.
La gente parecía sacar de pozos toda su agua. En los cruces de caminos había vendedores del precioso líquido, ofreciendo cuencos a los caminantes por un precio. Aeriel tenía que cantar para beber lo mismo que para comer.
En cualquier sitio donde parara, Aeriel recitaba sus cuentos. La garza continuaba enmaderada en el puño de su bastón. El pequeño polvolangostín corría por sus brazos cuando tocaba la mandolina, para regocijo de los aldeanos. Estos llamaban a la gárgola su perro gris.
La tierra seguía mostrándose muy pobre y árida, pero en lugar alguno arrasada y maldita, como en los bosques de Bern. Pero hete aquí que, cuando el día-mes había transcurrido en casi sus tres cuartos, se encontró con una ladera ennegrecida, las ramas de los arbustos enroscadas y quebrajosas. El paraje entero olía a chamuscado.
Aeriel se detuvo un momento a mirarlo. La gárgola se puso a gemir, yendo y viniendo inquieta. Aeriel la aplacó, luego prosiguió el camino que descendía y cruzaba el estrecho valle. Preguntó a un zagal que cuidaba cabritos en la ladera opuesta cuál había sido la causa de aquel estrago, y él, alzando la vista del caramillo que estaba tocando, se encogió de hombros.
—El ángel durmió ahí hace unos días-meses.
Aeriel sintió un escalofrío por las vértebras.
—¿El ángel oscuro de Bern llega tan lejos?
Pero el mozalbete movió la cabeza.
—El de Bern, no. El nuestro.
Aeriel meneó a su vez la cabeza, sin entender.
—¿Hay un ángel oscuro en Zambul?
El zagal asintió con un gesto, indiferente.
—Pero vuestra tierra está bien —dijo Aeriel—. No hay ningún azote que retuerza los árboles…
El cabrerizo tendió la mirada al lado opuesto del valle.
—Sí que lo hay.
—Pero lo mejor del territorio de Bern, y pude ver casi la mitad, estaba arrasado por causa del oscuro.
El chico se echó a reír entonces, despectivamente.
—Eso es porque el suyo se asienta sólo en una parte, un día-mes tras otro, años y años. Así, su veneno se concentra y se extiende. Es un estúpido de ángel oscuro. Echa a perder sus propios terrenos de caza.
Aeriel empezó a decir algo, pero el mozuelo tenía la mirada perdida en la lejanía.
—Ahora no queda en Bern casi nadie, más que los ladrones, por ese motivo. Los niños mueren al nacer, dicen, o no mucho después. Y antes de que pasen otros sesenta años no vivirá ya en Bern nadie en absoluto.
—Pero —replicó Aeriel—, si vosotros también tenéis un ícaro, ¿cómo es que Zambul continúa…?
—¿Entero? —dijo el chico—, ¿sano? Ni la mitad de entero y sano de como estaba antes de que él viniera. Cincuenta años lleva aquí. Pero nunca para dos veces en el mismo sitio…, ¿entiendes? Así, la ponzoña no agarra.
El zagal continuaba sentado manoseando su flauta, sin mirar a la viajera.
—¿Que el lugar donde se asienta queda inficionado? Pues en un año o dos comienza a recobrarse. Entretanto mantenemos lejos de él nuestro ganado. Ninguno de nosotros va por allí. De esa manera no morimos, como les pasa en Bern, ni abortan las mujeres.
Aeriel estaba confusa, harto asombrada para acertar a hablar. Había creído que Zambul estaba limpio de los hijos de la bruja. De pronto la gárgola dio un alarido y los cabritos que guardaba el muchacho se asustaron y recogieron en un grupo apretado, sobre el otero donde se apacentaban.
—¡Caray, sujeta a tu perro! —exclamó el cabrerizo.
Aeriel aquietó a la gárgola y volvió de nuevo con el zagalillo, que se había acomodado otra vez en su sitio. Los cabritos ramoneaban sus matorrales.
—Pero un ángel oscuro tiene que cazar —dijo Aeriel al fin—. Ninguno de los que he visto en esta tierra parece andar temeroso ni hablar con aprensión de la noche. Los pueblos no tienen murallas ni cerrojos las puertas… ¿Cómo pueden tus paisanos sentirse seguros?
—Ah —sonrió el muchacho, arrancándole a su caramillo unas cuantas notas agudas y melodiosas—. Eso es porque nosotros tenemos hecho un trato con nuestro ángel oscuro.
Aeriel se arrodilló al pie de su interlocutor sobre la áspera ladera.
—¿Cómo, qué quieres decir?
—Que allí donde él se posa a esperar que el sol se oculte, la población de los alrededores lo sabe porque los árboles empiezan a secarse… y por el tufo a podrido. Entonces echan a suertes, por familias, y la casa a la que le toca la china tiene que entregar uno de los suyos al vampiro para la caída de la noche. Así de sencillo.
Aeriel sintió hacérsele un nudo en la garganta. Un grato vientecillo le acariciaba la mejilla, pero la angustia que le oprimía el pecho era tanta que no entraba en él ni un soplo de ese aire. Grisela empezó a regruñir a su lado. La zarandeó para acallarla.
—¿Y la gente de Zambul entrega a los de su familia de tan buen grado? —preguntó.
El mozalbete se encogió de hombros.
—Unos de buen grado y otros no. ¿Qué más da, con tal de que el ángel se vaya? Se satisface así y vuela a otra parte, y no vuelve a perturbar ese mismo sitio en años.
Aeriel movió la cabeza. Se notaba vacía y recordó que hacía lo menos seis horas que no había comido.
—¿Y a quién suelen entregar al ángel oscuro? —preguntó al muchacho.
—Hijas —le respondió el cabrerizo—, hijos. Recién nacidos, o delincuentes, o forasteros. No enfermos ni moribundos. Ni viejos, a menos que se conserven robustos. Pero la mayor parte de los ofrendados al ícaro son esclavos.
Aeriel movió la cabeza de nuevo, intentando mitigar el pánico que le nacía en el alma.
—¿Esclavos? No he visto esclavos en Zambul.
El chico alzó la vista que tenía puesta en su flauta.
—¿Que no? ¿En todas las ciudades donde has actuado? La mitad de nosotros, pueblo llano, somos siervos a merced de los grandes. Tenemos que comprar el agua, ¿no es así? Y los ricos son los amos de los pozos. Ellos son los únicos que tienen dinero para comprar esclavos auténticos; además: pieles rosas de Rani, o pieles rubias de Avaric, o azulosos de Bern. Blancos también, supongo —dijo de improviso, examinando de nuevo a Aeriel—. ¿De dónde eres tú?
—De Terrain —repuso ella.
El zagal se echó a reír, apartando a un lado el pelo que le caía sobre los ojos, pajizo sobre su tez verdeclara.
—¿De Terrain? —dijo—. Entonces sabes de esclavos.
Aeriel se puso de pie.
—Continúa —dijo—. Estabas hablándome de los grandes y de sus esclavos.
—Y de los sorteos —contestó el muchacho, sonriendo—. La negra parece caerles casi siempre a los ricos, ¿o no? No digo cómo ni por qué. ¿A ellos qué les importa? Refunfuñan, es verdad, pero no dan a sus hijas ni a sus hijos, ni siquiera a sus buenos sirvientes, ¿qué te parece? Cogen al rapaz o rapaza más rústico que encuentran a tiro, de cualquier color raro que sea, y lo atan a un árbol próximo al rodal apestado donde el ángel aguarda… se vuelven a casita y dejan al otro en manos de la noche.
Por un momento, el viento seco y ligero trajo el hedor de la asolada y marchita ladera opuesta. Aeriel sintió mareos. Tenía el estómago en un puño. Se alzó la capucha de su capa de viaje para protegerse del resplandor del sol.
El cabrerizo lanzó un grito de pronto; se puso en pie de un brinco, mirándola con ojos redondos de asombro. Aeriel se miró ella misma, luego volvió a mirar al muchacho, que ahora indagaba con la vista detrás y delante, por toda la ladera, como buscando algo. Era talmente como si mirase directo a través de ella.
Aeriel se volvió e inició el descenso de la pendiente. No comprendía lo que hacía el mozuelo, y le traía sin cuidado. La gárgola trotó en pos suyo. Oyó gritar al cabrerizo detrás de ella: «¡Bruja!», y, volviendo la cabeza, le vio recoger apresuradamente su hato y alejarse por la ladera arriba.
Algo más allá encontró perarrosas que crecían silvestres en la margen del camino y se llenó de ellas el bolsillo interior del sayo, pero su sabor era empalagoso y le dejaba mal gusto de boca. Las comió de todos modos. El polvolangostín tomó pedacitos.
La fruta no tenía nada de malo.
En el primer pueblo donde la llevó el camino, Aeriel cantó para ganarse la cena y le quedó dinero para comprar una pequeña cantimplora de agua, pero no paró en él.
«Si no tienen escrúpulos en entregar sus esclavos a las tinieblas», pensó, «¿no les será aún más fácil inmolar a cualquier forastero transeúnte?».
Prosiguió, pues, su viaje, levantándose a menudo la capucha de la capa. Tocaba la mandolina para obtener comida y bebida, pero no volvió a dormir en ningún pueblo. Pasó por más laderas atizonadas y apestadas. Al cabo de un tiempo, le pareció observar que se sucedían con mayor proximidad, de suerte que, hallándose ya Solstar a baja altura, quizás a tres horas de su ocaso, se sorprendió murmurando:
—A lo que creí entender, el zagal dijo que este ángel oscuro nunca pernocta mucho tiempo en una misma comarca, pero ese brezal asolado que acabamos de bordear es el tercero con que nos cruzamos en dos horas de camino.
Acarició la estropajosa pelambre de la gárgola y atisbo con atención entre los árboles. Pasaban a la sazón por una zona de bosque.
—Puede que no le guste la vianda que le han servido por estos contornos y por eso se queda para obtener algo mejor…
No había terminado siquiera de pronunciar estas palabras cuando oyó crujir una risa que sonaba como el rechinar de un gozne oxidado. Alzó la vista, sorprendida, y vio a una anciana parada al borde mismo del camino, doblada casi hasta el suelo bajo el peso de una carga de leña.
—Vaya, jovencita —voceó—, eso que andabas murmurando es más verdad de lo que quizá te figuras. Todas estas tierras pertenecen al majis. Va para tres días-meses que le tocó a él la mala suerte.
Aeriel detuvo el paso.
—¿Y se negó a cumplir?
—¿Negarse? —clamó la vieja—. Quizá. Eso nunca. Él ha puesto todo su empeño, por tres veces ya y van para cuatro, en satisfacer al diablo alado…, sólo que el ángel no se da por satisfecho.
—¿Por qué razón?
La mujer encorvada descargó el haz de leña de su espalda y se enderezó un poquito.
—¿Llevas algo de agua, jovencita? ¡Esto de recoger leña la deja a una seca!
Aeriel le tendió su cantimplora, y la otra bebió con avidez; luego se enjugó la boca con la manga y devolvió a Aeriel el recipiente vacío. Con gesto contrariado, se puso a dar bruscos tirones de su haz, como si de pronto se hubiera vuelto demasiado pesado para poder levantarlo en vilo.
—No te molestes —dijo Aeriel, echándose la carga ella misma sobre la cadera—. ¿Querrías contarme lo que pasa?
El arrugado rostro de la leñadora se cuarteó de nuevo en una sonrisa.
—Mi choza pilla de camino —dijo—. Me da igual ir hablando que no. Conque vamos.
Echó a andar, renca y torpe, y Aeriel la siguió. La gárgola correteaba delante entre los árboles.
—Han pasado ya casi cuatro días-meses que el hombre-ave tomó un alma por última vez; pero eso no es porque el majis no haya cumplido. Tres mañanitas temprano ha vuelto al lugar, al mando de su gente, para encontrarse con los cordones de seda cortados y la ofrenda desaparecida. Y el hombre-ave no vuela a otra parte. Cada amanecer se aposenta en un campo nuevo de las tierras del majis. El majis está que echa bombas. Nunca se había visto cosa igual, que el ángel desdeñe ofrendas jóvenes y saludables.
Los sacerdotes del ave dicen que su dios está descontento. El majis tiene que ofrendar a alguien más de su predilección…, una clase de sacrificio distinta.
—Sacerdotes —susurró Aeriel—. ¿Han hecho un dios de este ícaro?
La anciana se encogió de hombros.
—Cuando yo era moza, implorábamos a los antiguos, pero ya nunca visitan el mundo. Se encerraron en sus ciudades, mientras el mundo se viene abajo. Lástima que no lo crearan más duradero —la leñadora suspiró—. Me figuro que deben de estar ya todos muertos.
—Ravenna no ha muerto —protestó Aeriel—. Vive…, tiene que vivir. Prometió volver.
La otra hizo chascar la lengua contra los dientes.
—El aire se nos diluye en el vacío. No llueve. El comercio decae. Ya casi no corren las noticias entre unos reinos y otros. Los majis mandan y gobiernan, y los demás vivimos sometidos a ellos, que son dueños del agua —volvió a chascar la lengua—. Yo creo que Ravenna se retrasa ya demasiado. Aeriel no dijo nada. La anciana leñadora suspiró y meneó la cabeza.
—Hasta la pantera manchada, Samalon. El último dios bueno que tuvimos.
—¿Samalon? —dijo Aeriel—. ¿Te refieres al Zambulon, el guardián de este país?. —La anciana movió la cabeza de nuevo.
—No sé nada de eso. Yo no era más que una niña. Desapareció. En Zambul hay ahora un nuevo dios y sus sacerdotes —de repente se echó otra vez a reír, chirriando como la rueda de una carretilla—. Ah, los sacerdotes del ave dicen que conocen a su dios, pero no pasan de hacer conjeturas. De este asunto del majis saben aún menos que yo.
—¿Cómo es eso? —Aeriel se cambió de posición el haz sobre la cadera. Las ramitas le pinchaban.
—Verás —dijo la anciana—, hubo una chica. Yo di con ella en el bosque no hace dos días-meses, cuando recogiendo mi leña se me hizo tarde lejos de casa después de la puesta del sol. Parecía sin aliento, de tanto correr y llorar, y traía las muñecas llenas de cardenales, como si hubiera estado atada. Mi choza no quedaba lejos. La llevé allí, pero no quiso parar, tan grande era el terror que la dominaba. Me contó que era esclava en casa del majis, que la habían destinado al ángel oscuro, pero que había salido del bosque un monstruo descomunal, había cortado a mordiscos sus ligaduras y la había dejado libre. Pensé que se había vuelto loca. Luego puso pies en polvorosa y no quiso volver por muchas voces que le di. A continuación me metí en mi choza y atranqué la puerta. Y allí sola toda la larga quincena sin sol, recordé haber oído referir que el majis había hecho su ofrenda el día-mes anterior, pero el ángel había menospreciado su don. Y entonces empecé a preguntarme si no sería tal vez que ese bicho gris con alas que mencionó la chiquilla había puesto en libertad a las dos criaturas ofrendadas, y no cabía hablar de desprecio del ángel.
La anciana siguió andando un ratito en silencio, pero a poco reanudó su relato.
—Al mes-día siguiente, recogiendo mi leña, topé con unas huellas extrañas en el bosque: huellas de garras, enormes, y dos plumas grandísimas, grises, mucho mayores que las de cualquier ave conocida. Y en una ocasión oí un maullar muy raro, pero me entró tanto miedo que dejé mi haz en el suelo y escapé en dirección opuesta lo más aprisa que mis piernas me permitieron.
»Bien entrada la tarde del mismo mes-día me encontré con un caminante y me dijo que la ofrenda del majis había vuelto a ser desdeñada y que pudieron oírse los gritos de cólera del vampiro. Todavía se asentaba en aquella vecindad, de suerte que el majis tendría que hacer aún una tercera ofrenda antes de ponerse el sol si no quería perder más tierras apestadas.
»Esa quincena, desde luego, me metí en casa mucho antes de la puesta del sol y atranqué la puerta.
»A la mañana siguiente, nada más rayar el día, acudí a una vecina a ver si sabía algo, y me contó la cosa más extraña que pueda oírse.
»Dijo que un chico había pasado corriendo por delante de casa de su hija cuando aún no habían transcurrido dos horas de la noche y que, cayéndose, se había enganchado en las enredaderas de su cerca. Salió ella con una antorcha a ver qué pasaba, pero el muchacho no hacía más que gemir y revolverse dando patadas y manotazos.
»La mujer vio, enrollado a una de sus muñecas, un cabo de grueso cordón azul que había sido atacado a mordiscos; no estaba cortado, sino mascujado y húmedo. Y la ropa del chico no era de lino común y corriente, sino de seda trama, esa tela más suave que la seda que llevan en las casas grandes hasta los criados.
»La hija de mi vecina volvió a la casa por un hacha para liberarle, temiendo que en sus trompadas se rompiera un brazo. Pero cuando salió de nuevo, el chaval se había soltado de alguna manera y se había ido. Conque le dije a mi vecina lo que me había sucedido a mí dos quincenas antes y lo que pensaba. Luego volví a mi recogida de leña, pues iba atrasada en la faena ese día, y muy lenta, porque no hacía más que pensar y pensar. Deja eso ahí en la puerta, hija mía. Yo lo pondré en su sitio en un santiamén. Habían llegado a la cabaña de la anciana leñadora. Aeriel dejó caer el haz donde le había dicho, pero aunque la mujer le ofreció comida y un sitio donde dormir, Aeriel no quiso quedarse. Ansiaba desesperadamente salir de Zambul y no tenía la menor idea de la distancia a que se encontraba la frontera de Terrain.
Por último, la anciana le volvió a llenar de agua la cantimplora y le dio una torta de salvado en agradecimiento. Al salir otra vez al camino de entre los árboles del bosque, Aeriel silbó a la gárgola, que acudió a su lado. El polvolangostín mordisqueaba su miguita de torta.
El camino serpenteaba por un largo y anchuroso valle, y algún tiempo después desaparecieron, los árboles a ambos lados del mismo. Luego se bifurcaba, y Aeriel tomó por el ramal que iniciaba una subida. Allá abajo acertó a distinguir una ciudad.
No tuvo tiempo de mirarla despacio, pues delante de ella, tras un recodo del camino, percibió ruido de voces y de pisadas. Estaba muy quieto el aire, sin asomo de viento. Aeriel se había levantado la caperuza de su capa de viaje para protegerse los ojos del resplandor del sol, bajo ya sobre el horizonte.
En la vuelta del camino apareció una pequeña partida de funcionarios y militares. Aeriel se paró a un lado para dejarles paso. Ninguno de ellos le dirigió siquiera una mirada de soslayo. Tras de la comitiva se alzaba una asfixiante nube de polvo. El que la encabezaba venía murmurando, más al parecer para sus adentros que para la mujer y el hombre con vestiduras blancas que le flanqueaban.
—Mi mejor huerto…, arruinado, además de dos tierras de cultivo y un prado en cuatro días-meses.
No puedo permitírmelo, y el pueblo alzado en armas. Si el demonio no encuentra eso de su agrado —y el hombre, al decir tal, señaló hacia atrás de la carretera con un ligero ademán de la cabeza por encima del hombro—, no puedo responder de lo que vaya a sobrevenir.
—El ángel —le corrigió amablemente uno de sus acompañantes vestidos de blanco—. El ángel, majis.
Aeriel no captó nada más de lo que decían, pero había observado dos cosas al paso de la partida: que los sacerdotes llevaban golas de plumas negras y que el majis jugueteaba nervioso con algo que traía en las manos. Sólo tuvo un atisbo de ello, una llavecita de metal.
Aeriel se quedó mirando las figuras que se alejaban, pero la gárgola se soltó súbitamente de un tirón y brincó carretera arriba. Aeriel silbó, pero la bestia gris no quiso volver. Con un esfuerzo, arrancó detrás de ella. El camino iniciaba una subida rápida.
Al volver un recodo, dio de improviso con un huerto todo atizonado y echado a perder, caídas y resecas las hojas en el suelo, el fruto acorchado y negruzco en las ramas. Solstar, muy bajo ya en el cielo del este, arrojaba largas sombras negras. Aeriel oyó gritos, luego sollozos.
La gárgola se precipitó entre el enrejado de la oscuridad y de luz. Aeriel fue a seguirla y a punto estuvo de darse un encontronazo con una muchacha. Estaba ataviada con hermosas prendas y relucían ajorcas en sus tobillos. Sobre la cabeza y la cara tenía un velo que sólo dejaba al descubierto los ojos. Le habían pintado todo el cutis de negro, excepto algunos puntos y vetas que dejaban traslucir lo claro.
Era ella la que había gritado. Ahora jadeaba en sus esfuerzos desesperados por librarse de una cadena que la tenía amarrada a un árbol. El metal de los grilletes desollaba sus muñecas. La corteza del tronco se desprendía hecha virutas con el violento roce de la cadena.
Aeriel se echó atrás la caperuza de su capa de viaje y se dirigió a ella. La chica se sobresaltó, miró con ojos de pasmo y rehuyó su presencia con un grito; luego perdió pie en la hojarasca y cayó pesadamente; por último, forcejeó, torpe, y consiguió apoyarse sobre una rodilla.
—Espíritu —dijo por fin la muchacha pintada, en un jadeo, desplomándose de nuevo al suelo. La cadena se había escurrido por detrás del árbol: la prisionera no podía levantarse—. Espíritu, por el amor de los antiguos dioses, ayúdame. Tengo que soltarme de aquí antes de que Solstar se ponga.
Comenzó a forcejear de nuevo. Aeriel puso a un lado su hatillo, dejó el bordón en el suelo y se arrodilló. Tomó la cadena en sus manos y la examinó atentamente.
—No soy ningún espíritu —dijo—. Una viajera nada más. Me crucé con tu padre en el camino.
La muchacha pintada contorsionaba los brazos, intentando reducir las manos hasta hacerlas pasar por los grilletes que las aprisionaban.
—No es mi padre —dijo como escupiendo las palabras—. Estoy de esclava en su casa. ¿Puedes soltarme? —Su voz era otra vez desesperada—. ¡Oh, la Bestia, Bestia-Salvadora…, alguien debe de habérselo contado a él, de lo contrario no habría empleado una cadena!
Aeriel tiró con todas sus fuerzas, luego descansó un momento y volvió a tirar.
—¿Qué sabes tú acerca de una bestia?
—Alguien me refirió la habladuría del pueblo, que un monstruo había venido a Zambul a desbaratar la caza del Ave. Vendría a liberarme, dijeron…, pero ¿qué animal puede quebrar una cadena con los dientes?
Aeriel sacó el puñal de marfil. Apalancó con él uno de los eslabones, luego hizo por cortarlo. La punta de la hoja se partió. Aeriel desechó el puñal por inútil.
—Los eslabones están soldados todo en una pieza —dijo.
—Los dioses me amparen; los dioses me amparen —sollozó la muchacha pintada. De repente, exclamó—: ¡Mírale, ya está ahí a la espera!
Aeriel se dio la vuelta y, súbitamente, le vio. En el centro de la espesura, a treinta pasos de distancia, se alzaba un árbol corpulento. Sobre una de sus ramas estaba acurrucada una forma oscura.
Su aspecto era el de un bulto de terciopelo negro, de la misma talla que Aeriel y casi otro tanto de circunferencia. El árbol atizonado parecía casi gris en contraste, pues aquella cosa no reflejaba ni un ápice de la luz de Solstar. Era en sí misma tiniebla totales. Ni siquiera el cielo resultaba tan umbrío.
Era el negror de las alas de un ángel oscuro. Aeriel sintió refluir la sangre acobardada bajo la piel. La muchacha pintada pugnaba por romper sus cadenas. Las alas plegadas sobre la rama bajera del árbol comenzaban a agitarse.
—¡Se despierta! ¡Se despierta! —gritó la muchacha pintada. Detrás de ellos, Solstar se había ocultado ya en su mitad.
El bulto se estremeció, volvió a aquietarse, luego se agitó de nuevo. Fueron desplegándose de él capas de oscuridad como los pétalos de una inmensa flor nocturna. La muchacha puso la muñeca con resolución en las manos de Aeriel.
—Rómpeme la mano —clamó—. Fuérzala a pasar.
Aeriel se sentía incapaz de moverse. El despliegue de aquellas alas la fascinaba. Dos de ellas se hallaban ya plenamente extendidas. Otro par se mantenía a medio desdoblar.
El ángel oscuro estaba vuelto de espaldas: Aeriel lo advirtió con sobresalto. Era su dorso lo que veía, su cara se mantenía oculta a la luz. Tuvo conciencia de unas manos que la tocaban. La muchacha pintada había dicho algo.
Aeriel meneó lentamente la cabeza, medio vuelta ahora hacia ella.
—Ni tan siquiera rota te pasaría la mano por ahí.
—¡Pues entonces córtala! —chilló la muchacha.
La mitad de las alas del ángel oscuro estaban ya abiertas del todo y las otras comenzaban a desplegarse. La muchacha buscaba desesperadamente algo entre las hojas. Aeriel se dio cuenta de pronto, como sacada de un hechizo, de que en sólo pocos minutos más Solstar se habría puesto por completo.
Se volvió, vio a la muchacha pintada recoger la daga del suelo, tender la muñeca en él y apoyar en el arranque de la mano la punta rota. Aeriel se inclinó y le agarró el brazo.
—Aguarda —dijo—, acaba de ocurrírseme una idea. Garza —susurró, cogiendo su bordón—. ¡Pájaro-en-un-Bastón, despierta!
La garza se estremeció, dejó oír un graznido malhumorado, se hizo carne.
—¿Qué pasa? —inquirió—. ¿Por qué me llamas por nombres ridículos?
El ave blanca se aferró con sus patas al puño del bastón, aleteando para guardar el equilibrio. Aeriel la arrimó al grillete que sujetaba la muñeca de la muchacha pintada.
—¿Puedes abrir una cerradura? —dijo Aeriel—. En Talis nos franqueaste la puerta. ¿Puedes hacer saltar esa cerradura?
La muchacha pintada miraba con ojos incrédulos a la garza, ahogados sus sollozos en exclamaciones mudas, sin aliento. La garza examinó el orificio del cierre del grillete, se puso a golpearle con el pico. La muchacha inopinadamente lanzó un grito.
—¡Se levanta!
Aeriel se volvió, sobresaltada.
—Sujétame firme —regañó la garza.
El vampiro estaba de pie ahora sobre la rama negra, todavía de espaldas al declinante sol. La garza aplicó el ojo al de la cerradura. El hedor a materia corrupta era cada vez más sofocante. El ícaro hizo oscilar y contraerse sus alas. Aeriel se preguntaba, exasperada, adónde habría ido su gárgola y dónde andaría la extraña bestia de que le hablara la vieja leñadora…
Solstar, ya casi oculto del todo, era apenas una uña de luz sobre las lomas. Asomaba Oceanus, azul pálido entre los árboles crispados y negros. Aeriel oyó un ruido rechinante. El bastón se ladeó en sus manos. Vio a la garza imprimir a su cuello un singular movimiento de acometida y torsión. La punta de su pico giró en el orificio de la cerradura. La muchacha pintada se sacudió el grillete de la muñeca.
Solstar había desaparecido tras el horizonte. El cielo allá en lo alto era ya negro como la nada, y el huerto en torno suyo estaba embebido en sombra. El vampiro se dio la vuelta en su árbol, iluminado ahora por la luz espectral de Oceanus y de las estrellas. Aeriel tuvo sólo una vislumbre de pálidas vestiduras que envolvían la figura de un joven, un rostro desencajado de hambre y unos ojos inexpresivos, incoloros.
La muchacha pintada lanzó un chillido y escapó como una centella. Aeriel giró sobre sus talones para seguirla, pero ya venía el vampiro volando. El viento de sus alas le ciñó la ropa al cuerpo, le hizo hondear el cabello. Aeriel se tiró de bruces al suelo con la esperanza de que el ícaro no reparara en ella si volvía para dar otra pasada.
Pero no había ni tocado tierra cuando ya el ritmo de las alas cambió, tornándose uniforme y constante. Ahora se cernía en el aire sobre ella. Aeriel se puso precipitadamente de rodillas y empuñó su bordón. El ícaro se le vino encima. Aeriel asestó con fuerza el báculo, pero no dio en el blanco, porque el hijo de la bruja había retrocedido de pronto.
Una forma, dos formas, acababan de salir con ímpetu de entre los árboles. Saltaron sobre Aeriel y Grisela enganchó el antebrazo del ángel oscuro entre los dientes. La otra bestia, gris como la primera, atrapó la pierna del vampiro con sus zarpas de poderosas uñas. Dos pares de alas descarnadas batían, no menos poderosas, sobre sus hombros. Un collar de latón le ceñía el cuello.
—Gatavolanda —jadeó Aeriel—. ¡Gárgola, Gatavolanda!
El bruto alado hundió sus dientes romos en la pierna del vampiro. El ícaro lanzó un chillido penetrante, inhumano, y se sacudió de encima a sus atacantes como si nada. Grisela cayó, pero la bestia alada se recobró en el aire, con un esfuerzo de sus flacas alas, y logró atrapar una de las del ángel oscuro.
Aeriel se agarraba el costado, abriendo la boca en sus esfuerzos por respirar. La caída la había dejado sin aliento. Cerca de ella, Grisela rodaba por el suelo, armando un guirigay; pero en seguida contrajo sus miembros, fantásticamente huesudos, y saltó. Alguien tiraba de Aeriel. Esta, vacilante y torpe, consiguió ponerse de pie.
—¡Huye, huye! —le gritaba la muchacha pintada.
Aeriel echó a correr con ella y se internaron entre los árboles. Detrás, en la distancia, se oían bufidos gatunos, gañidos perrunos y gritos estridentes como de pájaro. La muchacha tiró de ella hasta que Aeriel recobró su paso de carrera, pero luego era la chica la que se agarraba a Aeriel, jadeando y trompicando.
De improviso salieron del huerto a terreno despejado. La luz de la Tierra se difundía a su alrededor, de un azul pálido, pálido. El tufo a vegetación enferma se disipó. Aeriel respiró con ansia el aire puro. Al poco rato se dio cuenta de que le pesaba menos el bastón. Lo miró, comprobando que no lo había dejado en ningún momento, ni el hatillo tampoco. La garza había levantado el vuelo y se deslizaba ante ellas por el aire, ladera abajo, hacia otro valle.
—Seguidme —gritó—. Yo encontraré el mejor camino.
Y planeó a baja altura, más blanca que humo de leña al pálido resplandor de la Tierra.
