6
Ciudad de ladrones
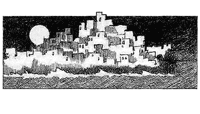
6
Ciudad de ladrones
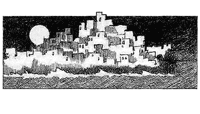
Solstar iba poco a poco deslizándose por el firmamento. Aeriel no sentía aún fatiga ni hambre, y tampoco el menudo polvolangostín oculto entre los pliegues de su ropaje parecía requerir alimento alguno. No topaba con nadie. De cuando en cuando dirigía la palabra al mascarón de su báculo, pero la garza no despertaba.
Por último, el terreno comenzó a allanarse. Los acantilados no se alzaban ya a tanta altura sobre la orilla. Solstar se cernía sobre el horizonte del este, directamente a su costado. Vio la ciudad de Talis en la distancia frente a ella. Estaba edificada sobre una rocosa lengua de tierra que se proyectaba en el mar. Un chorreo constante de viajeros se aproximaba desde el norte y el oeste.
Aeriel alzó la capucha de su capa de viaje. Había empezado a levantarse el viento del mar. Cuando se unió a los que pasaban por las altas puertas dobles de la muralla, nadie le prestó la menor atención; ni las mujeres que vestían largas túnicas hasta los pies, ni los hombres con pantalones y jubones. Su tez era pálida, de un azul cetrino. Era la primera vez que Aeriel veía el cutis de los berneanos.
La ciudad era más pequeña que Isternes; carecía de los graciosos arcos y chapiteles del oriente. Los edificios de Talis eran todos rechonchos y cuadrados, construidos mitad por mitad de madera argéntea y de piedra marina gris nácar. Cuando quiso darse cuenta, Aeriel estaba ya recorriendo calles de mercado y de orfebres. Los perfumistas elaboraban sustancias de singulares aromas. Los cuchilleros ofrecían empuñaduras guarnecidas de rubíes y perlas.
A plena luz del sol, Aeriel vio a un joyero sacarse de la manga una diminuta ampolla de cristal llena hasta la mitad de un fluido azul. Corindón puro, decía en voz baja, ofreciéndoselo al hombre con quien regateaba: la sangre del mar. Un sorbo, decía, le mantendría joven a uno para una docena de años, y estaría dispuesto a desprenderse de ello por sólo mil veces su peso en plata.
Hizo girar la ampolla, y su contenido emitió destellos, agitándose como agua; pero, acercándose más, Aeriel vio que era polvo, y muy semejante a la materia que ella recogió del mar, aunque de azul no tan oscuro. Ni el mercader ni su comprador dirigieron a la intrusa una sola mirada, aunque momentos antes el vendedor había expulsado a dos chiquillos harapientos. Aeriel siguió su camino.
Cruzó una plaza y se encontró delante de un mesón. Un alto tapial cercaba su patio, y a la entrada del salón comedor estaban plantados dos porteros de buena estatura, despidiendo a gente que pretendía pasar sin invitación y a curiosos y mirones.
Aeriel se acercó, esperando que la echaran como a los demás, pero ni siquiera la miraron, y pasó entre ellos sin contratiempo. Se encogió de hombros, desconcertada, y supuso que un mero juglar que cantaba para ganarse la cena y un rincón donde dormir junto al hogar debía de pasar por fuerza inadvertido.
El local era amplio, pero comensales y mesas abarrotaban el espacio. La última luz crepuscular penetraba a raudales por las ventanas. Una inmensa chimenea-hogar ocupaba la mitad de la pared del fondo.
En su vida había visto Aeriel tanta leña ardiendo de una vez. En Terrain, donde la leña era escasa, quemaban aceite en lámparas, pero aquí llameaban grandes ramas y chamarasca, y su resplandor no era blanco o amarillo como el del aceite, sino rojo.
Sólo otras dos personas estaban sentadas a la lumbre; una, un mozo de complexión vigorosa con el cabello rubio y la tez aceitunada. Su compañera era una chica más joven que Aeriel, todavía escurrida y largirucha. Una diadema de paño trenzado le mantenía apartado de los ojos el pelo color canela. Su piel era del azulado berneano típico.
Aeriel se arrodilló en el hogar, arrimó su báculo a un rincón y se echó para atrás la caperuza. La muchacha de tez azul, que había estado mirando distraída en dirección a ella, se sobresaltó de repente, clavando en Aeriel unos ojos atónitos. Aeriel le echó a su vez una mirada.
—¿Sucede algo anómalo? —inquirió. Se desabrochó y quitó la capa, la dejó a un lado y comenzó a desenvolver la mandolina.
La chica siguió un momento más con la mirada fija; luego movió la cabeza y pareció recobrarse.
—¿Cuánto tiempo llevas ahí? No te había visto.
Aeriel sonrió.
—Sólo un momento. Soy Aeriel. —Se sentó y empezó a tañer la mandolina.
La expresión de la muchacha se iluminó de pronto.
—¿Una rapsoda? Me figuro que debes de ser la única en todo Talis, esta noche. No es extraño que los porteros te dejaran pasar. ¿Te han pedido mucho?
—Nada. Ni siquiera se han fijado en mí.
—¿Te han permitido entrar por nada? —exclamó la muchacha, que se había puesto de pie con los brazos en jarras, echando miradas furibundas a la puerta—. Nosotros hemos tenido que pagar por entrar.
Miró a su compañero, pero el joven, aunque estaba mirándolas atentamente a Aeriel y a ella, no dijo nada. Al cabo Aeriel empezó a preguntarse si tendría lengua. La moza de tez azulina se encogió de hombros y volvió a sentarse.
—Bien, no importa. Tendremos que repartir entre tres esta noche.
Se recostó de espaldas en su compañero y se desperezó. Un mozo de servicio pasaba junto a la chimenea. Con un movimiento tan rápido que los ojos de Aeriel apenas pudieron seguirlo, la muchacha arrebató de la bandeja seis aceitunas. El mozo siguió su camino sin una mirada.
Entonces la muchacha se puso a lanzar los frutos al aire ante ella en un círculo. Su trayectoria formaba la figura de un ocho. Con igual prontitud se volvió su compañero, y eran ya los dos los que se arrojaban las aceitunas entre sí formando intrincados bucles en el aire.
Inopinadamente Aeriel se percató de que la chica había pasado todas ellas a su mocetón, que hizo danzar un grupo con una sola mano en un círculo mientras formaba un ocho entre su mano ya ocupada y la libre.
Aeriel miraba sin pestañear. En su vida había visto cosa semejante. La muchacha pegó un brinco, dio dos volteretas apoyándose en las manos, delante de la amplia chimenea-hogar, para volver a caer limpiamente de pie con un gesto dirigido primero a sí misma y a su compañero después.
—Nat y Galnor, artistas ambulantes. Juegos de manos nunca vistos.
Su compañero atrapó en el aire las seis aceitunas, al parecer todas a un tiempo. Arrojó tres a Nat, que ofreció a Aeriel una de ellas. Aeriel la aceptó agradecida; mordió la pulpa oscura y salada. Empezaba a sentir de nuevo el hambre y la sed. Dejó la mandolina en el suelo y echó un vistazo alrededor a ver cuándo tenían a bien servir la cena.
Fuera, la luz de Solstar poniente era ya muy débil. Aun tan cerca del fuego como estaba, sintió Aeriel el frío del atardecer. Los mozos de servicio empezaron a cerrar y atrancar las contraventanas. Se encendieron antorchas y se cerró la puerta de entrada principal. Los comensales sentados a las mesas empezaron a reclamar la pitanza.
La trajeron casi de inmediato. Enormes fuentes de crujientes tortas y bollos, y carne de diversos animales, y cestas de ciruelas violáceas… Nada se sirvió a los artistas acomodados junto a la chimenea, y así, sin más que el sabor de una sola aceituna en la lengua, Aeriel sintió que la boca se le hacía agua y que le flaqueaban las piernas de debilidad.
—Vaya —murmuró Nat al cabo de un rato—. Ya veo que pretenden que nos las arreglemos por nuestra cuenta —dirigió a Aeriel una mirada y media sonrisa—. Unos dedos ágiles sirven para algo más que para hacer malabarismos.
Se levantó y se deslizó entre las mesas, haciendo juegos con jarros y platos vacíos, al principio, por un bocado de comida o un sorbo de cerveza. Un rato después, satisfecho ya su apetito, algunos comensales empezaron a arrojarle tajadas y bocados más sustanciosos, que ella se metía en el bolsillo, para volver por fin bien cargada junto al hogar.
Aeriel comió con fruición: manzanas nuevas y buñuelos y alas de lagartos arbóreos. También dio migajas al pequeño polvolangostín, y en una ocasión, Galnor arrebató jarros llenos de una bandeja que pasaba, con tan increíble destreza que el mozo ni siquiera los echó de menos.
En el momento en que Aeriel se llevaba a los labios la dulce y espumosa cerveza de miel, fuera del mesón se oyó un alarido extraño y salvaje. Atragantándose, dejó el jarro a un lado. La conversación de la concurrida sala hízose de pronto mucho más queda. Algunos habían vuelto los ojos a la puerta que daba al patio del mesón. Estaba entornada.
El clamor proseguía. Oyéndolo, Aeriel sintió que se le ponía la carne de gallina. Luego el sobrecogedor plañido se extinguió, y los comensales volvieron a sus viandas y a sus compañeros de mesa. El guirigay poco a poco se restauró. Aeriel miró a la muchacha que estaba a su lado.
—¿Qué ha sido eso?
Nat alzó la mirada, lamiéndose la grasa de los dedos. Se encogió de hombros.
—Nada de particular, la Bestia. Lleva aullando de ese modo, de cuando en cuando, desde que la trajeron.
—¿Y qué bestia es esa? —preguntó Aeriel.
La muchacha la miró ahora con expresión más seria.
—¿No lo sabes? La Bestia que he tenido aterrorizado al país entero estos últimos días-meses. Aeriel meneó la cabeza.
—¿Qué ha hecho?
—Dicen —repuso Nat—, que jamás ha hecho nada a ningún viajero honrado, salvo mirarlos con fijeza y gemir…, aunque ha puesto en fuga a los ladrones y más de uno ha sentido sus dientes.
La chica se acercó un poco más.
—Los mercaderes han empezado a no venir, por miedo a encontrársela, y los viajeros a temer las jornadas por las carreteras, incluso de día, como no sea en grandes caravanas bien armadas, lo cual ha dado al traste con el lucrativo negocio de los ladrones. Por eso, al amanecer de este día-mes, los bandidos de Arl salieron en busca de ella y la han capturado. Hace sólo unas horas que la han traído a la ciudad en una jaula de madera —señaló con un gesto—. Son esos que están allí sentados.
Aeriel siguió la dirección de su mirada y localizó una cuadrilla de mujeres y hombres toscamente vestidos en una de las mesas centrales: apenas si había reparado antes en ellos. La mayoría llevaban oro en los lóbulos de las orejas, y su capitán, un brazalete de plata en la parte superior del brazo desnudo. Todos tenían puñales. Estaban comiendo del mejor plato de la casa.
—Han instalado su Bestia enjaulada en el patio —seguía diciendo Nat—, y todos los demás huéspedes están aquí con la esperanza de darle un vistazo.
De nuevo resonó el pavoroso gemido, y de nuevo la charla general se hizo más queda.
—¿Qué van a hacer con ella? —inquirió Aeriel. El timbre de aquel alarido aterrador le producía dentera.
Nat se encogió de hombros.
—Venderla, supongo. Para rescate de algún jefe. Sabr, la reina de bandidos, mantiene una cuadra de animales raros en el norte: caballos, creo que los llaman. Quizá ella la compre.
Iba a decir más, pero los comensales, bien satisfechos de comida y bebida, habían empezado a pedir diversión. Nat y Galnor se levantaron de su sitio junto al hogar y se pusieron a dar volteretas y hacer malabarismos, describiendo círculos, y arcos, y complicadas figuras que Aeriel no sabía cómo llamar.
Los espectadores les arrojaban frutas y bollos al principio; luego, cucharas y cuchillería fina. Por último, monedas… que parecían desaparecer insospechadamente cada vez que intervenía Nat con sus escamoteos. Los espectadores se reían y le arrojaban más.
Pero al fin llegó el turno de Aeriel, Galnor y Nat se retiraron a la chimenea. Aeriel recogió del suelo su mandolina. Se proponía referirles alguna historia de las aprendidas en Isternes, acerca de Syllva, quizá, y de su soberano Imrahil, pero los huéspedes del mesón, en un clamor que se sobreponía al alarido que venía de fuera, rugían pidiendo un relato de monstruos fantásticos.
Así, pues, les relató la historia del ángel oscuro. Cantando unas veces y recitando otras, habló Aeriel de una muchacha de Terrain que siguió a su dueña hasta el castillo del ángel oscuro, al torreón de las marchitas esposas del vampiro, los espectros, y habló de unas horripilantes gárgolas que eran sus perros guardianes.
En la sala, el silencio se hacía más y más profundo; el tintineo de las copas, los cuchicheos, se fueron extinguiendo; los espeluznantes gañidos del patio cesaron. Aún no había llegado Aeriel al final de su relato: hallábase en el punto en que la chica vuelve del desierto con la pezuña del caballo alado que era cáliz y talismán y decide libertar a las gárgolas de sus prisiones de plata.
De repente se oyó una tremenda conmoción en el patio. Gritos; luego, estrépito de madera hecha astillas; grandes voces, carreras precipitadas. Aeriel se interrumpió en mitad de una frase. Irrumpieron dos bandidos por la puerta del patio.
—Jefe —gritó uno de ellos—, la Bestia está suelta. Parecía tranquila…, se nos olvidó vigilar; estábamos atentos al relato. Debe de haber roído los barrotes…
La mujer salió de estampía con un chillido. Tras de los dos, la puerta quedó abierta de par en par. A nadie se le ocurrió cerrarla ni atrancarla. Los huéspedes más próximos a ella se dispersaron despavoridos cuando un animal enorme, hosco, macilento, se introdujo en el local. Gruñía, como hacen los perros, y tiraba mordiscos a diestro y siniestro. Era, todo él, de un matiz gris uniforme: hasta sus ojos, dientes y lengua eran grises. Traía erizada la pelambre, greñuda y sin lustre. Un collar de metal amarillo ceñía su cuello.
Aeriel la miró con detenimiento desde el hogar donde se encontraba. Se le encogió el corazón. A su lado, Nat se estrechó junto a Galnor. En ese mismo momento la Bestia descubrió la presencia de Aeriel, abriendo desmesuradamente sus ojos grises, y se acercó con paso lento y tranquilo hacia ella.
Los que estaban en su camino se echaban atrás con espanto. Algunos esgrimieron dagas, pero nadie se atrevió a asestar un golpe. Aeriel se levantó a medias y apartó a un lado su mandolina. Pudo ver el costillar esquelético del pobre animal, las vértebras prominentes a lo largo del lomo. Le flaquearon las rodillas.
—Grisela —dijo en voz baja—. Grisela…, la primera gárgola que amansé. ¿Qué ha sido de ti? Estás en los huesos.
La gárgola la miró con perplejidad un momento, el belfo remangado sobre los mellados dientes, suelta y colgante la lengua. Jadeaba broncamente. Sus orejas pendían lacias como pingajos. Aeriel le tendió los brazos.
—No te di libertad para que vinieses a parar en esto.
La Bestia se tendió delante de ella en el suelo y avanzó a la rastra, emitiendo un extraño, gutural, lamento. Sus encorvadas garras deshacían las esteras de junco, arruinaban el entarimado del piso. El animal llegó a sus rodillas, y Aeriel se inclinó para acariciarla cuando la Bestia gris reclinó en su regazo su descomunal, pavorosa cabezota.
En la estancia no se oía ahora más ruido que la respiración queda y áspera de los espectadores y el sisear y crepitar de la lumbre.
—¡Una hechicera! —susurró alguien entonces—. La recitadora es una bruja. Ved cómo ha encantado a la Bestia.
Aeriel no levantó la mirada; se dio cuenta de que los huéspedes del mesón se removían inquietos, de que Nat no le quitaba ojo desde los brazos de Galnor. Los bandidos de Arl la miraban con franca y no disimulada cólera. Aeriel acariciaba la pesada y estrambótica cabeza de la gárgola, pasaba los dedos por su desgreñado y ralo pelaje.
—¿Qué ha sido de ti? —musitó de nuevo—. A juzgar por la pinta que tienes no has probado bocado desde que me dejaste. Cómete esto —metió mano en su envoltorio.
—Más brujerías —gritó una mujer—. ¿Qué es lo que tiene en la mano?
—Una joya…
—Una daga…
—No es más que una ciruela —murmuró Nat, apartándose de Galnor un poco.
Aeriel quitó la pelusilla del albérzigo y se lo puso delante a la gárgola, que lo comió con avidez, casi con desesperación, tragando con dificultad a causa del collar que llevaba al cuello. Babeaba su lengua gris al relamerse los churretes de zumo color de sangre. Cuando ya sólo le quedaba en la mano el hueso mondo, la gárgola alargó hacia él el morro, le dio un mordisco, pero Aeriel lo retiró suavemente.
—La semilla, no —le dijo—. He prometido guardar las semillas.
Puso el carozo a buen recaudo en la túnica de Hadin, mientras acariciaba una y otra vez la cabeza de la bestia gris, pues aún gañía y temblaba.
—Brujería —oyó cuchichear a alguien. Y otra voz, al lado opuesto de la sala, medio gritó—: Nos echará mal de ojo a todos.
Aeriel alzó entonces la cabeza y vio a la gente retroceder al levantar ella la vista. Los duros rostros de los bandidos de Arl le daban escalofríos. La gárgola se quedó mirándolos, fruncido el belfo en un sordo gruñido.
—Vamos, Grisela —musitó—. No me gusta la compañía. Larguémonos de aquí.
Dispuso la mandolina sobre la seda amarilla, la anudó con destreza y alargó el brazo para coger su bordón. A esto la gárgola se le fue de un brinco, farfullando gruñidos ininteligibles. Volvió Aeriel el rostro y vio a una de las de la cuadrilla que, bajo la mirada de su capitán, avanzaba cautelosa con el sable desenvainado. La gárgola dio un berrido y arremetió contra ella. La mujer dejó caer su arma y huyó precipitadamente.
—¡Un demonio! ¡Un familiar! —gritó alguien.
Aeriel se volvió a medias, toda confusa. Y entonces descubrió al polvolangostín, que se le había plantado en el hombro y agitaba en el aire sus minúsculas pinzas. Aeriel lo metió de nuevo entre los pliegues de su sayal, se puso la capa de viaje y se colgó en bandolera la mandolina.
—¿Y esos dos, qué? —inquirió una voz de hombre—. Estaban con ella. Han hecho sus juegos de manos por maleficio.
Galnor y Nat estaban a medio paso detrás de Aeriel. Esta vio a la muchacha de tez azul sacar un puñal de nadie sabe dónde. Galnor echó mano a un grueso leño de los que había junto al fuego.
—Quitadle el báculo —gritó el capitán de ladrones—. Sin él, una hechicera no tiene poder alguno.
Uno de los bandidos se abalanzó como una flecha y arrebató el largo bordón que seguía apoyado contra la pared. Antes de que Aeriel lograra detenerle, ya estaba el mancebo fuera de su alcance. Pero al cerrarse rudamente su mano sobre la madera, la garza se despertó con un chillido de sobresalto.
—¡Suéltame! —gritó, agitando las alas.
El mozallón arrojó el bastón lejos de sí con un aullido. Aeriel lo recogió y puso la mano en el collar de la gárgola. Se acercó al capitán de los ladrones.
—¿Por qué instigas a tu gente contra mí? —preguntó. Galnor y Nat habían seguido tras ella—. Yo no os he hecho nada.
El jefe de bandidos la observó con inquietud, tirándose de una punta del bigote.
—Te has quedado con mi Bestia —contestó al cabo—, tú, con tu cántico y tus hechicerías.
—Tu prisionera —dijo Aeriel—. Yo no soy ninguna bruja.
—La Bestia vale el rescate de una reina —dijo con brusquedad el bandido.
—¿Quieres rescate? —dijo Aeriel. La cólera brotaba por primera vez en su pecho. Metió la mano en la manga de la túnica de Hadin y extrajo un puñado de polvo azul oscuro—. Poco tengo yo que los ladrones de Talis estimen de valor, pero acaso encuentres que esto merece la pena.
Tendió hacia él la mano ahuecada en forma de copa, por encima de la mesa.
—No lo toques, señor —dijo uno de los suyos—. Está embrujado.
Pero los ojos del capitán de bandidos estaban clavados en la mano de Aeriel.
—Ah, pero las brujas pueden hacer dones maravillosos —murmuró—. ¿O no?
Sacó el puñal. La gárgola gruñó y enseñó los dientes, pero el jefe de bandidos, con el borde romo de su arma, no hizo más que dar un golpecito en la mano de Aeriel de suerte que el polvo cayó en un torrente azul encima de la mesa, se desparramó entre los platos, se coló entre los hilos del mantel y se esparció como agua por entre las tablas mal ajustadas del suelo.
—Corindón auténtico —murmuró el capitán de la cuadrilla—. La sangre del mar.
Recogió lo que quedaba sobre la mesa en un plato vacío. Uno de los suyos arrojó la bebida de una copa de hizo caer en ella el chorro de azul que goteaba del borde de la mesa. Otro andaba a gatas por el entarimado, rebañando lo que caía.
Aeriel no había retirado aún la mano.
—¿Es bastante?
—¿Bastante? —rio el capitán de bandoleros—. Es una fortuna, cinco fortunas… y otro tanto que se ha perdido ya entre las rendijas.
—Son polvos de bruja —gritó la mujer que había perdido el sable—. Pura ilusión. Mañana por la mañana será agua o arena.
Pero el jefe de los bandidos estaba ya trasvasando el polvo azul desde el plato a la cantimplora que llevaba al cinto.
—Lo venderemos por buena plata antes de que transcurra la noche —dijo con sorna—. ¿Qué se me da a mí que por la mañana sea ceniza? Anda, bruja.
Llévate la Bestia contigo —devolvió el puñal a su funda—. Es bastante.
Aeriel se encaminó hacia la puerta. El personal se apartaba para abrirle paso, pero sin apenas mirarla ahora. Todos los ojos estaban fijos en el polvo sangreazul, que los ladrones aún forcejeaban por recoger, vueltas sus dagas ahora hacia el gentío agolpado en torno suyo.
Al llegar a la puerta del mesón se percató Aeriel de que Nat y Galnor salían tras ella. Pero al ir a trasponer el umbral, una mujerona robusta con el manojo de llaves de una posadera se le plantó delante cerrándole el paso.
—Vamos a ver —dijo con brusquedad—. Tú has entrado aquí valiéndote de alguna arte diabólica. Ninguno de mis porteros te ha dado paso.
—Me han dejado pasar sin decir palabra —repuso Aeriel.
—Nadie pasa por mi puerta sin pagar la entrada… y además se te ha servido cena.
—He cantado para ganármela.
La mesonera frunció los labios y cruzó sus monumentales brazos. Miraba con cautela a la gárgola y al bastón de Aeriel, pero sin ceder terreno.
—¿Y el alboroto que has armado? Perjuicio para la reputación de mi establecimiento…, y desde luego, adiós a buena parte de mi vajilla…
Aeriel sintió maquinar a sus labios una sonrisa.
—Tranquila, señora —dijo—, eres ladrona entre los hosteleros, pero voy a darte lo único que aún me queda para tu desagravio.
Extrajo de su envoltorio el voluminoso terrón verde cera que encontró flotando sobre el mar. Los ojos de la posadera se abrieron como platos.
—Ámbar gris —murmuró—. El bálsamo que todo lo cura… Vale su peso en oro —tendió la mano hacía él, pero se contuvo—. Un médico daría más por ello que por el corindón.
Sus dedos se abalanzaron al fin y arrancaron un pedacito.
—Me quedo sólo con este poco —dijo—, pues no soy una ladrona tan grande como dicen.
Luego, cuando ya Aeriel salía, la agarró por la manga.
—Sal a toda prisa de la ciudad, ¿me oyes? El capitán de los bandidos de Arl…, ¿qué va a impedirle echar detrás de ti, en cuanto se le ocurra, y quedarse con la sangre del mar y con la Bestia?
Aeriel echó un vistazo atrás, pero antes de darle tiempo a hablar, la mujer meneó vivamente la cabeza y, bajando mucho la voz, dijo:
—Llevas una compañía muy rara, jovencita, y un bastón no menos raro, y cosas extraordinarias en tu hatillo, pero yo he visto brujas en mi vida y tú no eres ninguna bruja.
Rio Aeriel a esto con risa parca y comedida, guardando el resto del ámbar gris. Nat y Galnor traspusieron el umbral junto a ella. Aeriel seguía con los ojos puestos en la mesonera.
—Muchas gracias por tu consejo, señora —le dijo—. Lo seguiré.
Sus compañeros la esperaban pasada la puerta, entre las sombras. Tomando a la gárgola por su collar de bronce, Aeriel fue a reunirse con ellos y se internaron en la noche.
