4
El mar de polvo
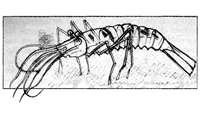
4
El mar de polvo
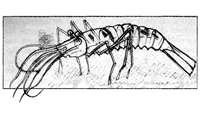
Abrió Aeriel los ojos y vio que estaba sentada en la sala exterior. Afuera el círculo de doncellas ardía, bajo y amarillo, en el oeste. Por el sesgo del cielo pudo comprobar que habían transcurrido pocas horas de la larga quincena.
En torno suyo, los aposentos estaban todos tranquilos, en silencio. No había vuelto aún ningún servidor de palacio. Era costumbre en Isternes cenar inmediatamente después de la puesta de Solstar, y luego retirarse a dormir. Sólo unas diez o doce horas después del ocaso despertaban de nuevo la ciudad y el palacio.
Aeriel se puso en pie. Contaba con poco tiempo. Se le había pasado toda fatiga, y el terror que le inspirara su viaje a Orm se había quedado en un vago malestar. La sibila y su templo se hallaban, empero, a un largo camino. El enigma de las doncellas persistía con claridad en su memoria, aunque no lo entendía todo:
Pero antes han de unirse aquellos que los ícaros reclaman,
una novia en el templo ha de entrar en la llama,
y a los segundogénitos, allende el Mar de Polvo,
hay que hallarles bridón, contar con nuevas flechas, dar alas a un bastón…
Y así, cuando haya probado del árbol una princesa real,
entonces, lejos de la ciudad de Esternesse, sucederá:
una junta de gárgolas, en la piedra un festín,
derrocada la arpía de la Bruja por fin.
Aeriel desenrolló el sari de boda que aún envolvía su cuerpo y dobló sus muchísimas varas de tejido sutil como el aire. Luego se dirigió a un enorme baúl de madera color de rosa, levantó la tapa y sacó la única prenda de vestir que poseía aparte del sari: la saya sin mangas que llevara entre los Ma’a-mbai.
Se puso, pues, Aeriel aquel hábito del desierto y volvió a sorprenderse de lo ligero que lo sentía. Con sus grandes sobaqueras para dejar entrar el aire y un amplio escote sin vuelta ni solapa, caía suelto y sin cinturón hasta las rodillas.
—Todo lo que necesito ahora es mi bastón —murmuró para sus adentros—, y volvería a ser una auténtica viajera del desierto.
Dejó caer la pesada tapa del baúl y, volviéndose rápidamente para coger el sari doblado, salió de la estancia.
Aeriel se apresuró por los corredores desiertos.
Los servidores del palacio habían desaparecido horas antes. Los cortesanos estaban todos ya en la cama. Aeriel recogió su mandolina de la sala de música y se la llevó colgada del hombro por su correa.
—Es mía —se dijo—. La Dama me la ha regalado… y algún medio habré de tener para ganarme la vida.
Corrió por el amplio salón recibidor sin que nadie la viera y salió de nuevo al jardín. Allí recogió almendrolas del pequeño huerto, sacudiendo los árboles de pálida corteza para hacer caer sus almendradas nueces de cáscara fina como papel; luego hizo acopio de dátiles granate oscuro y de higos de pellejo recio. Arrancó bulbos blancoamargos de hierba somorguja que crecían a la orilla del riachuelo de límpida corriente. Los pescadores solían llevarlos en lugar de cantimploras de agua.
Lio todas estas provisiones en el sari, se echó el pesado bulto a la cadera y se apresuró aguas arriba hacia el acantilado desde donde se dominaba el mar.
Llegó por fin a la punta del pequeño promontorio y siguió pegada al muro hasta los escalones que descendían a la ribera.
Allí estaban amarradas las embarcaciones hechas a surcar el polvo. Todas de madera clara a medio desbastar, bogaban por el polvo ondulante con el auxilio de dos remos grandes y planos llamados patines. Suspendidas en medio, se mantenían sobre las secas olas sin tocarlas. Cada una tenía un solo mástil con una vela latina.
Aeriel buscó el barquichuelo de Hadin. El hijo menor de la Dama le había dado algunas lecciones sobre el arte de la navegación por el polvo: cómo hacer virar la nave y cómo amorrar el balanceante botalón. Encontró el barquito, se descolgó del hombro la mandolina, desató su sari. Estibó sus provisiones en la bodeguilla, cubriéndolas con la lona para que no se llenaran de polvo.
—¡Aeriel!
La voz la sobresaltó. Giró sobre sus talones. Hadin estaba de pie en el promontorio. Descalzo, con las babuchas de punta vuelta en una mano, la túnica amarilla echada al hombro, sólo llevaba puestos los calzones hasta la rodilla, que constituían la ropa interior de los varones de Istern.
Aeriel desamarró y empujó el barquito para sacarle de entre los demás. Hadin se acercó entonces y Aeriel vio con sorpresa que estaba empapado. El benjamín de la Dama se echó a reír, sucediéndose el agua del pelo.
—Me he caído al río cuando llevaba a Arat a casa después de la juerga. Los otros han seguido. Estaba en la orilla, retorciendo y escurriendo mi túnica, cuando te vi pasar. —Aeriel había llegado a la punta del muelle—. Hermana, ¿a dónde vas tú sola a estas horas?
—Hadin, préstame tu barca —dijo, mirando hacia el mar.
—¿Te vas de viaje? —comenzó el otro, uniéndose a ella en el embarcadero—. Me voy contigo…
Pero Aeriel movió la cabeza. El joven pelirrubio súbitamente se serenó de su embriaguez.
—Hermana, ¿a dónde vas? —cuando Aeriel se volvió para mirarle, el mozo, todo sorprendido, alargó el brazo y le tocó el hombro y la mejilla—. ¿Qué es esto?
Entonces Aeriel comprobó que su mejilla, el brazo, una mano…, dondequiera que las doncellas la habían rozado o acariciado, estaba ahora cubierto de un fino polvillo de oro.
—Me han dejado encima su oro —murmuró, sacudiéndoselo. Iluminaba la oscuridad.
—¿Con quién has tenido cita?
Aeriel miró para otra parte.
—Con mensajeras —dijo.
Hadin la miró, perplejo.
—No ha pasado ningún mensajero por las puertas de la ciudad.
—No vinieron por ahí.
El hijo de la Dama guardó silencio. Luego dijo:
—Todos nos hemos dado cuenta, casi desde el primer momento, de que eres más de lo que aparentas, Aeriel.
Ella soltó la amarra y se introdujo en la embarcación, en ascuas ya por partir.
—Hablas como si fuese yo una hechicera.
Hadin se arrodilló en el embarcadero.
—¿No quieres decir adónde te diriges?
—Tengo una misión que cumplir —repuso ella, y volvió a sentirse dominada por el miedo. Lo desechó—. Debo darle comienzo en seguida —plantó el mástil, sin mirarle.
—Aeriel —dijo él de improviso—, toma. Aquí tienes mi túnica. Tal vez la necesites… Ese sayal que llevas puesto no abrigaría ni a un gato.
Aeriel no pudo menos que reír. No había razón para marcharse entristecida. Tomó la túnica de seda amarilla del muchacho. Estaba húmeda y fresca al tacto.
—Pues entonces toma tú esto —dijo, y le entregó su sari, todo arrugado.
Hadin lo miró.
—¿Y qué voy a hacer con ello?
—Dáselo a Irrylath —repuso ella con voz queda, y se volvió para otro lado, simulando estar ocupada en la embarcación. Sentía dolorido el corazón en el pecho, pero al mismo tiempo muy aliviado y contento. Volvió a mirar a Hadin, de repente—. Pero no en seguida. Quisiera estar bien lejos antes de que Irrylath lo sepa.
La barca se mecía en las olas de polvo. Aeriel desplegó la vela. Hadin le cogió la mano, y por un momento la muchacha temió que fuese a tirar de ella para hacerla volver, pero lo único que pretendía era acercarla a él lo suficiente para besarla en ambas mejillas, como era costumbre en Isternes al partir.
—Vuelve con nosotros.
Ella intentó sonreír.
—Antes de que el Avarclon vuelva a la vida. Te traeré un buen corcel a cambio de tu barco.
El viento hinchaba la vela. Aeriel empuñó la barra del timón en el momento en que Hadin daba un empujón al barquichuelo. Hizo ella girar la vela para dar una bordada y el patín-canalete se apartó con fuerte impulso de la orilla. El ventarrón reinante la alejó con rapidez. Mirando atrás, vio a Hadin empequeñecerse de pronto en el distante embarcadero. Viró de nuevo, a babor, en dirección a Westernesse.
La embarcación de Aeriel corría sobre el Mar de Polvo, cabalgando las olas que ondulaban como si fuesen de agua y relucían a la luz de las estrellas con su propio fuego interior. Bajo la superficie, Aeriel divisaba las finísimas partículas sedimentarias en constante movimiento. El viento arrebataba unas cuantas de las crestas de las olas y las hacía girar y desplazarse en torbellinos de polvo que se dibujaban sobre el fondo negro y estrellado del cielo.
Tan finos eran los granos que Aeriel apenas los veía, ni los sentía casi cuando respiraba, sólo consciente al principio de su aroma tenue y acre. Sin embargo, antes de transcurridas muchas horas notó que se le iba secando la garganta. Sentía los ojos granujosos y los dedos como papel de lija.
Afianzando la vela y la barra del timón, sacó de entre sus provisiones un bulbo de hierba-somorguja e hincó el diente en la piel blanca, apergaminada.
La pulpa interior era dura; el jugo, astringente, pero satisfactorio. Le bastó con unos pocos mordiscos para que la sensación de sequedad se aliviara.
Los colores del mar eran cambiantes ahora. En las proximidades de la orilla, el polvo tenía un tono grisáceo, casi de piel de ante. Pero a medida que se alejaba de la costa y se internaba en el mar, el polvo se iba tornando más pálido, de un verde amarillento claro, y luego violeta. Algunas veces las olas presentaban tonalidades malva.
Giraban las estrellas. Transcurría, lenta, la noche. Asomó por fin Oceanus, allá en los bordes del mundo, y a Aeriel se le levantó el corazón, reconfortado. Todo el aire se llenó de su luz espectral. Poco a poco fue ascendiendo el planeta sobre el horizonte.
Aeriel comió dátiles, higos, almendrolas de cáscara fina como papel, masticó bulbos de hierba-somorguja. Era monótono el avío: más de una vez se sorprendió añorando el saquito de terciopelo que en otra ocasión le prestó el duaroc. Saquito maravilloso que, sin aparente espacio en su interior, contenía un inacabable surtido de deliciosos manjares.
Algunas veces se erguía en la proa, oteando la orilla, o afianzaba el timón y la vela y dormía. La primera vez, al despertar, encontró en la bodeguilla dos pulgadas de polvo acarreado por el viento. Después, achicaba cada pocas horas y dormía sólo a ratitos.
El viento se mantenía constante, por lo general, y sólo de vez en cuando había que ajustar el rumbo. Navegaba guiándose por Oceanus y por las estrellas.
El punto cenital de la quincena llegó y pasó. Por dos veces la embarcación de Aeriel pasó cerca de altos y mellados picos que surgían del polvo como agujas. Bandadas de aves daban vueltas sobre estos islotes en apretadas columnas.
A veces, en la distancia, le era dado observar a las ballenas del polvo: enormes brutos con figura de pez, de un centenar de pasos de la cabeza a la cola y llenos de un gas liviano. Arrojaban sus chorros al aire y lo atronaban con sus berridos, retozaban con sus crías o se alzaban en imponentes parejas obedeciendo a algún ritual de cortejo amoroso.
En una ocasión, al pasar a la vista de las ballenas, encontró Aeriel flotando en el mar una masa compacta de material verde pálido, muy semejante a la cera de las abejas, salvo por su olor, que era agridulce, como un perfume muy añejo. Lo recogió y guardó, sin especial razón para ello, depositándolo en un tocón de la bodeguilla. No tenía ni idea de lo que era.
En otra ocasión pasó entre medias de una bandada de skias, aves de voz bronca, con tersos cuerpos de plata, largas alas y ojos orlados de negro, como si llevaran antifaz. Volaban juntas y se lanzaban en picado sobre las olas, atrapando bocados de algo que había entre el polvo.
Cuando Aeriel se acercó, pudo comprobar que lo que pescaban eran unos diminutos langostinos. Se había reunido un enjambre de ellos a comer de las algas que se extendían como una vasta floración rojiza sobre el mar. Aeriel se inclinó sobre la borda y, de un manotazo rápido, echó uno de aquellos bichejos dentro de la embarcación.
Su cuerpo segmentado era de una transparencia cristalina. Tenía profusión de bigotes en el morro, dos ojos pequeñitos y negros sobre sendos pedúnculos, patas articuladas y una cola ancha y plana. En cosa de un instante se enterró en el polvo que cubría la bodeguilla.
Un skia se posó sobre la borda, graznando. Miró el sitio donde el pequeño crustáceo había desaparecido, pero Aeriel lo espantó. Un rato después el plancton, el enjambre y la bandada quedaban atrás. Aeriel escarbó en el polvo.
Al principio el animalillo se le escurría entre los dedos, ocultándose de nuevo, pero a poco se amansó y se le posó en la palma de la mano, mientras ella le daba bocaditos de dátil. Pronto el pequeño langostino se refugiaba en los pliegues de su ropa en vez de hacerlo en el polvo cuando Aeriel achicaba; aunque ahora no achicaba nunca del todo, dejando polvo suficiente para que el polvolangostín tuviera su pequeño refugio en un rincón de la bodeguilla.
Transcurría el tercer cuarto de la quincena. Una vez pasaron junto a una especie de manantial que brotaba en surtidor en medio del mar; pero el polvo que manaba de él no era verde ni oro, ni violeta ni gris, sino azul, azul intensísimo: oscuro como vidrio soplado de ese tono turquí. Corría en reguerillos entre las otras vetas de color, al parecer más pesado, pues desaparecía rápidamente de la vista.
Aeriel recogió un puñado al pasar, era tan bonito, y lo ató en una manga de la túnica de Hadin. En cuanto se secó, había envuelto su mandolina en aquella prenda para preservarla del polvo, y lo mismo hizo con la cera verde-gris. El polvolangostín recogió cuidadosamente los pocos granos de azur que habían caído en la cala y los devoró. Aeriel le dio otra pulgarada, que engulló en su totalidad, y después se volvió azul su caparazón cristalino.
En otra ocasión pasó cerca de un archipiélago de islas dispuestas en un amplio semicírculo, navegando a una milla de sólo una de ellas, la que formaba la punta de un cuerno del creciente. En la distancia, divisó barcas en la playa: barcas largas y delgadas vueltas para arriba en la punta como las zapatillas de Istern. Destacándose sobre la pálida arena de la costa, le pareció ver figuras oscuras que se movían.
Y entonces, para su sorpresa, pues había estado mirando la isla, olvidada de gobernar la embarcación, se encontró casi encima de un arrecife. Tuvo que virar con prontitud, firmemente, para evitar estrellarse. Sobre una de aquellas escabrosas rocas estaba de rodillas un niño, muy negro, todo desnudo salvo un faldellín enrollado a las piernas.
Estaba sacando del polvo un retel y echando en un cesto de apretado tejido los cangrejos atrapados en aquel arte de pesca. No la había visto. Más como levantara luego los ojos al pasar ella, a menos de cuatro pasos, fuertemente apoyada en la driza de la vela y la barra del timón para inclinar la nave en la bordada, entonces la vio y se irguió con sobresalto.
Se miraron con curiosidad y sorpresa, al pasar ella veloz: el muchacho cimbreño de tez oscura —hasta sus ojos eran negros— y la muchacha de tez clara. Dos cangrejos se escaparon de su retel balanceante, cayeron al arrecife y se escabulleron en él, enterrándose en el polvo que rompía en la orilla.
El viento que soplaba de la isla arreció entonces, hinchó la vela y arrancó bruscamente a Aeriel de su contemplación, empujándola mar adentro. Los oscuros acantilados y el pescador de cangrejos quedaron atrás. No muchas horas y siestas después, Aeriel divisó la costa occidental: los pálidos y boscosos montes de Bern que se alzan allende la ribera. Aquí, más próximo al litoral, el mar se había vuelto verdoso y la quincena había transcurrido casi en su totalidad.
Al acercarse a la costa, Aeriel percibió un fuerte retumbo. Vio alzarse allá delante por los aires el salpicar de la rompiente —polvo con reflejo sideral, más fino que fino— y luego, a través de los senos de las olas, distinguió rocas puntiagudas y cortantes como dientes de perro. Las encrespadas olas pasaban por encima y entre medias.
Aeriel empuñó la barra del timón y las drizas de la vela. Durante una hora entera dio bordadas a lo largo de la costa, pero las rocas se extendían interminables, impidiendo el acceso a tierra firme. ¿Pero es que esto va a ser eterno?, se preguntó al fin, cuando de tan cansados tenía ya los brazos entumecidos. La luz del alba rozaba los picachos de allende el litoral, bañándolos en su crudo resplandor blanco.
De pronto notó movimiento debajo de la barca. Esta se inclinó a un lado; uno de los patines emergió del polvo. Aeriel estuvo a punto de perder el equilibrio. Orzó con fuerza y ciñó el viento. La embarcación empezó a enderezarse, pero la corriente la había arrastrado mucho más cerca de la costa. Aeriel forcejeó con las drizas, intentando hacer virar el barquichuelo para alejarlo del peligro.
A menos de media milla frente a ella, un estrecho promontorio se proyectaba en el mar. En su extremo se alzaba un alto torreón, descollando muy por encima de las olas que azotaban tumultuosas el morro del promontorio y brincaban sobre las melladuras de las rocas.

Dos hileras de arrecifes corrían allí paralelas, superponiendo sus curvas en un breve pasillo. La hilera interior desaparecía justo antes de que la exterior se curvara netamente hacia dentro, perdiéndose de vista más allá del morro del promontorio.
Aeriel vio entonces, corriendo delante de ella bajo la superficie misma del verde y reluciente mar, una ancha cinta de tonalidad rosa rojizo. ¿Alguna corriente de polvo de distinto color? Ondulaba como una anguila a través del estrecho pasaje. La siguió.
Los peñascos la cercaban por ambos lados. Sentía la impetuosa corriente colorada, bajo los patines; la tracción ejercida en la vela por el viento, desatado con furia en torno al morro. El muro de rocas que la separaba de la playa tocó a su fin; emergió la curva del arrecife de la derecha. Aeriel orzó, viró, ciñó el viento con todas sus fuerzas.
Sintió el patín derecho raspar la piedra. Su fuste se hizo astillas. La embarcación se inclinó violentamente a babor, amenazando volcar. Sintió la barra del timón arañar las rocas, gemir, rompérsele en la mano. La embarcación se encabritaba, corcoveaba bajo sus pies.
Se vino abajo el mástil. Notó cómo se soltaba la vela, cómo empezaba a arrastrarla tras ella. Hizo esfuerzos desesperados por agarrarse, a lo que fuese. En sus tentativas, aferró algo recio y duro, envuelto en seda. Se le iba resbalando la mano por la driza hasta que la vela se le escapó de golpe. El viento la empujó hacia la orilla. Aeriel se encontró entonces con que se hundía en el mar.
Forcejeó angustiada, intentando vadear, pero no halló nada sólido bajo los pies. Las olas la impulsaban hacia la playa. Se lanzó hacia adelante, cerró los ojos y contuvo la respiración. La playa estaba a sólo treinta pasos y no conseguía alcanzarla. Se asfixiaba en polvo.
Algo surgió entonces debajo de ella, levantándola en alto y transportándola hacia la orilla. Volvió a sentir el aire a su alrededor y respiró a bocanadas. Medio cegada, entre parpadeos, hizo por ver. El verdor del mar habíase tornado carmesí.
Por un momento, sus manos y rodillas palparon algo sólido; tosco, a manera de placas imbricadas; cálido al tacto, no fresco como el fino polvo inconsistente. En un instante se vio en la orilla, precipitada contra las guijas lisas y duras.
Salió de la rompiente a gatas y dando boqueadas como un pez. Algo arrastraba por el suelo a su lado. Con no poca sorpresa pudo ver que era su mandolina, todavía envuelta en la túnica amarilla de Hadin. Aeriel estaba totalmente rendida. Espuma seca corría por sus piernas lo mismo que corre el agua por los intersticios de las rocas. Se tumbó de espaldas y contempló el cielo negro del amanecer.
Una enorme cabeza, orlada de plumas carmesí, surgió del mar y la miró con ojos fijos y estáticos de serpiente.
Esa imagen de los ojos de serpiente persistió en sus sueños hasta que se despertó. Era de día. Estaba echada sobre la tibieza de una playa de duras rocas. Se quitó el polvo de los ojos y alzó la cabeza de las secas guijas. La luz daba de lleno ahora sobre el promontorio, aunque la ancha playa que se extendía debajo se hallaba todavía en sombra. Su pesadilla de la cabeza de serpiente se había disipado. Se dio la vuelta, poniéndose boca abajo, se incorporó sobre las rodillas y pudo comprobar que aún tenía allí la mandolina envuelta en seda. La desenvolvió a toda prisa: el pequeño instrumento de madera de plata no parecía haber sufrido daño alguno.
A escasa distancia de ella se hallaban los restos destrozados de su embarcación. Se levantó y acercó, pero la madera estaba hecha astillas, y el lienzo de la vela, jirones. Sus provisiones habían desaparecido, arrastradas por la furia de los elementos. Aeriel suspiró y apretó los dientes. Su estómago protestaba a todo protestar.
—Jamás llegaré a ver a la sibila de Orm ni encontraré a los lones perdidos de Westernesse —se dijo—, si me muero de hambre en esta playa —rio un poquito—. ¡La verdad, este sí que es el momento en que me vendría al pelo la bolsa del duaroc!
Justo en el instante en que se volvía para alejarse de aquellos restos, reparó en algo que parecía bullir en la destrozada cala del barquito. En un santiamén, su cristalino polvolangostín asomó entre un montón de polvo agitando sus menudas pinzas en el aire.
Aeriel se sorprendió, riendo de nuevo; se arrodilló y acomodó al animalito en un pliego de su sayal.
—Bien —dijo—, veremos qué encontramos por ahí para comer los dos.
La playa se extendía desierta hasta donde alcanzaba la vista. El acantilado cortado a pico que se alzaba delante parecía, al principio, piedra blanca y sin relieves; pero, al acercarse, descubrió Aeriel una escalera tallada en la roca. Los escalones sólo tenían medio paso de ancho y eran bastante abruptos. Aeriel subió despacio.
Al llegar a la cima vio que el promontorio era muy estrecho. Al otro lado, una franja de playa se perdía en la distancia bajo idénticos acantilados blancos. Se encontraba muy cerca del torreón circular de piedra. Al pie mismo de la torre crecía un árbol.
Su tronco, delgado, era retorcido y muy ramoso, con corteza rojizo oscuro y hojas pequeñas y pálidas. Colgando de la rama más próxima, justo a la altura de sus ojos, Aeriel vio una fruta. De tamaño no era más que la mitad de su puño y, configurada en lóbulos, presentaba una forma casi acorazonada. De color de oro rosado, muy oscuro, lucía como ámbar a la luz de la mañana.
La fruta era cálida al tacto; Solstar le había dado el punto de horno. Su piel suave estaba cubierta de un vello fino como el del cuerpecillo de las abejas. Cuando tiró de ella, se desprendió fácilmente de la rama. Las hojas cristalinas tintinearon. Las nudosas ramas se mecieron. Su aroma era como de miel de canela.
Aeriel estaba desmayada de hambre. Limpió la pelusilla, frotándola: se desprendió como un polvo rojizo. Debajo, la piel era dorada. Le dio un bocado. Su néctar era cálido y dulce; la pulpa, tierna y con sabor a especia. Comió y paladeó con deleite. Su debilidad comenzó a aliviarse.
Unos cuantos bocados más y quedó sólo el duro hueso. El último pedacito de pulpa empezó a dárselo al polvolangostín.
—¡Ladrona!
Aeriel se volvió, sorprendida.
—¡Ladrona de albérzigos!
La voz procedía del torreón, detrás de ella. El polvolangostín se escondió en un pliegue de su sayal.
Una persona muy harapienta y encorvada apareció en la puerta que había a un lado del árbol.
—Ladrona de albérzigos… ¿Creíste que podías coger uno y largarte sin más?
La escuálida figura se le acercó renqueando, valiéndose de una garrota. Aeriel lo miraba todo estupefacta. En el umbral crecían espesos yerbajos. Nadie se había ocupado de podar el árbol. El torreón, en su interior, estaba oscuro.
—No sabía que viviera aquí nadie —empezó a decir.
—¿No lo sabías? —gritó aquella personificación de la vejez—. Pensaste que la torre se construyó sola, voto a tal —de un par de tirones se compuso el largo y andrajoso manto—. No puede uno dar una cabezadita un momento porque llegan los ladrones a la chita callando…
—Yo no soy una ladrona —insistió Aeriel—. No sabía que el árbol fuera tuyo. Acabo de llegar de un viaje larguísimo y no he comido ni bebido nada en muchas horas.
—No tengo nada que ver con eso —gruñó el otro—. Sólo los viajeros que cruzan el Mar de Polvo pueden probar mis albérzigos.
—Yo he hecho la travesía del Mar de Polvo —dijo Aeriel.
El sujeto parpadeó.
—Imposible. Nadie ha cruzado el Gran Mar desde hace años.
—Pues yo acabo de hacerlo —respondió Aeriel—. He destrozado mi barco contra las rocas.
El sujeto la escudriñó con los ojos entornados; luego se acercó cojeando al borde del acantilado y se asomó.
—Sí, en efecto, veo tu nave —musitó, de regreso—. Hecha trizas. El milagro es que no acabaras tú igual. Bueno, en ese caso, está a tu disposición la fruta…, pero tienes que darme el hueso.
Aeriel se dio cuenta de que aún tenía el hueso de la fruta en la mano. El viejo se lo arrebató antes de darle tiempo a ofrecérselo.
—¿Qué vas a hacer con él?
El otro respondió apenas con un bufido mientras daba vueltas al carozo en sus huesudas manos, sumido al parecer en sus pensamientos.
—Me llamo Aeriel —añadió Aeriel pasado un momento—, y vengo de Isternes.
El otro salió de su ensimismamiento.
—¿Esternesse, querrás decir? —Asintió ella con la cabeza—. Hummm… —y el sujeto aquel volvió a escudriñarla con atención—. No vistes como los que solían venir de Esternesse.
—Mi primer lugar de residencia fue Terrain, aunque después he vivido en Avaric. Esta prenda que llevo es de Pendar.
—Sí que has viajado —musitó el individuo—. Pero, por lo que has dicho, entiendo que tu parentela es de Terrain.
Aeriel movió la cabeza.
—No tengo parientes. Me compraron de recién nacida y no conocí a mi madre.
—¿Compraron? —exclamó el otro—. ¿Compraron? —y meneó la cabeza, murmurando—. Malos tiempos aquellos en los que se compraban niños en Terrain… y en otras tierras, también, digo yo, si es que en Terrain lo hacían. Cuánto tiempo debo de haber pasado dormitando —se dirigió a ella de nuevo—. Pero veo que ya no eres esclava. Rapsoda ambulante…, ¿es eso lo que te lleva por los caminos?
Aeriel tocó la correa de su mandolina, que llevaba colgada en bandolera.
—Es lo que espero ser, con un poco de suerte —el otro no dijo nada; una vez más parecía sumido en sus pensamientos—. ¿Y tú qué eres? —se aventuró a preguntar Aeriel.
El individuo suspiró.
—¿Eh? Oh yo guardo la torre. Cuido del árbol —y echó a andar hacia la puerta por donde había salido—. Ven conmigo, sí quieres ver lo que hago con el hueso de la fruta.